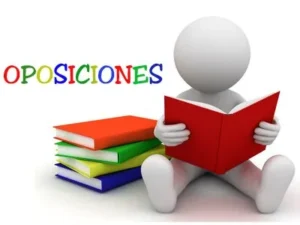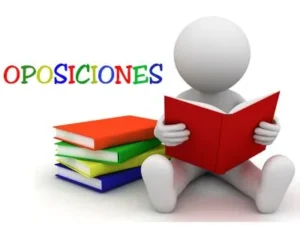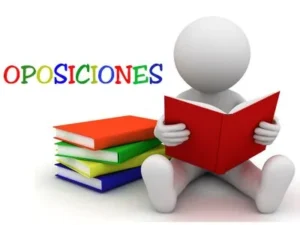Contenidos del artículo
ToggleEl sintagma verbal
Definición y características funcionales
Conocemos como verbo a todo sintagma capaz de funcionar autónomamente como núcleo de la oración y, por consiguiente, capaz de constituir por sí solo una oración. Tradicionalmente, en toda oración se señalaba la existencia de un sintagma nominal que funcionaba como sujeto, diferenciado de un sintagma verbal que ejercía la función de predicado. Sin embargo, sabemos que, para que nos sea posible hablar de oración, no es imprescindible la presencia de un sujeto explícito. Esto se debe a que el verbo, en su estructura interna, ya comporta los dos componentes necesarios para que se dé una relación predicativa. Todo verbo en forma personal contiene:
- Un sujeto gramatical: expresado por sus morfemas de número y persona.
- Un predicado: expresado a través de su lexema.
Ambos componentes se encuentran trabados por una relación de solidaridad, y hacen posible que un sintagma verbal aislado pueda constituir oración en enunciados como: Llueve. Voy. Espera.
Estructura interna del sintagma verbal
Todo sintagma verbal en forma personal está compuesto por un lexema y unos morfemas. Distinguimos varios tipos de morfemas:
- Morfemas subjetivos: número y persona.
- Morfemas propiamente verbales: tiempo, modo, aspecto, anterioridad.
Los morfemas subjetivos
Ya hemos hablado de ellos con anterioridad, no obstante, conviene realizar un análisis más detenido. Son indispensables, como hemos dicho, para la existencia de la oración, ya que entre ellos se establece la relación predicativa. No son, sin embargo, exclusivos del verbo, de ahí que se opongan a los verbales propiamente dichos. Son morfemas intensos.
Morfema de persona
Presenta un contenido deíctico, pues hace referencia a elementos que intervienen en todo acto comunicativo. La primera persona hace referencia al emisor, la segunda al receptor, y la tercera a aquello que no es ni el emisor ni el receptor. A esto se debe la división realizada por Benveniste, que distingue entre la persona: primera y segunda. Y la no persona: tercera persona. Esta distinción tiene cierto interés en tanto que da cuenta de la tercera persona como término no marcado de la oposición, término que se emplea cuando queremos ocultar el sujeto de la oración. Ello se debe a que la primera y la segunda realizan una referencia inequívoca (si aparecen explicitadas mediante un sujeto léxico, éste tiene un sentido enfático), mientras que la tercera realiza una referencia tan amplia que solo puede ser precisada mediante la adición de un sujeto léxico.
Morfema de número
Es indisociable del de persona, tampoco es exclusivo del verbo, pues, como sabemos, está presente en el sintagma nominal. No obstante, asociado a persona, presenta unas características diferentes a las que presenta en el sintagma nominal. Mientras que en ellos implica una suma de elementos de idéntica naturaleza, en el caso del verbo o el de los pronombres personales implica la suma de un elemento + otros de diferente naturaleza. No supone yo+yo+yo, sino yo+otros.
Morfemas verbales
Morfema de modo
Los modos son los procedimientos que muestran la actitud del hablante hacia los hechos que comunica. No todas las formas de modo son compatibles con las distintas modalidades del enunciado. Así:
- Las formas de subjuntivo y de imperativo son incompatibles con la interrogación.
- Las formas de indicativo son incompatibles con la apelación.
- Las formas de imperativo son incompatibles con la aserción.
A la hora de establecer el paradigma de los modos han existido abundantes discusiones entre los gramáticos. Uno de los principales puntos de esta disputa ha sido la inclusión o exclusión del imperativo de dicho paradigma. La mayoría de los estudiosos lo excluyen, pues presenta unas características morfosintácticas muy peculiares con respecto al resto de los modos:
- Presenta unas desinencias muy peculiares: -ad, -ed, -id.
- Da a los pronombres átonos un tratamiento diferente, llevándolos enclíticos.
- Aparece invariablemente en formas de presente.
- No admite la negación.
Durante mucho tiempo la clasificación de los modos de Bello fue la más aceptada. Esta distinguía entre subjuntivo e indicativo, basándose en un criterio de dependencia sintáctica. Posteriormente se ha pasado a incorporar un tercer miembro al paradigma: el condicional. Quedando el paradigma distribuido de la siguiente forma:
- Indicativo: denota los hechos que el hablante considera reales, o cuya realidad no se plantea por ser independiente, es el término no marcado de la oposición.
- Subjuntivo: denota los hechos ficticios o cuya realidad se ignora. Es el término marcado, aparece restringido a la subordinación. Aparece regido por determinados adverbios (ojalá, quizá) o por la función sintáctica que desempeña en la oración transpuesta. Es, como dijimos, incompatible con la interrogación.
- Condicional: denota unos hechos cuya realidad efectiva aparece supeditada al paso del tiempo. Una realidad que está por venir, y que se cumplirá cuando la situación reúna determinadas condiciones.
Morfema de tiempo
El verbo presenta ciertos indicadores morfológicos que sitúan la acción denotada por el lexema verbal en un momento temporal determinado, son los morfemas de tiempo. Tradicionalmente, se han distinguido en el paradigma del tiempo los siguientes miembros: presente, pasado y futuro. Dicha clasificación se realiza partiendo del hecho de que en nuestras experiencias distribuimos el tiempo en tres zonas: el período en el que experimentamos y comunicamos nuestras vivencias (presente); el período precedente, que abarca nuestros recuerdos (pasado) y el período aún no vivido de lo que imaginamos y proyectamos (futuro). Sin embargo, en la realidad de la comunicación, nuestros usos de los tiempos verbales no siempre se adecuan de un modo riguroso a estos segmentos. Así, en muchos de sus usos el presente no denota simultaneidad: presente histórico, presente gnómico… Ni el pasado denota anterioridad: Venía mañana.
En definitiva, el tiempo verbal no siempre coincide con el tiempo real. Es el contexto y la situación comunicativa lo que fija los acontecimientos comunicados en un momento cronológico preciso. Es por ello por lo que parece más precisa la terminología de Alarcos, que en lugar de tiempo, habla de perspectiva, distinguiendo perspectiva de presente o participación, y perspectiva de pasado o alejamiento. El hablante sitúa los acontecimientos que comunica, al margen del momento real en el que hayan sucedido, bien en la esfera de su circunstancia viva, en la que participa física o psicológicamente mediante la perspectiva de presente; o bien los margina en lo ajeno a su círculo vital mediante el uso de la perspectiva de pasado. La selección de unas u otras formas estará en función de sus intenciones comunicativas: así en ciertas situaciones, el principio de cortesía, nos obliga a adoptar la perspectiva de pasado en lugar de la de presente: Quería pedirle unas vacaciones.
En función de la perspectiva los sintagmas verbales quedarían distribuidos, como sigue:
- Perspectiva de presente: cantas, cantarás, cantes.
- Perspectiva de pasado: cantabas, cantarías, cantaras, cantases, cantaste.
Aspecto
A la hora de aludir a acontecimientos pretéritos, existen dos posibilidades:
- Se puede aludir a ellos considerándolos en su transcurso, es decir, sin tener en cuenta que tuvieron un final: Felipe II era rey de España.
- O bien aludiendo a su cese o finalización: Felipe II fue rey de España.
Ambas posibilidades hacen referencia al pasado, pero de un modo bien distinto en virtud de otro de los morfemas del verbo: el aspecto. Distinguimos en el paradigma del aspecto dos posibilidades: terminativo y no terminativo. El terminativo se expresa con la forma cantaste y el no terminativo con la forma cantabas. Así, cuando se comunican dos hechos coincidentes en el pasado, quedando uno englobado en el decurso del otro, éste se expresa con cantabas y el otro con cantaste: Cuando salí de casa hacía sol.
Anterioridad/no anterioridad
Opone las formas compuestas de la conjugación a las simples. Las gramáticas tradicionales señalan que las formas compuestas representan un tiempo pasado frente a sus respectivas simples, esto no es del todo cierto. Ambas formas se hallan repartidas en las dos perspectivas. Lo que sucede es que las compuestas designan hechos anteriores a los que designa su correspondiente forma simple:
Dice que ha llegado Luis.
Pero también hay anterioridad en las formas de futuro.
Cuando yo llegue ella ya se habrá ido.
Hay que señalar que de este paradigma ha desaparecido una de las oposiciones, me refiero a cantaste/hubiste cantado. Esta forma compuesta, prácticamente, ha caído en desuso sustituida por habías cantado. El uso de las formas simples o compuestas está mediatizado por la presencia de ciertos elementos lingüísticos para la expresión del tiempo, en el decurso:
- Ayer regresó de África.
- Este mes ha regresado de África.
Tal diferenciación resulta conflictiva en ciertas áreas dialectales de España: así en Asturias siempre se utilizan las formas simples. En Madrid, sucede lo contrario.
La voz
Se define la voz como la línea semántica que conecta el sujeto con el predicado de una oración. En español se distinguen dos voces:
- Activa. El sujeto de la oración hace referencia al agente de la acción denotada por el verbo.
- Pasiva. El sujeto hace referencia al ente que padece la acción del verbo.
El estatuto de la voz como morfema del verbo ha sido objeto de múltiples controversias. Desde el punto de vista del funcionalismo la pasividad es una propiedad léxica más que morfológica. Formalmente no existe una voz pasiva en español tal y como existía en la flexión latina. La estructura pasiva no se opone a la activa. En realidad, las oraciones pasivas son idénticas desde el punto de vista formal a las activas atributivas. Así un enunciado como:
Catalina fue criada en su casa.
Puede ser interpretada como pasiva o como activa sin necesidad de transformar su estructura.
El caso de las construcciones de pasiva refleja del tipo Se construyen casas, plantea el mismo problema; puesto que dichas construcciones tampoco expresan exclusivamente pasividad. Aparecen asociadas en ocasiones a contenidos activos (Pepe se baña), o incluso a lo que algunos consignan como voz media (El jarrón se cayó).
Los derivados verbales
Son el infinitivo, el gerundio y el participio. Sus características formales los diferencian del resto de las formas personales:
- Carecen de morfemas subjetivos.
- Carecen de morfemas verbales: solo anterioridad en el caso de infinitivo y gerundio.
- Funcionan como sintagmas nominales (infinitivo = sustantivo, gerundio = adverbio y participio = adjetivo), de ahí que se les llame sustantivos verbales. Reciben al mismo tiempo los complementos que recibiría un verbo en forma personal.
Aunque carecen de perspectiva temporal comportan, tal y como observó Guillaume, un tiempo in posse, en potencia. Considerando el proceso verbal como algo lineal, situaríamos en posición inicial al infinitivo, que representa una tensión temporal, algo en potencia que espera a ser desarrollado: valor prospectivo.
El gerundio representaría un equilibrio entre tensión y distensión.
El participio la total distensión.
Estos valores temporales se verifican si observamos resultantes de combinar cada uno de ellos con un verbo auxiliar en las perífrasis. Las de infinitivo expresan un valor progresivo: Voy a comer. Las de gerundio un valor durativo: Está comiendo. Las de participio un valor perfectivo: Está estudiado.
Las perífrasis
En ocasiones, el núcleo oracional consiste en una combinación de unidades que funcionan conjuntamente, es decir, del mismo modo que lo haría un solo verbo. Son los núcleos complejos o perífrasis verbales. Las perífrasis se componen de un verbo personal (auxiliar) y un derivado verbal (auxiliado):
Debo recorrer varios kilómetros.
En ocasiones entre uno y otro aparece una preposición o conjunción. En definitiva, distinguimos perífrasis de infinitivo, de gerundio y de participio.
En muchos casos resulta difícil determinar si nos encontramos ante una perífrasis o ante dos verbos independientes. Para determinarlo se suelen utilizar las siguientes pruebas:
- Si el verboide puede ser conmutado por un pronombre, no hay perífrasis. Esperamos ganar. Lo esperamos. Puede ganar. *Lo puede.
- Si el derivado es un infinitivo y puede ser sustituido por un sustantivo, no hay perífrasis. Quiero comer. Quiero comida. Debo comer. *Debo comida.
- Si el derivado es un gerundio y se puede responder a la pregunta ¿Cómo…? No hay perífrasis. Vivo corriendo. ¿Cómo vivo? Vivo así. Está durmiendo. ¿Cómo está? Está así.
- Si el derivado es un participio y se puede sustituir por un adjetivo no hay perífrasis. Está animado. Está animoso. Está acabado. *Está terminado.
Clasificación de las perífrasis
- Modales. Exponen la actitud del hablante hacia los hechos. Conjetura: Debe de ser bonito. Obligación: Debe ir a estudiar.
- Aspectuales.
- Ingresivas: inminente comienzo de la acción (Voy a embarcarme).
- Incoativas: momento inicial de la acción (Rompió a llorar).
- Durativas: desarrollo de la acción (Está durmiendo).
- Terminativas: final de la acción (Está estudiado).
- Reiterativas: Volvió a mirarlos.
- Frecuentativas: Suele llegar tarde.
Clases de verbos
Clasificación formal
- Irregulares: no presentan un paradigma de formas analógicas. Ser, haber.
- Defectivos: únicamente se utilizan en algunas personas y tiempos por cuestiones de pronunciación o significado. Atañer, concernir.
- Unipersonales: solo se usan en tercera persona del singular, denotan fenómenos climáticos. Llover, nevar.
Clasificación morfosintáctica
- Auxiliares.
- Copulativos/predicativos.
- Transitivos/intransitivos.
- Pronominales/no pronominales.
- Impersonales.
_______________________________________________________________________________________________________
- Si te interesan temas de Literatura pulsa aquí; si por el contrario necesitas temas de Lengua pulsa aquí.
- ¿Buscas acaso biografías de autores y valoraciones de su obra? Pulsa aquí.
- ¿Buscas comentarios de obras enteras? Pulsa aquí.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).