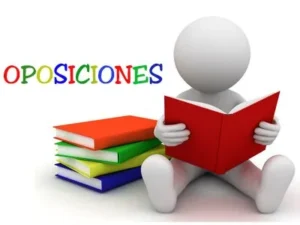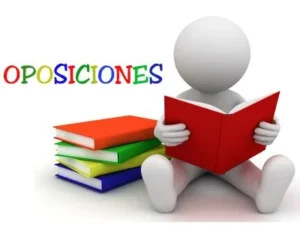Contenidos del artículo
ToggleLírica popular del XV.
Introducción
El hecho más relevante en el panorama literario del siglo XV es la inauguración de la poesía lírica culta en lengua castellana. Hasta entonces, el castellano se había aplicado a creaciones poéticas eminentemente narrativas, como la épica y la poesía clerical, donde lo lírico era solo incidental. La lengua destinada a la creación lírica en la península era el gallego-portugués. No se conserva testimonio escrito de poesía lírica en castellano anterior al siglo XV, pero estudios históricos recientes indican que sí existió una lírica popular, de tradición oral, análoga a las jarchas y las cantigas de amigo gallego-portuguesas, que no se fijó por escrito hasta el siglo XV. Poetas cultos utilizaban estas canciones como pretexto para la creación personal mediante la glosa.
En el ámbito de la poesía popular, el siglo XV es también el momento de esplendor, fijación escrita y amplia difusión del romance, cuyos orígenes, según las teorías tradicionalistas, se remontan a una tradición anterior al cuatrocientos.
- Lírica culta o cancioneril originada en el siglo XV.
- Lírica popular o primitiva, procedente de una antiquísima tradición, registrada por primera vez en este siglo.
- El romancero, que iniciará un largo período de esplendor en el XV, y cuyos orígenes discuten tradicionalistas e individualistas.
Lírica culta
Las primeras manifestaciones de una lírica culta en castellano se producen en el siglo XV. Desde el punto de vista político, el siglo XV aparece marcado por una aguda crisis, con un poder real debilitado y una nobleza fortalecida. La cultura, de la que forma parte la poesía, se convierte en símbolo de poder. Todo noble aspira a crear en sus dominios una corte y rodearse de gentes de letras, ejerciendo una actividad cercana al mecenazgo. Es en ese contexto en el que surge la nueva lírica culta del cuatrocientos, también conocida como lírica cancioneril. Esta denominación obedece al modo en que se han conservado y difundido las manifestaciones de esta tendencia poética: a través de ediciones manuscritas preciosamente encuadernadas e ilustradas, llamadas cancioneros, en las que se recogen composiciones de varios autores vinculados a una misma corte.
Entre los cancioneros más destacados se encuentran:
- Cancionero de Baena: marca la transición de la lírica gallego-portuguesa a la castellana (siglos XIV-XV).
- Cancionero de Stuñiga (Rodríguez del Padrón).
- Cancionero de Palacio.
- Cancionero de Herberay des Essarts (Navarra).
Características de la lírica cancioneril
En la lírica cancioneril se distinguen dos tendencias:
- Arte real:
- Temática amorosa, imbuida de la cultura occitana del amor cortés.
- Destinada al canto y escrita en versos de arte menor (octosílabos).
- Se mantiene la religio amoris, la concepción del amor como servicio, con tópicos que equiparan el amor al rito de vasallaje.
- La dama es inaccesible y el amor una dulce muerte. Cambios: no hay adulterio y se insiste menos en el retrato físico.
- Poesía muy codificada y convencional, donde el tema amoroso carece de autenticidad y es pretexto para mostrar el ingenio y la maestría versificatoria.
- Poesía difícil, con trovar clus.
- Léxico limitado, referido a realidades abstractas: amor, dolor.
- Recursos: hipérbole, contraste, paradoja, antítesis.
- Géneros típicos: serranilla (pastorella), glosa, canción.
- Arte mayor:
- Temática filosófica, didáctico-moral, inspirada en el Dolce stil nuovo italiano y principalmente en Dante.
- Carácter alegórico, escrita en versos de arte mayor (dodecasílabos), aunque también se usa el verso de arte menor en el dezir.
- Uso de la copla de arte mayor (ABBAACCA), especialmente en Juan de Mena.
- Poesía muy culta, con referencias mitológicas y léxico y sintaxis latinizante.
Los grandes poetas
- Marqués de Santillana (1398-1458):
- Hombre de vida agitada, conjugó armas y letras.
- Tres etapas: lírica menor (serranillas), poesía retórica y alegórica (Comedieta de Ponza), poesía didáctica (Diálogo de Fortuna contra Bias).
- Precursor de la poesía italianizante del Renacimiento: Sonetos fechos al itálico modo.
- Juan de Mena:
- Cordobés, secretario de Juan II.
- Máxima creación: Laberinto de Fortuna, escrito en coplas de arte mayor.
- Armonización de lo cristiano y lo pagano, anticipando el Renacimiento.
- Jorge Manrique:
- Nació probablemente en Paredes de Nava hacia 1440.
- Familia de la vieja nobleza castellana.
- Obra escasa, mayoritariamente de tema amoroso, pero su fama se debe a las Coplas a la muerte de su padre.
- Las Coplas constan de XL coplas de pie quebrado (sextillas con versos octosílabos y tetrasílabos).
- Estructura: de lo general a lo particular, en un crescendo de intensidad emotiva.
- Fuentes: Biblia, Juan de Mena, Marqués de Santillana, Danzas de la muerte, Boecio.
- Estilo: lenguaje sencillo, tono exhortativo y sentencioso, abundancia de sustantivos.
Además de la lírica amorosa y filosófica, en el siglo XV destaca la poesía satírica, cultivada de modo anónimo debido a su alto grado de provocación: Coplas de Mingo Revulgo, Ay panadera y El provincial.
Un género emblemático de la tradición medieval es Las danzas de la muerte, inspiradas en la peste negra. En el Cancionero de Baena hay un ejemplo, donde se denuncian las flaquezas de todos los estamentos, igualados por la muerte. Era un género cuasi dramático, propicio para representaciones.
La poesía popular: la lírica primitiva y el romance
En el siglo XV la poesía popular alcanza también una etapa de esplendor, especialmente en el cultivo del romance. Además, en este siglo se recogen por escrito, por primera vez, manifestaciones del villancico castellano, mediante la glosa de poetas cultos.
Hoy en día parece demostrado que el origen de los villancicos que glosaban los poetas cultos es muy anterior al siglo XV. El primer crítico que defendió la existencia de una lírica castellana tradicional anterior al XV fue Menéndez Pidal, basándose en testimonios recogidos en antiguas crónicas, como la Chrónica Adefonsi Imperatoris del siglo XII. La confirmación llegó en 1948 con el descubrimiento de las jarchas, lo que refuerza la idea de una lírica primitiva castellana.
- Sujeto lírico femenino.
- Temática amorosa.
- Paralelismo y reiteración.
- Motivos comunes de origen pagano: ciervo y agua.
Según Pidal, las tres líricas (mozárabe, gallego-portuguesa y castellana) son ramificaciones de un tronco común de lírica peninsular, cuyo origen es imposible de precisar cronológicamente.
El romancero
La primera definición de romance aparece en la Carta proemio al Condestable de Portugal: “cantares de que las gentes de baxa e servil condición se alegran”. M. Pidal los define como poemas épico-líricos breves que se cantaban al son de instrumentos en danzas corales, reuniones de recreo y en el trabajo.
Características:
- Género híbrido.
- Musicado.
- Carácter colectivo.
- Fragmentarismo: comienzo in media res.
- Formulismo, al modo épico, facilitaba la memorización.
- Estilo directo, muchos eran dialogados. Vivacidad.
- Recursos sencillos: reiteración, contraste y antítesis.
- Métrica: tiradas de variable extensión, versos octosílabos con rima asonante en los pares, impares libres.
Existe gran polémica sobre los orígenes del romance:
- Tradicionalistas: proceden de poemas épicos, son fragmentos que se desgajan y se transmiten por tradición oral hasta el siglo XV. La prueba está en la estructura métrica.
- Individualistas: los conciben como un género independiente creado por poetas individuales. Los más antiguos conservados son líricos.
Clasificación temática:
- Romances histórico-heroicos: temas nacionales (Don Rodrigo, El Cid, Fernán González). Destacan los fronterizos (maurofilia).
- Romances heroicos extranjeros: Carlomagno, Bernardo del Carpio, ciclo bretón.
- Romances lírico-novelescos: amor, religión.
El éxito del romancero a finales del XV fue apabullante. Se difundían en pliegos sueltos de venta en ferias y mercados, tradición que llegará hasta el siglo XX. Continuó cultivándose en el periodo áureo, creándose el llamado Romancero Nuevo (Lope, Góngora). Tras una época de decadencia en la Ilustración (Carlos III los prohibe), el Romanticismo revitaliza el interés por este género.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).