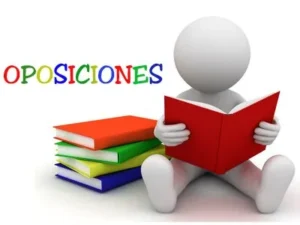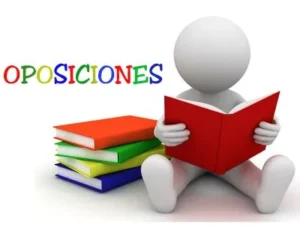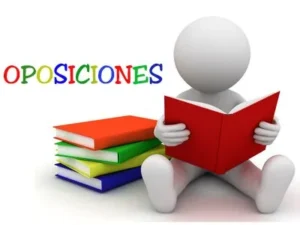Contenidos del artículo
ToggleLa lírica renacentista
Introducción
Nos encontramos ante un tema cuya importancia se ve realzada por dos valores añadidos: por un lado, con el Renacimiento entramos en lo que la crítica ha dado en llamar la edad de oro de las letras españolas; por otra parte, en él nos ocuparemos de uno de nuestros máximos poetas, Garcilaso, el primer poeta moderno. Antes de analizar las características de la revolución poética petrarquista y la obra del maestro toledano, parece conveniente enunciar someramente los rasgos definitorios del Renacimiento.
El término Renacimiento sirve para designar un movimiento cultural surgido en Italia a finales del siglo XIV y que se prolonga hasta fines del XVI. Los rasgos distintivos de esta época son:
- Sustitución del teocentrismo medieval por una visión del mundo antropocéntrica, de la que se sigue un pensamiento racionalista y una moral que propugna un hedonismo mesurado.
- Revalorización de los clásicos grecolatinos en todos los ámbitos de la cultura.
Desde Italia el Renacimiento fue expandiéndose al resto de las naciones europeas. En este sentido hay que mencionar el retraso con que las ideas renacentistas llegan a España; la tendencia crítica mayoritaria sitúa el comienzo del Renacimiento español en el siglo XVI, e incluso algunos historiadores llegaron a negar la existencia de un Renacimiento en España (Bruckhardt); no obstante, esta idea no es secundada por nadie en la actualidad. Parece evidente que, con sus peculiaridades, sí existió un Renacimiento español. Dicho esto, pasemos a analizar el panorama poético de la España de la primera mitad del XVI.
Tendencias poéticas del primer Renacimiento
Se suelen sintetizar en dos grandes corrientes las diversas tendencias poéticas de principios de siglo: una tendencia conservadora, que continúa trabajando sobre los moldes de la poética medieval castellana; y otra tendencia, surgida en la segunda década, de carácter innovador, que se inspira en fuentes italianas, concretamente en el petrarquismo. Antes de hablar de la segunda tendencia, que es la que nos interesa para el desarrollo de este tema, parece obligada una breve referencia a la tendencia conservadora.
Esta es, como dijimos, una continuación de la lírica castellana del cuatrocientos, tanto en su modulación culta como popular. En el ámbito popular hay que destacar el extraordinario auge del romancero y los villancicos. Estos dos géneros fueron, con mucha diferencia, los más editados por aquel entonces.
Por otra parte, en el dominio de la poesía culta, fueron muchos los autores que continuaron cultivando una lírica apegada a los cánones cancioneriles del siglo anterior. Entre ellos hay que mencionar a Cristóbal de Castillejo, muy conocido por su postura combativa frente a la renovación petrarquista. Es famosa su Reprensión contra los poetas que escriben en verso italiano, en la que el autor invoca a viejas glorias de la poesía del XV como Manrique y Mena y critica la escasa agilidad del endecasílabo introducido por Boscán y Garcilaso. A pesar de esta postura militante, no son pocos los críticos que señalan en su obra rasgos que lo aproximan al petrarquismo. Al hilo de esta cuestión conviene matizar que, pese a las evidentes diferencias entre la poesía conservadora y la italianizante, no se debe establecer entre ellas una oposición dicotómica. Efectivamente, la poesía italianizante acaba imponiéndose, pero no sin acusar en alguna medida la influencia de la poesía castellana previa. Aclaradas estas cuestiones generales, pasemos a ocuparnos de la corriente lírica más innovadora del primer Renacimiento: la poesía italianizante.
Las formas y el espíritu italiano en la poesía española
Como sabemos, con anterioridad al Renacimiento ya se habían producido intentos de transplantar a la lírica castellana formas métricas italianas. Ejemplos de ello son el uso del endecasílabo por parte de Micer Francisco Imperial, o los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana. Sin embargo, habrá que esperar al siglo XVI para que se lleve a cabo una adaptación óptima de los modos itálicos. Los responsables de dicha adaptación serán Boscán y Garcilaso.
Se suele señalar como hito de iniciación de la revolución petraquista, la conversación mantenida por Boscán con el diplomático italiano Navaggiero en 1526, en el palacio de Carlos V de la Alhambra. Convencido por el humanista italiano, Boscán empezaría a escribir en metros italianos, transmitiendo después su entusiasmo a Garcilaso.
Características de la nueva poesía
La principal fuente de la que brota la poesía castellana del Renacimiento es el Canzoniere de Petrarca. Nuestros autores, al igual que su antecesor italiano, propugnan y practican un retorno a los clásicos, de los cuales Virgilio y sus Bucólicas es el más recurrido. Otras influencias, ya coetáneas a los poetas, son Sannazaro y Leon Hebreo.
Para entender la poesía del Renacimiento es indispensable tener en cuenta el sustrato filosófico sobre el que se asienta. La renovación poética fue algo mucho más profundo que una simple renovación métrica, supuso la adopción de la nueva visión del mundo renacentista. Supuso un regreso al pensamiento de los sabios de la antigua Grecia; la filosofía de Platón, y en menor medida la de los estoicos y los epicúreos, aflora en muchos aspectos temáticos de la poesía renacentista.
Se pueden distinguir en la poesía petrarquista tres grandes núcleos temáticos que expondré por orden de preeminencia: el amor, la naturaleza y la moral.
El amor
Este es, sin duda, el tema principal. El sentimiento amoroso presenta una apariencia muy novedosa con respecto al de la poesía precedente. Es también un sentimiento doliente, pero se concreta en dos motivos típicamente petrarquistas: el amor no correspondido y la muerte de la amada. El tono imperante es melancólico y de estoica resignación. La principal diferencia con respecto a la poesía cancioneril es la autenticidad de este sentimiento. Los poemas ya no son ejercicios de estilo sobre un tema tópico, son verdaderos fragmentos de la autobiografía amorosa del poeta.
Otro aspecto interesante es la total ausencia de erotismo. Este hecho responde al influjo de la filosofía platónica. El amor verdadero, como el verdadero conocimiento, trasciende lo sensible. Se busca la comunión de las almas, en ellas está la verdadera belleza.
El sentimiento de la naturaleza
Es otro tema recurrente, casi todas las composiciones aparecen enmarcadas en un entorno natural que siempre aparece idealizado. Esto también tiene su explicación desde la teoría del conocimiento de Platón. La belleza está en el mundo de las ideas, el poeta, que debe trascender las apariencias, no se conforma con retratar lo que ve, en un proceso semejante a la anamnesis, trata de acceder a una naturaleza arquetípica. En esta misma línea de idealización está la sublimación del mundo bucólico. Se considera un modelo de perfección la vida del pastor, en constante comunión con la naturaleza.
La temática moral
Finalmente, aunque con menor profusión, aparece la temática moral. En este ámbito lo más novedoso es el vitalismo heredado de los epicúreos. La concepción antropocéntrica del Renacimiento conlleva la invitación a aprovechar la vida y la juventud, siempre siguiendo los dictados de la razón y la mesura. Esto se formula en antiguos tópicos como el Collige virgo rosas o Carpe diem.
Características formales
Desde el punto de vista formal, la poesía italianizante se caracteriza por un ingente enriquecimiento estilístico con respecto a la poesía cancioneril. La variedad de recursos retóricos y léxicos es infinitamente superior. Es una poesía presidida por el refinamiento y una sencillez muy elaborada. El interés por el paisaje redunda en una gran riqueza sensorial, sobre todo en lo cromático.
Es también muy representativo el interés por la mitología grecolatina, a la que se recurre para ejemplificar situaciones vividas por el poeta.
Hay que destacar también la preponderancia del símil sobre la metáfora y el sabio uso de la adjetivación. Es sintomático el predominio del adjetivo explicativo, que responde a la intención de poner de relieve las cualidades esenciales de las cosas.
La métrica
En el terreno de la métrica son abundantísimas las novedades y la variedad.
- Se sustituye el octosílabo castellano por el endecasílabo como verso predominante y el heptasílabo.
- Se introducen las siguientes estrofas:
- Terceto, adoptado por Boscán.
- Lira, tomada de Tasso por Garcilaso.
- Octava real.
- Estancia (11 y 7), composición de rima libre; si el resto de las estrofas repiten la rima de la primera, se le denomina canción petrarquista.
- También se revitalizan antiguos géneros como la oda, la elegía o la égloga.
Entre los poetas que hicieron posible esta renovación de nuestra poesía hay que citar a Hurtado de Mendoza, Acuña o Gutierre de Cetina. Pero quienes inauguraron y llevaron a su máxima perfección la lírica italianizante fueron Boscán y Garcilaso.
Por cuestiones de tiempo no podemos decir mucho del introductor de la poética petrarquista en nuestro país, Boscán. Nacido en el seno de una familia de aristócratas catalanes, su trayectoria poética se inicia en la línea de la tradición cancioneril cuatrocentista, en lo que él mismo consideró una experiencia infantil. Su producción en la línea italianizante se reduce a unas 100 composiciones de temática exclusivamente amorosa. A esto hay que añadir la Historia de Hero y Leandro, que atestigua la tendencia típicamente petrarquista de retorno a las fuentes clásicas. Según la mayoría de la crítica, en la poesía de Boscán es patente, además del influjo italiano, la huella de Ausías March. Otra pieza destacable de su producción es la traducción que realizó de El Cortesano de Castiglione.
A pesar de la calidad de la obra de Boscán y de su papel fundacional, es indudable que la más acabada adaptación de la poética petrarquista vendrá de la mano de Garcilaso. Pasemos pues a analizar la obra de este gran lírico.
Garcilaso de la Vega
Aunque no se tienen bases documentales absolutamente fidedignas, se suele situar su nacimiento en el año 1501, en Toledo. Garcilaso encarna, en cuanto a trayectoria vital, al paradigma de hombre renacentista. A una sólida formación intelectual y a su tarea literaria hay que añadir el ejercicio de las armas y una agitada vida sentimental, de la cual fue responsable Isabel Freire. Este es un dato relevante en relación con las diferentes tendencias interpretativas de la obra garcilasiana. Durante mucho tiempo se ha considerado imprescindible analizar la obra del poeta a la luz de su biografía, atendiendo al carácter casi confesional que parecen poseer algunas de sus obras. Aunque existe una sección de la crítica que propugna una mayor atención al texto en sí, parece innegable la importancia que reviste la peripecia vital del autor a la hora de entender su obra. Esta se suele dividir en dos períodos: un primer periodo marcado por la impronta de la lírica castellana cancioneril, y otro que ya se ajusta a los cánones petrarquistas. La transición hacia los moldes italianizantes fue un proceso paulatino, pues en algunos de sus primeros sonetos se percibe aún la huella del modus versificandi de la lírica cancioneril.
En la poesía italianizante, además de la consabida influencia de Petrarca y de los clásicos (Virgilio y Horacio), hay que mencionar a autores coetáneos como Sannazaro y Bernardo de Tasso. Dentro del corpus poético de corte italianizante se distinguen tres grupos genéricos:
- El cancionero petrarquista, compuesto por 45 sonetos y 5 canciones.
- Los ensayos epistolares, con dos elegías y una epístola.
- Las églogas.
El tema recurrente de todos los sonetos que conforman el primer bloque es el amor, en ellos se puede observar en algunas huellas de la pervivencia del amor cortés, tal es el caso del tópico de la dame sans merci que aparece en alguna de las composiciones. Por otra parte, es patente la presencia del ideario renacentista en la concepción platónica del amor, o en la revitalización del tópico ausoniano: Collige virgo rosas en el célebre En tanto que de rosa y de azucena. El típico recurso renacentista a la mitología clásica lo encontramos en el soneto de Apolo y Dafne.
De las canciones, la más destacable es la Ode ad florem Gnidi. Esta obra supone una innovación en dos sentidos: es la restauración de la oda horaciana y, sobre todo, introduce la lira, estrofa tomada por Garcilaso del poeta italiano Tasso. La lira será, durante el resto del siglo, una de las formas métricas más productivas; curiosamente, en Italia esta estrofa no había logrado cuajar. Es una composición impregnada del vitalismo renacentista, en la que el poeta trata de interceder por un amigo (Mario Galeota) frente a una dama que no le es favorable; en su argumentación, el autor recurre al mito clásico de Anaxarte. En comparación con el resto de las canciones, presenta una evidente superioridad técnica y una mayor fluidez rítmica debida al hábil uso del encabalgamiento.
Dentro del segundo grupo, la elegía I es en honor del Duque de Alba. La segunda, lleva a cabo un análisis de los celos, en deuda con el capitolo italiano. La epístola es un ensayo sobre la amistad.
Indudablemente, la más celebrada de su producción son las églogas.
- Égloga I es la más conocida de todas. Ha sido denominada por Lázaro Carreter canto amebeo, aludiendo al desdoblamiento de la personalidad del autor en los pastores Salicio y Nemoroso. Estos encarnan al poeta en dos momentos diferentes de su vida: el momento de sus primeros amoríos con Isabel Freire, y el momento posterior a su muerte. Se superponen tres planos temporales: el hoy, momento en el que escribe el poeta; un pasado lejano, representado por Salicio y Elisa; y un pasado más reciente, representado por Nemoroso. Las quejas de los desventurados pastores tendrán en el arquetípico locus amoenus renacentista, un paisaje sereno y armónico. La obra alcanza momentos de gran intensidad lírica en el lamento de Nemoroso. Intensidad que va en crescendo desde el Ubi sunt?, a la presentación del paisaje en sintonía con el ánimo del poeta, para terminar con el deseo y la esperanza resignada de reunirse con la amada (Busquemos otros montes y otros ríos). Es la cima poética de Garcilaso.
- Égloga II, de gran extensión, es la menos lograda de las tres. Sus dos temas centrales son el amor y la vida heroica.
- Égloga III supone un nuevo tratamiento del tema de la muerte de la amada, pero en un tono mucho más sereno y distanciado; se alude a ello de un modo indirecto, a través de una escena mitológica en la que el poeta contempla en el Tajo el baño de unas ninfas. Estas muestran sus labores de tapiz: tres de ellas tejen motivos mitológicos (Orfeo y Eurídice, Dafne y Apolo y Venus y Adonis); la última ha tejido una historia contemporánea, la muerte de Elisa y la pena de Nemoroso, una vez más la muerte de Isabel, pero esta vez, como dijimos, desde una óptica más serena y distanciada que en la primera.
Desde el punto de vista estilístico, la poesía de Garcilaso aparece presidida por un ideal de sencillez refinada que le hace huir de neologismos y de toda afectación. Es admirable su manejo del adjetivo y la fluidez rítmica del verso. Su poesía es de gran riqueza sensorial.
En definitiva, y a modo de conclusión, la significación de Garcilaso en nuestras letras es elevadísima; su modo de poetizar creó escuela de inmediato y fue elevado a la categoría de clásico ya en su mismo siglo, puesto que ya en 1574 Francisco Sánchez de Brozas, el Brocense, catedrático de retórica en Salamanca, lo proponía como comentario de texto a sus alumnos. En fin, son muchos más los ejemplos de la trascendencia del genio toledano; pensemos solamente en los homenajes que autores contemporáneos le han dispensado de un modo u otro, tal es el caso de Alberti, Hernández o Salinas, que tituló con un verso de Garcilaso una de sus mejores obras: La voz a ti debida.
- Si te interesan temas de Literatura pulsa aquí; si por el contrario necesitas temas de Lengua pulsa aquí.
- ¿Buscas acaso biografías de autores y valoraciones de su obra? Pulsa aquí.
- ¿Buscas comentarios de obras enteras? Pulsa aquí.
- Aquí tienes las últimas noticias sobre el temario.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).