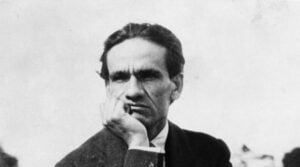Contenidos del artículo
ToggleLA POESÍA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1940.
INTRODUCCIÓN.
Las dramáticas consecuencias de la Guerra Civil no sólo se dejan sentir en los aspectos social, político, económico y humano, sino también, y muy intensamente, en el ámbito de la cultura, que se verá perjudicada por los siguientes factores:
- Instauración de un sistema educativo netamente clasista y al servicio del sistema político implantado.
- Presencia de una rígida censura dependiente de instancias eclesiásticas y gubernamentales. Una censura que se ejercía sobre las producciones nacionales y sobre la difusión de literatura extranjera.
- Las restricciones que afectaron al mercado editorial no sólo por razones políticas, sino también por la precariedad de los medios de producción(escasez de papel, maquinaria obsoleta).
Con todo lo dicho hay que decir, sin embargo, que la poesía es el género menos perjudicado por estas penosas circunstancias. Ello se debe, en buena medida, a su carácter, ya por aquel entonces, minoritario.
Comentadas estas cuestiones, pasaremos al estudio de los movimientos, autores y obras más relevantes de esta época. Seguiremos en la presente exposición un orden cronológico, en el que atenderemos a las siguientes etapas histórico-literarias.
- Estudio de la poesía de postguerra: generación del 36(arraigada y desarraigada).
- La poesía social(años 50)
- La poesía de la experiencia(años 60).
- La poesía de los novísimos(años 70).
- Se incluye además, al inicio del tema, una referencia a la poesía de Miguel Hernández; ya que, aunque su trayectoria poética se vio truncada antes de 1940, por edad, podría ser incluido en la generación del 36.
Comenzaremos, pues por el estudio del gran poeta de Orihuela.
MIGUEL HERNÁNDEZ.
La corta existencia de este poeta (32 años), no le impidió dejar una obra de considerable extensión y elevada calidad, que habría de influir en las promociones poéticas posteriores. 32 años de una biografía tristemente literaria que incluye la condición de pastor autodidacta, la lucha en el bando republicano, la muerte de un hijo y su propia muerte precoz, de tuberculosis, en la cárcel de Alicante.
Si hay unas constantes que puedan definir su creación poética esas son:
- Popularismo y apego a la tierra.
- Intensidad emocional, que ha llevado a algunos críticos a minusvalorar su poesía.
- Dominio de las formas métricas tradicionales: soneto, octava real.
- Hallazgos muy originales y personales en el terreno de la metáfora.
Sus inicios en la poesía, dejando de lado los primeros ejercicios de la adolescencia, se inscriben, ligeramente rezagados en el tiempo, en la moda gongorina instaurada por los poetas de la generación del 27. Su primer libro Perito en lunas(1934), es un tributo al gran poeta áureo en el que realidades cotidianas de la existencia del poeta son sometidas a una transfiguración poética. Dicha transfiguración se opera mediante una elaboración metafórica hermética al modo culterano, y a través del uso de la octava real. Aun cuando no se encuentra en esta obra la autenticidad humana que posteriormente caracterizará su poesía; es indudable que constituye un memorable ejercicio de estilo que demuestra su habilidad versificatoria, su imaginación en la construcción de imágenes y una capacidad asombrosa para asumir estilos ajenos.
La plenitud poética de Hernández se alcanza con un libro iniciado en el 34 que se publicará en el 36 con el título de El rayo que no cesa. En él aparece plenamente el tríptico temático que alimentará toda su poesía posterior: la vida, el amor y la muerte. Tríptico en el que el amor ocupa un lugar central. Un amor trágico que se estrella contra los muros de la realidad. Como vitalismo trágico, podría definirse el sentimiento que domina el libro.
La estrofa predominante es el soneto, un molde clásico y riguroso que favorece la síntesis entre desbordamiento emocional y contención expresiva. El dominio de esta forma métrica es tan alto que se concilia, sin ninguna violencia, con los procedimientos metafóricos imbuidos de la estética vanguardista. Mención especial merece, dentro del conjunto la Elegía a Ramón Sijé, sin duda, una de las más memorables de nuestra literatura.
Con la llegada de la guerra el poeta, muy influido en este sentido por su amistad con Neruda, somete su creación a las exigencias ideológicas del momento. Se inaugura así una etapa de literatura comprometida. En esta etapa la creación más destacable es Viento del pueblo del que forman parte, además de arengas y cantos épicos de desigual calidad, poemas como El niño yuntero y el popularísimo Aceituneros. En consonancia con su carácter comprometido, estos poemarios presentan una mayor sencillez estilística que los anteriores.
Una última etapa de su trayectoria, sería la de la estancia en la cárcel, en la que compone la mayoría de Cancionero y romancero de ausencias. En esta obra depura de nuevo su expresión, partiendo de las aportaciones de la escueta lírica popular castellana, alcanzando una nueva cima poética. Temáticamente, se centra en el amor frustrado a su mujer y a su hijo, aunque también hay referencias a su situación como prisionero. De esta misma época son las Nanas de la cebolla dedicadas al hijo que perdió.
En suma, Miguel Hernández en sólo 32 años resume algunas de las tendencias básicas de la poesía contemporánea: la deshumanizada, la social en la que puede considerársele pionero.
LA GENERACIÓN DEL 36.
Con este rótulo se conoce a un grupo de poetas más o menos coetáneos a M. Hernández, nacidos en torno a 1910, cuya tarea creadora se desarrolla en los años de convalecencia de la guerra. Aparte del cronológico, existe un factor común a todos ellos, que los constituye en generación, o, cuando menos, en grupo generacional. Dicho factor es la rehumanización de su poesía. Contrariamente a lo sucedido en los años anteriores a la guerra, las circunstancias exigen que el hombre se convierta en el centro de la creación poética, no es válida una poesía esteticista y deshumanizada. Este hecho será una constante en toda la poesía de postguerra, al menos hasta la llegada de los novísimos.
Así pues, se puede decir que el enfoque poético humano es un factor de cohesión en la generación del 36.
Ahora bien, también se ha denominado a este colectivo de poetas generación escindida, ello se debe a la existencia en su seno de dos tendencias bien diferenciadas: la poesía arraigada y la poesía desarraigada.
La poesía arraigada.
Así denominó D Alonso a la poesía de aquellos autores que se expresan con una luminosa y reglada creencia en la organización de la realidad. En su centro encontramos a un grupo de poetas que se autodenomina juventud creadora. Todos ellos son intelectuales afines, en mayor o menor medida, al régimen franquista. Sus principales órganos de expresión son Escorial(en la que participaron los más destacados poetas falangistas) y Garcilaso(alentada por García Nieto, con una gama más amplia de colaboradores y una adscripción política menos estricta)
El título de estas publicaciones es sintomático de las características de su poética.
- Magisterio de Garcilaso y otros clásicos.
- Visión del mundo optimista, ordenada y coherente, hasta las tristezas se expresan con serenidad.
- Tratamiento de temas tradicionales desde una perspectiva tradicional: la religión, el amor, el paisaje, las cosas bellas.
Entre las figuras más destacadas se encuentran:
- Leopoldo Panero(1909-1962). Lo más significativo de su poesía es la dimensión religiosa, la tendencia al intimismo y la sencillez formal. Sus obras más conocidas son Escrito a cada instante(1949) y Canto personal(1953), que es una replica en clave reaccionaria a la visión de América que Neruda expresa en su Canto General.
- Dionisio Ridruejo(1912-1975). Fundador, con Laín Entralgo, de Escorial. Formó parte del aparato propagandístico del Régimen y a este servicio consagró un gran número de poemas. Tras su alejamiento del franquismo, predominarán en sus versos temas como el paisaje, la intimidad, la religión. Su evolución ideológica lo irá conduciendo a un tono cada vez más escéptico, desencantado y hacia una creciente sencillez formal. Algunas de sus obras más importantes son Sonetos a la piedra(1944) y Elegías(1948).
- Luis Rosales. Distinguimos dos etapas en su obra: una plenamente garcilasiana pasa; y otra en la que incorpora el versículo, la narratividad y la imaginería de corte surrealista para expresar vivencias personales que lo aproximan a la poesía desarraigada. En esta línea, la obra más relevante es La casa encendida.
La poesía desarraigada.
Esta tendencia, siguiendo con Dámaso, quedaría opuesta a la anterior: Para otros el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad.
Dos hitos fundamentales en el advenimiento de esta tendencia son Hijos de la ira de Dámaso Alonso e Historia del corazón de Vicente Aleixandre. La publicación que acoge a los desarraigados es Espadaña. Los rasgos característicos de su lírica son:
- Temática existencial: angustia y tremendismo.
- Un Estilo menos primoroso, más sencillo y directo, en ocasiones es evidente la impronta del Surrealismo, con cuya ideología se congraciaban.
Dentro de la poesía desarraigada cabe destacar a los siguientes autores:
- Dámaso Alonso. Este autor habitualmente incluido en la nómina de la Generación del 27 acompañó a dicho grupo- como él mismo dijo- más en calidad de crítico que de poeta. En realidad, sus mejores obras las produce tras la dispersión del grupo. Su libro Hijos de la ira(1944) se considera obra inaugural de la poesía desarraigada. En ella rompe con el formalismo clásico que imperaba en el panorama poético de entonces. Hijos de la ira está escrito en versículos de ritmo obsesivo, en los que, con lenguaje imprecatorio e imágenes que recuerdan el mundo onírico surrealista, se manifiesta una visión angustiada de una realidad en la que no faltan los ecos de la Guerra Civil ni los de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo dominado por el odio y la injusticia ante el que Dios permanece impasible. Otras novedades formales del poemario son: el uso de un léxico coloquial, presencia de la violencia, abundancia de estructuras reiterativas que recuerdan a los Salmos a través del paralelismo, el polisíndeton, la anáfora, la interrogación retórica.
- Victoriano Crémer. En línea con las características de la poesía espadañista, compone poemas realistas en los que es habitual el tono existencial y, hasta donde era posible, social. Todo ello se expresa a través de una dicción desgarrada y violenta. Algunas obras son Caminos de mi sangre(1947) y La espada y la pared(1949)
- Eugenio G. de Nora. Alternan en sus libros la preocupación por problemas humanos trascendentes, como el amor y la muerte en clave elegíaca y escéptica. Cantos al destino(1945), Pueblo cautivo(publicado de manera clandestina y anónima en 1946).
- Finalmente, hay que mencionar a Blas de Otero plenamente imbuido del espíritu desarraigado en Ángel fieramente humano(1950) y Redoble de conciencia(1951). Libros que como sabemos reeditará aumentados en Ancia (1958).
Otras tendencias.
El panorama poético de posguerra no se agota con las dos tendencias hasta ahora comentadas. Existen otras que a los ojos de la crítica actual revisten considerable. Trataremos de resumirlas.
- El Postismo. Postismo es la abreviatura de Postsurrealismo, como cabe suponer este movimiento aspiraba a constituirse en un Surrealismo ibérico. Promulgaba la libertad de expresión, la imaginación y lo lúdico, era una especie de revolución subjetiva de carácter marcadamente antiburgués. Su creador fue Carlos Edmundo de Ory y al aparecen vinculados grandes poetas como E. Cirlot y Angel Crespo.
- En una posición similar, es decir reivindicando el Surrealismo pero sin sumarse al Postismo tenemos a Miguel Labordeta con obras de virulenta denuncia como Sumido 25(1948) o Violento idílico(1949).
- El grupo Cántico de Córdoba, cultiva una poesía que entronca con la del 27, intimista y de gran rigor estético.
- Finalmente, hay que hacer mención a varias figuras individuales difíciles de encasillar: Gloria Fuertes(Obras incompletas), JMª Valverde(religiosidad inconformista), José Hierro(unión de la temática existencial y después social con un cuidado extremo de lo formal).
LOS AÑOS 50: LA POESÍA SOCIAL.
Los años 50 supusieron una tímida apertura del régimen franquista, que respondía a la necesidad de ganarse algo de la simpatía de las potencias democráticas. Coincidiendo con esta situación se inaugura en nuestro país, en todos los géneros literarios la escritura comprometida socialmente. El momento de máximo auge de la literatura social será 1955. En este año se publican dos libros importantísimos para esta tendencia. Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y Cantos Iberos de Gabriel Celaya. En ellos ambos poetas superan una primera etapa de poesía desarraigada, existencial, a la que ya nos hemos referido, para abordar los problemas del hombre en su foro social. A ellos se uniría, como sabemos, el veterano del 27 Aleixandre con su Historia del corazón. Según palabras del premio Nobel: el poeta es una conciencia puesta en pie hasta el fin.
Desde la poesía social, el poeta aspira a cambiar la realidad mediante sus creaciones, influyendo en las conciencias; una confianza en el poder de la palabra poética como instrumento de transformación, que será expresada por Celaya en los siguientes términos en una de sus composiciones:
La poesía es un arma cargada de futuro.
Entre los precursores de esta poética del cambio encontramos fundamentalmente a Miguel Hernández, Pablo Neruda y César Vallejo.
Los temas que aborda esta poesía son: las desigualdades, la alienación, el tema de España, el deseo de libertad, la reconciliación entre los españoles.
Desde el punto de vista formal, se trata, parafraseando una vez más a Celaya, de:
Escribir como quien respira.
Es lógico que una poesía que aspira a transformar el mundo, tienda a ser lo más inteligible posible. Se utiliza un tono coloquial, en el que es habitual, sobre todo en Blas de Otero, la desautomatización de tópicos y frases hechas de nuestra lengua(nadar a contra muerte).
Se recurre a los procedimientos estilísticos más antiguos y universales de la poesía: paralelismo, reiteración, etc… A menudo se usa el encabalgamiento abrupto que confiere gran intensidad al poema.
La poesía social es, en suma, comunicación directa y sencilla. Esta ansia de llegar al otro, de entrar en contacto con el pueblo conlleva, en ocasiones un descuido de las formas o la caída en lo panfletario. Algo que es ajeno a Celaya y Otero, con quienes la lírica social alcanza su cima. Nadie como ellos ha conseguido aunar la denuncia social con la emoción poética y la obra bien hecha. De ello son testimonio obras como Las cartas boca arriba(1951), Cantos Iberos(1955),Episodios nacionales(1962) de Celaya; o Pido la paz y la palabra(1955) y Que trata de España(1964) de Blas de Otero. Desgraciadamente, con el tiempo la poesía vendría a demostrar su ineficacia como instrumento de cambio social, con los años 60 se impondrá otra estética, aunque lo social pueda seguir presente.
LOS AÑOS 60: POESÍA DE LA EXPERIENCIA.
El fracaso de la poesía social fue conduciendo paulatinamente a su abandono. Así, aunque de esta se encuentren manifestaciones aún en los años 60; ya en la década de los 50, nos encontramos con nuevos poetas que apuntan hacia su superación. Una superación que se consolidará en los años 60, con lo que se ha dado en llamar, de un modo ligeramente perogrullesco Poesía de la experiencia.
No se puede decir que los poetas que suelen ser adscritos a este movimiento conformen un grupo, pues entre ellos encontramos muy varias orientaciones. Pero, a pesar de su heterogeneidad, es posible señalar, simplificando, una serie de rasgos comunes:
- Preocupación por el hombre: Es frecuente hablar en su caso de un humanismo existencial y un claro retorno a lo personal, a lo íntimo. Se tratan temas cotidianos: el amor, la familia, el erotismo; y universales como la soledad, la incomunicación. Sus poemas suelen expresar, muchas veces a través del humor, una actitud escéptica e inconformista; aunque también puede adoptarse un tono cálido y cordial.
- Se huye del tratamiento patético siendo frecuentemente el elemento distanciador la ironía.
- Es una poesía de formas muy cuidadas, se busca un lenguaje personal, no obstante, la mayoría continúan utilizando -con mayor rigor- el registro coloquial que había sido inaugurado por la poesía social.
Algunos de los máximos representantes de esta tendencia son:
- Jaime Gil de Biedma(1929-1990). Es, seguramente, el poeta de esta generación que más ha influido tanto en sus compañeros de generaciones, como en las promociones líricas posteriores. Su poesía combina la crónica social y personal, tal y como él expresó:
El poeta se instala en el mundo de la realidad común, de la experiencia cotidiana, asumiendo su circunstancia de “hijo de vecino” que ha de quedar reflejada en los poemas. Para ser comprendido, el mundo subjetivo ha de aparecer inserto en ese mundo de la realidad común.
Esta concepción se expresa en sus poemas que, en tono confesional hablan de su vida a la par que constituyen un retrato crítico y cínico de la clase burgesa a la que pertenece. Todo ello con un estilo conversacional, preciso y elegante. Algunas de sus obras son Moralidades(1966), Poemas póstumos(1968).
- Ángel González(1925). Es quizá el ejemplo más claro del tránsito de la poesía social a la de la experiencia. Perdura en él el compromiso social, pero éste se expresa por medio de la ironía y del humos ácido. Los juegos de palabras, la andadura narrativa y el tono coloquial caracterizan la escritura de libros como Áspero mundo(1956), Sin esperanza, con convencimiento(1961), Grado elemental(1962), Tratado de urbanismo(1967).
- Francisco Brines(1932). Autor de poesía grave y reflexiva que tiene como tema fundamental el paso del tiempo y sus efectos aniquiladores. Un tema que, no obstante, se enfoca con serenidad. El tono elegíaco de los versos es compatible con fuerte deseo de aprovechar la vida mediante el amor, la comunión con la naturaleza, etc… Obra importante es Palabras a la oscuridad(1966).
LA POESÍA DE LOS NOVÍSIMOS.
En 1970 el crítico JMª Castellet publica la antología Nueve novísimos poetas españoles. Los poetas aquí incluidos(Vázquez Montalván, Martínez Sarrión, JM Alvarez, F. De Azúa, Gimferrer, Molina-Foix, G. Carnero, AMª Moix y Leopoldo Mª Panero), resultan muy representativos de la sensibilidad del momento, y se inscriben- con otros no incluidos en la antología- dentro de lo que algunos llaman la generación del 68.
Todos los del 68 son poetas nacidos después de la guerra y han recibido una diferente educación sentimental. En la que se conjuga una sólida formación cultural tradicional, que incluye el profundo con conocimiento de los clásicos; con la cultura pop del cine, los tebeos, el rok, etc… A ello hay que añadir la posibilidad de acceder a la literatura extranjera con una facilidad mucho mayor que sus predecesores. En resumen, las fuentes de su poesía son muchas y variadas, sin embargo, podemos destacar como influencias literarias:
- Vallejo, Paz.
- Cernuda y Aleixandre(ejerció de maestro).
- Pessoa, Cavafis, Pavese, Artaud, Malarme, Rimbaud.
Por lo que se refiere a los temas:
- Se aborda lo personal: amor, infancia, erotismo.
- Lo público con tono grave: Vietnam, consumo.
- Se tratan desde una sensibilidad postmoderna iconos como Peter Pan, Marilyn Monroe.
- Su actitud es, manifiestamente, inconformista y disidente.
Estilo.
- Preocupación por la forma: innovación del lenguaje poético, experimentación. Un nuevo vanguardismo: es patente el influjo del Surrealismo, se utiliza el collage, el decollage, el caligrama, la escritura en otros idiomas.
Tendencias:
- Orientación surrealista. Guillermo Carnero.
- Venecianismo. Caracterizado por el refinamiento formal, y la construcción de una poesía neomodernista en su variante decadentista. En esta línea se encuentra la poesía de
- Culturalismo. Poesía que se inspira e investiga en la poesía y la cultura. Su principal valedor sería Colinas.
- Clasicismo: influjo del mundo grecolatino y Cavafis, cultivada por L A de Cuenca, entre otros.
- Barroquismo: poesía inspirada en el Barroco andaluz, sobre todo.
Evidentemente, la antología de Castellet no recoge a todas las voces poéticas del momento. Son muchos otros los que se dieron a conocer al mismo tiempo o posteriormente. Trapiello, Jenaro Talens, Sánchez Robayna, García Martín, Juan Luís Panero.
En suma, el panorama de la poesía más reciente presenta, al igual que sucede en la novela, una gran heterogeneidad. No se puede hablar de grupos o consignas, y a pesar de la escasez de lectores de poesía, el número de poetas y nuevas voces crece.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).