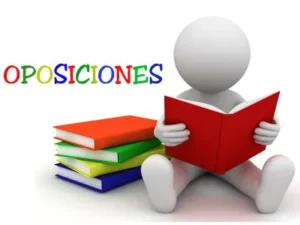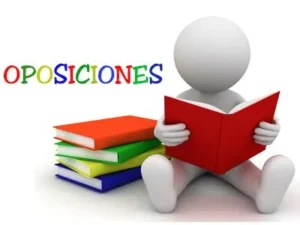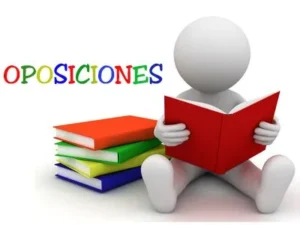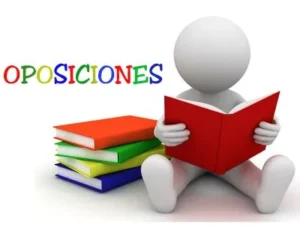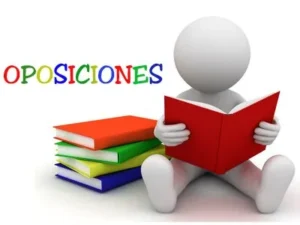Contenidos del artículo
ToggleLa lírica religiosa renacentista
Introducción
El llamado primer Renacimiento, que corresponde al reinado de Felipe II, fue testigo de uno de los movimientos literarios más característicos y originales de la literatura española: la literatura espiritual en su doble vertiente, ascética y mística. La segunda mitad del siglo XVI supone, en el plano espiritual, un cambio radical de actitud respecto de la primera. Si en la primera mitad se había caracterizado por una considerable apertura y receptividad hacia las ideas de cuño renacentista y el erasmismo, con el reinado de Felipe II España se cierra a Europa. No olvidemos la escisión que la Reforma ha supuesto para la iglesia cristiana. España se convertirá en adalid del movimiento contrarreformista instaurado con el Concilio de Trento. Se instaura en nuestro país una rígida censura de la cual son el máximo exponente los índices expurgatorios de la Inquisición. Triunfa el tradicionalismo y la tarea de salvaguardar la fe católica se convierte en algo casi obsesivo. Es en este contexto en el que florece de modo extraordinario nuestra literatura espiritual.
Ascética y mística
En el campo de la teología espiritual, ascética y mística suelen considerarse dos fases de un mismo proceso espiritual cuya finalidad es la íntima unión con Dios. Se puede decir que la ascética es condición sine qua non previa a la mística. La escuela teológica carmelitana defiende la contemplación infusa, es decir, la posibilidad de llegar a la unión con Dios sin haber pasado por el proceso de ascesis; la contemplación sería un don otorgado por Dios gratuitamente.
La palabra ascética procede del griego y significa trabajo. La ascética es el esfuerzo realizado por un fiel para alcanzar, mediante la oración, la penitencia, la mortificación y la renuncia a los placeres mundanos, la perfección moral.
La mística se define como el conjunto de fenómenos experimentados por algunos justos al entrar en íntima unión con Dios mediante la oración. Por lo general, la mística presupone la ascética.
Basándonos en los testimonios de los místicos, podemos distinguir tres fases en el proceso de unión con Dios:
- Vía purgativa, que se identifica con la ascesis.
- Vía iluminativa, es el momento en que al místico ya le es dado sentir físicamente la presencia de Dios, se producen las visiones y el arrobamiento, o rapto de los sentidos, debido a la pequeñez del sujeto frente a Dios.
- Vía unitiva, es la culminación del proceso, se alcanza la unión con Dios.
Una de las características esenciales de la experiencia mística es su inefabilidad. El lenguaje es insuficiente para la expresión de algo que ni siquiera el místico entiende. La única posibilidad de comunicar dicha experiencia es proceder por aproximación, mediante el lenguaje poético, sea en prosa o en verso, recurriendo al símil o a la alegoría, a las imágenes o las metáforas tomadas de diversas tradiciones poéticas sacras o profanas.
La mística española es tardía respecto a la que se desarrolla en otros países. El misticismo tuvo sus manifestaciones literarias en Europa durante la Edad Media. En la Península se cultivó durante la Edad Media una mística judía y una mística árabe, a través de la cábala y el sufismo respectivamente; sin embargo, habrá que esperar al siglo XV para encontrar testimonios evidentes de una mística cristiana. Parece ser que en el despertar de la mística cristiana en nuestro país tuvo gran importancia el influjo de los grandes místicos alemanes y flamencos como Herp y Ruysbroeck.
Es habitual diferenciar en el desarrollo de la mística española los siguientes períodos:
- Período de importación, traducción y adaptación de obras medievales, siglo XV.
- Período de asimilación, primera mitad del siglo XVI.
- Período de esplendor, segunda mitad del siglo XVI, producción de los grandes místicos.
Fray Luis de León
Vida y personalidad
Fray Luis de León nace en 1527 en Belmonte de Cuenca. Ingresa en los agustinos de Salamanca, donde será profesor de Sagrada Escritura. El acceso a dicha cátedra le granjeará abundantes enemistades. En 1572 sufre proceso inquisitorial acusado de marginar la Vulgata a favor de la versión hebrea y de hacer circular una traducción no autorizada del Cantar de los cantares. Tras cinco años de encarcelamiento reanudará su vida académica con el legendario «decíamos ayer» hasta morir en 1591. Su turbulenta vida académica, marcada por intrigas y disputas, contrasta con el obsesivo anhelo de la vida en paz con los demás, consigo mismo y con Dios que vertebra toda su obra poética.
¿Fue Fray Luis un místico?
Parece ser que Fray Luis de León negó haber gozado de la contemplación extática de Dios. Sin embargo, esta es una cuestión muy debatida por la crítica. Las posturas se reducen a dos: la de estudiosos como A. Peers, que defienden el carácter místico de la obra luisiana, y la de quienes, como D. Alonso, consideran más prudente hablar de literatura ascética. Según ellos, aunque su obra apunta en algunos momentos hacia el misticismo, este misticismo es más doctrinal que empírico. Esta última es la postura que goza de mayor aceptación.
Obra
Aunque la obra que nos interesa para este tema es la poética, Fray Luis de León cuenta con una importante producción prosística. Destaca De los Nombres de Cristo, una serie de comentarios a los nombres con que se designa a Cristo, poniendo de relieve su presencia en la naturaleza y en el hombre en una exaltada visión del amor cristiano. En esta obra, escrita en la cárcel, se detectan elementos autobiográficos en clave simbólica.
Otras obras de gran importancia son La perfecta casada, La exposición del Libro de Job y su traducción de El Cantar de los cantares. Toda su producción en prosa se caracteriza por la naturalidad y la armonía de un estilo en el que trata de emular a los clásicos. Hay que destacar su militancia a favor del castellano como lengua capacitada para expresar cualquier materia, incluso la teológica. Fray Luis lucha por conferir a nuestra lengua el prestigio del que aún carece en determinados círculos.
Poesía de Fray Luis de León
La poesía de Fray Luis de León hunde sus raíces en tres universos poéticos que él unifica y funde con el sello de la originalidad: la Biblia, el bucolismo horaciano y el petrarquismo de Garcilaso. La Biblia impregna toda su obra, constituye su armazón temática y un acervo de imágenes y recursos estilísticos al que recurrirá continuamente. La influencia de Horacio se evidencia en su elección de la oda como vehículo de expresión, en la reelaboración de tópicos del poeta latino como el Beatus ille o la Aurea mediocritas y en su matizado epicureísmo. La herencia garcilasiana se reduce a elementos formales como la elección de la lira, una estrofa apropiada para evitar la ampulosidad verbal. A estos influjos hay que añadir, en un plano secundario, la impronta del pensamiento griego, sobre todo de los estoicos, los pitagóricos y Platón.
Se suelen distinguir en su trayectoria, dejando de lado los sonetos petrarquistas de juventud, tres etapas cuyo punto de inflexión sería su encarcelamiento: obras previas a la cárcel, escritas en cautividad y posteriores a la cárcel. Todas ellas presentan un fondo temático común: el conflicto entre la realidad y el deseo, es decir, el anhelo de la paz y la vida sencilla que su agitada existencia le negó. Este tema común presenta diferentes modulaciones en cada una de las etapas de su poesía.
Algunos ejemplos de tópicos antiguos reelaborados por el poeta conquense son:
- Vanitas vanitatum, desprecio del mundo.
- Ubi sunt?
- Aurea mediocritas.
- Beatus ille.
- Ab ipso ferro. Como la encina al ser podada por el hierro, el hombre sabio sale fortalecido de las experiencias adversas.
- Locus amoenus.
- Secretum iter, la escondida senda, es decir, la vida retirada.
Desde el punto de vista formal, la poesía de Fray Luis de León se caracteriza por:
- Equilibrio y sencillez estilística, busca la sencillez huyendo del uso gratuito del cultismo.
- Vehemencia y apasionamiento, tono oratorio, presencia de la exhortación y la apelación a una segunda persona, uso de la interrogación retórica. Preferencia por el uso del presente.
- Presencia de símbolos disémicos, que han de ser entendidos tanto en su sentido recto como en su sentido oblicuo.
- Siguiendo el influjo de Horacio, sus odas suelen constar de dos movimientos: una primera parte ascendente o climática y un final descendente o anticlimático.
La crítica más actual ha destacado ciertas imperfecciones en su poesía: asonancias impertinentes, prosaísmos, encabalgamientos abruptos, pleonasmos… Parece evidente que no se trata de una incapacidad técnica, sino de algo premeditado que responde a la intención de que sea el contenido y no la forma lo que atrape al lector.
San Juan de la Cruz
Vida y talante
San Juan de la Cruz nace en Ávila, en 1542, su nombre fue Juan de Yepes y Álvarez, en una familia de escasos recursos económicos. Tras la muerte del padre, la familia se ve obligada a trasladarse a Medina del Campo. Allí Juan desempeña varios oficios para contribuir a la economía familiar. Estudia en el colegio de los jesuitas. En 1563 ingresa en la orden del Carmelo. Ya ordenado completa su formación en Salamanca estudiando artes y teología. Un hito en su biografía lo marca el año 1567, año en el que conoce a Santa Teresa. Instigado por la monja avulense, emprenderá paralelamente a ella el proceso de reforma del Carmelo. A partir de este momento será objeto de continuos ataques y persecuciones. En 1577 San Juan es secuestrado por un grupo de frailes calzados y conducido a Toledo, donde permanecerá retenido durante nueve meses hasta que logra fugarse. Es nombrado prior de varios conventos. Tras la existencia de disensiones en el seno de los descalzos es confinado en Andalucía, donde morirá en 1591.
Obra
Una de las primeras cuestiones que llaman la atención de la obra de San Juan de la Cruz es su parquedad. Con sólo trece composiciones, algunas de muy corta extensión, pasa por ser una de las cimas, no solo de la literatura española, sino de la literatura universal. Es habitual establecer en su producción la siguiente división:
- Obra en prosa, consistente en declaraciones en clave interpretativo-alegórica de su poesía.
- Obra poética:
- Poesía menor, escrita en metro castellano (cancioneril y popular) y renacentista: cinco glosas a lo divino, dos romances y dos breves composiciones.
- Poesía mayor: Noche oscura del alma, Llama de amor viva y Cántico espiritual.
Nos centraremos en el análisis de su obra poética, dedicando especial atención a sus obras mayores.
La experiencia mística es, por definición, inefable. Para comunicar algo que se escapa a toda lógica, la poesía, debido a su naturaleza sintética e intuitiva, es un instrumento óptimo. Para reflejar la experiencia mística el poeta debe proceder por aproximación. Por ello, no resulta extraño que las claves de lectura de la obra de San Juan sean el símbolo (en su poesía) y la alegoría (en su prosa). Algunos pasajes presentan una dicción caótica e incoherente desde el punto de vista lógico, lo que ha llevado a algunos críticos a considerarlo, salvando las distancias, precursor del surrealismo.
La poesía de San Juan de la Cruz se fundamenta en tres tradiciones literarias:
- La tradición castellana tanto en su vertiente popular como en la cancioneril, presente en su poesía menor y en elementos aislados de su poesía mística (como la imagen del ciervo herido).
- La tradición petrarquista, con el acusado influjo de Garcilaso, que no solo se produce de un modo directo, sino también a través de las versiones a lo divino realizadas por Sebastián de Córdoba. Del petrarquismo tomará además de la lira como vehículo de expresión, elementos paisajísticos.
- La tradición bíblica, que ejercerá el influjo más acusado, principalmente a través de El Cantar de los cantares.
Poesía mayor
- Llama de amor viva: consta sólo de cuatro estrofas, liras. Según explica el místico en sus declaraciones en prosa, esta composición recoge el tema de la unión con Dios. El símbolo básico es la llama, que representa el fuego de amor con que el Espíritu Santo enciende el alma dándole inteligencia divina. No se recogen los pasos previos a la unión, solo se habla de esta exaltando el gozo que produce. Encontramos además el juego de contrarios y antítesis propios de la poesía de cancionero.
- Noche oscura del alma: consta de ocho liras que se pueden estructurar en tres grupos correspondientes a las tres etapas de la vida espiritual: purgativa (1-2), iluminativa (3-5) y unitiva (6-8). El símbolo clave es la noche oscura, que según el místico representa la privación de los apetitos sensuales que perjudican al alma. Esta noche oscura se acaba convirtiendo en noche radiante en la que se vislumbra la verdadera luz.
- Cántico espiritual: es su máxima creación, está formado por cuarenta liras. La influencia del Cantar de los cantares es evidente. La interpretación de los exegetas cristianos identifica la unión de los protagonistas de estos cantos nupciales con la iglesia, que era la amada, y con Dios personificado en el amante. San Juan, al igual que lo había hecho Orígenes, identifica a la amada con el alma y al amante con Dios. La estructura de la obra es dialogada y aparece escrita en liras. Además de esta estrofa, el influjo de Garcilaso se percibe en la captación del paisaje. El poema recoge una vez más las tres fases de la experiencia mística que se describen mediante motivos eróticos. El estilo de San Juan alcanza en esta obra su máximo grado de complejidad mediante enumeraciones caóticas e imágenes visionarias.
El estilo
La apasionada unión con Dios se expresa mediante:
- Uso de símbolos y relaciones alógicas.
- Uso de sinestesias (soledad sonora), antítesis y paradojas.
- Exclamaciones y vocativos.
- Evidente predominio del sustantivo sobre el resto de las categorías sintácticas. El adjetivo, cuando aparece, suele hacerlo postpuesto.
- Enumeración caótica.
- Recurrencias fónicas.
- Vocabulario mixto: popular (majadas, otero), culto (vulnerado, nemoroso), hierático (Aminadab, cedro) procedente del Cantar de los cantares.
Santa Teresa de Jesús
Vida
Santa Teresa de Jesús nace en Ávila, en 1515. Desde muy temprano sintió la llamada de la religión. Se ha investigado acerca de su posible condición de conversa. Su vida aparece marcada por una incesante labor de reforma y fundación de conventos en el seno de su orden. Una de las cuestiones que más se han discutido acerca de su personalidad ha sido el asunto de su formación cultural. Se difundió durante cierto tiempo una imagen de la Santa como mujer de escasa cultura. La crítica más actual ha descartado esta hipótesis; se le atribuye una formación autodidacta. Los errores de su estilo se consideran voluntarios, en función de su ideal estilístico: «escribo como hablo», y del público al que iban destinadas sus obras: monjas de baja condición cultural. Entre las lecturas que se le suelen atribuir:
- Libros de caballerías: Las sergas de Esplandián.
- Hagiografías.
- Obras de autores religiosos de prestigio: San Agustín o Kempis.
Obra
Las principales aportaciones de Santa Teresa a la mística se produjeron en prosa, de ahí que no le dediquemos tanta atención como a los otros autores. Se suele dividir su obra en prosa en:
- Obras autobiográficas: Libro de la vida. En él se intercalan reflexiones en clave alegórica y simbólica acerca de la experiencia mística. Es evidente el influjo de San Agustín.
- Libro de las fundaciones. De carácter menos intimista. En este grupo también se suele incluir su correspondencia, que transluce un evidente interés por los problemas de la sociedad de entonces.
- Obras ascético-místicas:
- Camino de perfección, es un libro destinado a las monjas, un tratado de ascética destinado a lograr la perfección espiritual a base de oración, mortificación, pobreza y humildad.
- Las moradas. Se presenta en principio como un tratado de oración. Sin embargo, la orientación docente aparece revestida de una inequívoca literariedad; una vez más la alegoría y el símbolo se convierten en el modo de expresión de la experiencia mística. El castillo, símbolo de procedencia árabe, nos remite a los diferentes estados (siete) que ha de atravesar el alma hasta unirse con Dios.
Obra poética
Se conserva un corpus de unas treinta composiciones. Dominadas, al igual que su prosa, por la espontaneidad. Es una poesía inscrita en las formas métricas y estilísticas de la lírica tradicional castellana, cancioneril y popular. La estructura métrica más utilizada será el villancico. Se recurre a la glosa de composiciones y estribillos profanos a lo divino; la imaginería que expresa la unión con Dios es la típica del amor cortés. Los temas a los que suele recurrir son:
- La unión con el amado.
- Anhelo de esa unión.
- Hermosura de Dios.
- Entrega a Dios.
Lengua y estilo
Santa Teresa de Jesús puede ser considerada el ejemplo más acabado de la norma de sencillez y naturalidad del siglo XVI. Su estilo aparece dominado por la espontaneidad. Se ha hablado mucho de su sintaxis emocional: anacolutos, elipsis, digresiones y concordancias ad sensum que la aproximan al lenguaje coloquial.
Es evidente el gusto por los pares antitéticos, la derivación. Es habitual el uso de rusticismos y arcaísmos. Su ortografía es fonética, no se ajusta a las normas alfonsíes.
- Si te interesan temas de Literatura pulsa aquí; si por el contrario necesitas temas de Lengua pulsa aquí.
- ¿Buscas acaso biografías de autores y valoraciones de su obra? Pulsa aquí.
- ¿Buscas comentarios de obras enteras? Pulsa aquí.
- Aquí tienes las últimas noticias sobre el temario.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).