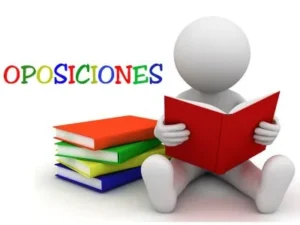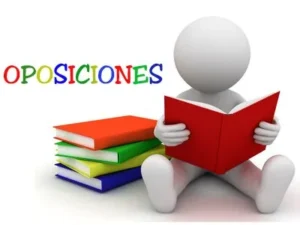Contenidos del artículo
ToggleEl Realismo en la novela de Galdós
I. CARÁCTER DEL REALISMO GALDOSIANO Y SU TEORÍA DE LA NOVELA
1.1. Influencia del realismo europeo en Galdós
La formación intelectual de Benito Pérez Galdós se vio profundamente marcada por el conocimiento directo de las corrientes literarias francesas e inglesas del siglo XIX, particularmente de Honoré de Balzac, cuya monumental Comédie Humaine proporcionaba el modelo fundamental para la construcción de un universo novelesco coherente donde personajes, espacios y conflictos se entrecruzaban según lógica de causalidad psicológica y social. Las novelas de Charles Dickens operaban simultáneamente como referencia de cómo abordar temas de injusticia social mediante narrativa emotiva que no renunciaba a la precisión observacional. La asimilación galdosiana de estos procedimientos narrativos europeos no se realizaba mediante simple imitación sino mediante reinterpretación creativa que adaptaba los mecanismos del realismo francés e inglés a la especificidad sociocultural madrileña, donde la burguesía en proceso de consolidación, la burocracia administrativa y los conflictos ideológicos generaban dinámicas narrativas irrepetibles.
La originalidad de Galdós radicaba no en la importación mecánica de técnicas europeas sino en la construcción de un universo novelesco personal donde personajes repetidos actualizaban distintas situaciones a través de múltiples novelas, procedimiento que ampliaba exponencialmente la densidad referencial del corpus textual. Este método permitía la creación de una sociedad representada con exhaustividad enciclopédica, donde cada novela funcionaba simultáneamente como texto autónomo y como componente de totalidad mayor. La riqueza de registros lingüísticos, la incorporación de múltiples perspectivas narrativas y la alternancia entre la imparcialidad observacional y la intervención subjetiva del narrador demostraban la sofisticación técnica de Galdós, quien armonizaba realismo europeo con recursos propios de la tradición española cervantina. La influencia del krausismo español, movimiento filosófico cuya presencia intelectual era determinante en el Madrid del período de formación de Galdós, proporcionaba además la fundamentación ética que trascendería la mera descripción de realidad para incorporar propósito civilizador y didáctico.
1.2. Teoría de la novela en Galdós
Galdós formulaba sus reflexiones sobre la naturaleza y función de la novela mediante textos teóricos dispersos, prólogos programáticos y mediante las novelas mismas que operaban como manifiesto estético implícito. Su rechazo explícito a cualquier imposición de modelos externos, manifestado en múltiples ocasiones, revelaba conciencia de que la vitalidad del género novelesco dependía de su capacidad de renovarse continuamente respondiendo a los retos específicos de cada momento histórico. La conceptualización fundamental de la novela como «género de costumbres» reflejaba su comprensión de que la tarea novelística consistía en la representación integral de los modos de vida contemporáneos, no mediante registro meramente fotográfico sino mediante transmutación de la realidad en forma de experiencia vivida que el lector pudiera reconocer como verdadera existencialmente. Entre 1870 y 1897 pueden identificarse transformaciones significativas en su pensamiento novelístico: desde la concepción inicial de la novela como instrumento de reforma social mediante exposición de males específicos, hacia una concepción más sofisticada que enfatizaba la penetración psicológica del interior humano y la multiplicidad de verdades narrativas coexistentes.
El reconocimiento galdosiano de que la novela debía expansionarse más allá de convenciones genéricas heredadas llevaba a experimentaciones formales de envergadura: la incorporación de técnicas dialogísticas, la alternancia entre narración omnisciente y focalizaciones limitadas, la inserción de discursos ideológicos dentro de la arquitectura narrativa sin que estos desequilibraran el equilibrio artístico. Galdós consideraba que la novela era imagen del mundo interior del ser humano tanto como reflejo de sus circunstancias externas, posición que lo diferenciaba de naturalistas que supeditaban la psicología individual a determinismos ambientales o hereditarios. Esta evolución teórica reflejaba su progresiva emancipación del naturalismo científico hacia perspectivas más complejas donde la realidad se entendía como resultado de la interacción irreductible entre el yo consciente y las condiciones sociohistóricas que lo envolvían, sin reduccionismo unilateral.
1.3. Rasgos propios del realismo galdosiano
El realismo galdosiano se caracterizaba por una orientación fundamental hacia la representación integral de la sociedad en sus dimensiones múltiples, donde la burguesía urbana, la clase trabajadora, la administración pública y el clero constituían estratificaciones narrativas de igual dignidad estética. La preocupación obsesiva por la verosimilitud no se limitaba a la acumulación de detalles ambientales sino que se extendía a la construcción coherente de causalidad psicológica que explicara los comportamientos individuales mediante su articulación con condiciones sociales objetivas. Los conflictos de Galdós no giraban exclusivamente en torno a temas amorosos o económicos sino que incorporaban problematizaciones profundas respecto a la autenticidad existencial, la burocratización de la vida moderna, los conflictos entre modernidad progresista y tradición católica, la corrupción del poder político, la alienación producida por estructuras sociales rigidificadas. Esta orientación temática revelaba un compromiso ético fundamental que trascendía la mera descripción de realidad para incorporar una visión crítica de lo real que permitiera al lector reconocer las injusticias del orden establecido.
La ideología progresista que subyacía en la obra galdosiana manifestábase no mediante discursos explícitos sino mediante la estructura misma de las novelas, donde personajes que encarnaban valores tradicionales (fanatismo religioso, autoritarismo político, misoginia) eran representados con precisión psicológica que permitía su comprensión sin que ello implicara su justificación moral. La capacidad de Galdós para presentar argumentos contrapuestos sin que la voz narrativa se inclinara unilateralmente hacia uno de ellos constituía aspecto fundamental de su maestría novelística. Sin embargo, tras la aparente neutralidad narrativa subyacía una lógica clara: la evolución de la sociedad española requería la superación de las supersticiones del pasado mediante la educación, la razón ilustrada y la reorganización institucional según principios democráticos. Este realismo comprometido pero sin propagandismo vulgar representaba la síntesis feliz entre la escritura de convicciones y la exigencia artística de complejidad representacional.
II. PRINCIPALES DATOS BIOGRÁFICOS
2.1. Infancia y formación
Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria en el seno de familia acomodada y respetable, descendiente de linaje militar por parte paterna. Su infancia canaria, caracterizada por la libertad relativa y la diversidad de encuentros humanos que proporcionaba el entorno portuario, ejercería influencia perdurable en su disposición observadora y su capacidad de reconocer la multiplicidad de perspectivas que convivían en la realidad social. El traslado a Madrid en 1862 para cursar estudios de Derecho marcó el punto de inflexión crucial en su trayectoria: la capital española se revela entonces como centro de fermentación intelectual donde convivían corrientes ideológicas antagónicas, donde la modernización convivía conflictivamente con estructuras heredadas del Antiguo Régimen. Aunque los estudios jurídicos proporcionaban la formación institucional, su verdadera educación se realizaba mediante la lectura voraz de autores españoles y extranjeros, la participación en tertulias literarias y la observación minuciosa de los modos de vida madrileños. El matrimonio con Emilia Serrano en 1878 proporcionaría la estabilidad doméstica que permitía la dedicación obsesiva a la creación literaria.
2.2. Actividad periodística y política
La carrera de Galdós como periodista se inició en la década de 1860 cuando colaboraba en revistas como Revista del Movimiento Intelectual de Europa y posteriormente en La Nación, donde sus críticas teatrales y artículos de análisis político revelaban una inteligencia analítica excepcional conjugada con capacidad de síntesis. Su progresiva radicalización política lo llevó a participar activamente en los eventos revolucionarios de 1868, período durante el cual la transición desde la Monarquía Absoluta de Isabel II hacia formas políticas más democráticas generaba expectativas de transformación profunda. La experiencia de la Revolución Gloriosa proporcionaría a Galdós materiales narrativos y perspectivas políticas que permearían su obra entera, particularmente visible en los Episodios Nacionales y en novelas como La desheredada. Su designación como diputado en las Cortes Constituyentes de 1873 representaba el reconocimiento de su influencia intelectual, aunque la actividad política directa resultaría problemática: la tensión entre las exigencias de la acción política inmediata y los requerimientos de la creación literaria llevó a Galdós a priorizar progresivamente la escritura como instrumento de influencia ideológica superior.
Los enfrentamientos de Galdós con instituciones establecidas revelaban su integridad intelectual independiente: su rechazo a compromisos con el poder político o académico, su denuncia de la corrupción administrativa, su insistencia en tratar temas considerados tabú por la moral convencional (adulterio, sexualidad femenina, conflictos religiosos) generaban presiones continuas. El fracaso de su candidatura a la Academia Real Española, no una sino varias veces, evidenciaba que su radicalismo político y moral constituía obstáculo para su incorporación a instituciones que valoraban la conformidad más que la innovación. La evolución del panorama político español, especialmente la Restauración borbónica en 1875 que consolidaba una monarquía constitucional mediante sistema de turnismo entre liberales y conservadores, proporcionaba contexto dentro del cual Galdós desarrollaba su obra como crítica simultánea de izquierda y derecha, de tradicionalismo y modernismo superficial.
2.3. Últimos años y legado
El período final de la vida de Galdós (1900-1920) se caracterizaba por el apogeo literario simultáneo a la decadencia física: mientras su obra alcanzaba cotas máximas de reconocimiento público, siendo celebrado como novelista más importante de España, su salud se deterioraba progresivamente. La vejez llegó acompañada de ceguera casi total en los últimos años de vida, circunstancia que refrendaba de modo metafórico la distancia entre el reconocimiento público y la incapacidad de disfrutar sensualmente del mundo que tan apasionadamente había retratado. Los problemas económicos, pese a la fama de su obra, derivaban de la precariedad del mercado literario español y de las exigencias de su generosidad personal. Su actividad dramatúrgica se intensificaba en este período, con obras como Electra (1901) generando enorme impacto social mediante su tratamiento de conflictos entre modernidad y tradición católica. La nominación al Premio Nobel en múltiples ocasiones, aunque nunca lograba otorgársele, testimoniaba el reconocimiento internacional de su magnitud artística. Su muerte el 4 de enero de 1920 cerraba una época de la historia literaria española, dejando herencia de obra cuya complejidad seguiría ocupando la atención de críticos y lectores posteriores.
III. LA PRODUCCIÓN NOVELÍSTICA DE GALDÓS
3.1. Periodización y etapas de la producción
La vastedad de la producción novelística de Galdós (aproximadamente 80 novelas más decenas de obras teatrales y ensayos) requiere para su comprensión la división en períodos que reflejen evoluciones de temática y técnica fundamentales. La periodización más aceptada en la crítica literaria distingue seis grandes fases: 1) Período histórico (1870-1876), donde predomina la novela histórica con personajes históricos reconocibles y lecciones extraídas del pasado; 2) Novelas de tesis o intolerancia (1876-1883), donde se plantea de manera esquemática conflictos ideológicos maniqueos; 3) Período naturalista (1883-1889), donde se incorporan procedimientos del naturalismo científico de Émile Zola con análisis de decadencia social; 4) Época de plenitud (1889-1901), donde se alcanza mayor sofisticación técnica y equilibrio artístico; 5) Período espiritualista (1901-1910), con incorporación de dimensiones místicas y religiosas; 6) Período simbolista o alegórico (1910-1920), donde predominan elementos alegóricos y simbolismo. Esta división no debe entenderse como rígida sino como tendencia general que permite identificar desplazamientos en la orientación artística del autor.
3.2. Período histórico (1870-1876)
La fontana de Oro (1870), la primera novela de Galdós, se sitúa en Madrid durante el período histórico de la Revolución de 1830, utilizando aconteceres públicos como marco dentro del cual se desarrollan conflictos personales. El procedimiento de integrar trama personal en contexto histórico proporcionaría estructura fundamental a toda su obra posterior. El audaz (1871) retoma procedimientos similares situándose en la época de la Guerra de Independencia española, permitiendo reflexión sobre la continuidad histórica nacional. Estas novelas históricas tempranas funcionaban como novelas educativas cuya intención explícita era transmitir lecciones morales derivadas de interpretación del pasado. La fidelidad a datos históricos verificables coexistía con la licencia imaginativa en la construcción de personajes ficticios cuyos destinos individual se entrelazaban con procesos históricos más amplios. La visión de la historia que emergía era fundamentalmente progresista: el pasado aparecía como sucesión de conflictos entre fuerzas de luz (progresismo, modernidad) y fuerzas de oscuridad (tradicionalismo, ignorancia).
3.3. Novelas de tesis o de intolerancia (1876-1883)
Doña Perfecta (1876) marca el comienzo de una fase donde Galdós se propone la representación simbólica de conflictos ideológicos españoles de modo deliberadamente esquemático. La novela funcionaba como denuncia de la intolerancia religiosa, mostrando cómo una mujer de fe católica fervorosa pero estrecha conducía a la destrucción de su sobrina mediante imposición de su visión moral. Gloria (1877) retomaba problemática similar explorando los conflictos entre catolicismo e protestantismo mediante la historia de una mujer que debe elegir entre su fe y su amor. La familia de León Roch (1878) ampliaba la perspectiva mostrando cómo conflictos ideológicos podían destrozar matrimonios y familias enteras. Marianela (1888), aunque tarda respecto a otras del grupo, pertenece temáticamente a esta orientación con su exploración de la ignorancia como fruto de privación educativa. Estas novelas se caracterizaban por el enfrentamiento polarizado entre personajes que encarnaban ideologías opuestas de modo casi alegórico: el progresista iluminado se enfrentaba al tradicionalista fanático, conflicto que generalmente resultaba en tragedia porque ninguno de los campos comprendía la legitimidad del otro.
3.4. Período naturalista (1883-1889)
La desheredada (1881), aunque cronológicamente tardía respecto a la inicial delimitación temporal, constituye obra capital que inaugura la fase naturalista donde Galdós asimila procedimientos de Émile Zola aplicándolos a la sociedad madrileña. El personaje de Isidora Rufete, mujer obsesionada por falso parentesco noble que la destina al fracaso existencial, ejemplifica el determinismo social donde las circunstancias objetivas prevalecen sobre la voluntad individual. El amigo Manso (1882), El doctor Centeno (1894), Tormento (1884) y La de Bringas (1884) completan esta fase de análisis de decadencia urbana, conflictos personales inextricables, mundanidad burocrática. Lo prohibido (1884-1885), presentado como diarios del narrador-protagonista, permitía la exploración de perspectivas interiores con intensidad psicológica aumentada. La temática fundamental giraba en torno a la alienación producida por estructuras sociales rigidificadas, la imposibilidad de autenticidad existencial en contexto de hipocresía colectiva, la corrupción moral de la burguesía urbana. El procedimiento naturalista se manifestaba particularmente en la acumulación de detalles ambientales precisos que situaban los conflictos humanos dentro de contexto material específico.
3.5. Época de plenitud (1889-1901)
Fortunata y Jacinta (1886-1887), considerada por muchos críticos como obra maestra de la novelística galdosiana, representa el culmen de su capacidad para plasmar conflicto amoroso y social conjugados con sofisticación técnica excepcional. La novela presentaba múltiples perspectivas sobre la misma realidad mediante alternancias de focalizaciones narrativas, mediante la oposición entre dos mujeres de extracción social distinta pero similares emocionales. Miau (1888) exploraba la existencia de burócrata humilde y su familia, mostrando la tragedia cotidiana de la mediocridad. La incógnita (1888-1889) y Realidad (1889) representaban experimentación formal audaz: la primera presentaba versiones conflictivas de los mismos eventos desde perspectivas narrativas múltiples, la segunda funcionaba como adaptación dramática de la novela anterior, permitiendo reflexión sobre la relación entre géneros literarios. Ángel Guerra (1890-1891) exploraba la evolución religiosa y moral de su protagonista. Tristana (1892) trataba temas de emancipación femenina y conflicto generacional. Torquemada en la hoguera (1889) iniciaba ciclo narrativo donde el prestamista codicioso Torquemada era explorado en múltiples novelas posteriores como ejemplo de acumulación capitalista primitiva y culpabilidad moral. Esta época representaba la conjunción feliz entre exigencia formal y profundidad temática.
3.6. Período espiritualista (1901-1910)
La progresiva incorporación de preocupaciones religiosas y espirituales caracterizaba los últimos ciclos narrativos de Galdós. La loca de la casa (1892), aunque con cronología que la sitúa antes, anticipaba esta orientación mediante exploración de la imaginación como fuente de experiencia más profunda que la realidad cotidiana. El ciclo de novelas de Torquemada proseguía con Torquemada en el purgatorio (1893), Torquemada en la cruz (1894) y Torquemada y San Pedro (1895), donde el protagonista experimentaba transformación espiritual mediante sufrimiento. Nazarín (1895) y Misericordia (1897) representaban el apogeo del período espiritualista: personajes virtuosos ejemplificaban capacidad de liberación del ego mediante altruismo y compasión. La representación de estos personajes santos no resultaba ingenua sino sofisticada: la bondad se mostraba como producto de determinadas circunstancias y opciones personales, no como cualidad innata. La intención didáctica se intensificaba en esta fase, pero sin sacrificio de complejidad artística: Galdós aspiraba a mostrar cómo la transformación espiritual era posibilidad humana alcanzable mediante actos volitivos de dedicación al bien común.
3.7. Período simbolista o alegórico (1910-1920)
Las últimas novelas de Galdós se caracterizaban por la intensificación de elementos alegóricos y simbólicos que iban más allá del realismo convencional. Casandra (1905) presentaba como protagonista mujer que rechazaba matrimonio burgués y se entregaba a la soledad reflexiva. La razón de la sinrazón (1915) exploraba conflictos generacionales y transformaciones políticas españolas mediante narrativa cada vez más enigmática. El caballero encantado (1909), basado parcialmente en alegoría picaresca tradicional, mostraba viaje de descubrimiento moral del protagonista a través de España, constituyendo reflexión sobre la regeneración nacional. Estas obras revelaban que Galdós, al aproximarse al final de su vida, buscaba trascender los límites del realismo decimonónico para incorporar dimensiones alegóricas y oníricas que permitieran expresar verdades que el realismo convencional no podía capturar completamente. La progresiva abstracción de la narrativa en estas últimas obras no debía interpretarse como síntoma de declive artístico sino como búsqueda de nuevas formas de representación capaces de comunicar experiencias espirituales y políticas que la novela realista tradicional no alcanzaba plenamente.
IV. LOS EPISODIOS NACIONALES
4.1. Introducción: Crónica histórico-novelística
Los Episodios Nacionales constituyen empresa narrativa de magnitud extraordinaria: cuarenta y seis novelas breves interconectadas que recorren la historia española desde la Batalla de Trafalgar (1805) hasta la Restauración borbónica (1875). Esta crónica histórico-novelística representa intento ambicioso de proporcionar versión de la historia nacional mediante ficción narrativa que permitiera al lector ordinario comprender el proceso complejo de transformación que España experimentaba. La estructura fundamental de los Episodios consistía en la creación de personajes ficticios cuyos destinos se entrelazaban con eventos históricos verificables, permitiendo que el lector experimentara la historia nacional como vivencia de seres similares a él mismo. La intención pedagógica era transparente: la población española requería comprensión de su propia historia para poder actuar inteligentemente en el presente. El nacionalismo implícito en los Episodios no era de naturaleza reaccionaria sino que funcionaba como fundamento para la construcción de ciudadanía moderna basada en conciencia histórica compartida.
4.2. Fuentes y materiales en el proceso creador
La construcción de los Episodios requería investigación histórica meticulosa complementada con imaginación narrativa. Galdós consultaba fuentes históricas especializadas, memorias de contemporáneos, publicaciones periodísticas de épocas anteriores, documentación de archivos públicos. La influencia de historiadores y cronistas españoles como Lafuente y Modesto Lafuente proporcionaba marco interpretativo general, mientras que autores extranjeros como Victor Hugo, Walter Scott y Alejandro Dumas ofrecían modelos de cómo integrar ficción con historia. La influencia del idealismo krausista proporcionaba la visión de que la historia debía interpretarse como progreso gradual de la humanidad hacia mayor racionalidad y libertad, aunque con retrocesos ocasionales. Las fuentes orales resultaban igualmente importantes: amigos de Galdós que habían participado en eventos históricos proporcionaban testimonios directos de épocas pasadas. La combinación de documentación histórica precisa con imaginación novelística permitía la creación de textos que funcionaban simultáneamente como novelas de ficción genuina y como crónicas históricas autorizadas, borrando los límites entre ambos géneros.
4.3. Las cinco series de Episodios Nacionales
La primera serie de Episodios Nacionales (10 novelas, 1872-1875) cubría el período desde Trafalgar hasta los comienzos de la Guerra de Independencia, situándose principalmente en contexto de luchas políticas internas donde la invasión napoleónica generaba caos. El protagonista Gabriel Araceli experimentaba educación política gradual a través de múltiples aventuras que lo llevaban a comprender la complejidad de la realidad nacional. La segunda serie (10 novelas, 1875-1879) continuaba desde la Guerra de Independencia hasta el final del Absolutismo de Fernando VII, mostrando cómo España experimentaba la contradicción entre aspiraciones liberales y reacción conservadora. La tercera serie (10 novelas, 1898-1900) saltaba temporalmente hacia adelante cubriendo el período revolucionario de 1868-1875 con mayor proximidad temporal. Las cuarta y quinta series (15 novelas en total) se publicaban tardíamente (1902-1912) y cubrían períodos intermedios omitidos anteriormente. La continuidad de personajes a través de distintas series proporcionaba sentido de totalidad a la empresa narrativa, permitiendo que lectores que participaban en múltiples Episodios acumularan experiencia narrativa de varias décadas de historia española.
V. GALDÓS, AUTOR TEATRAL
5.1. Arreglos dramáticos y obras nuevas
La carrera teatral de Galdós iniciaba con adaptación dramática de novelas propias: La fontana de Oro (1870), La loca de la casa (1893) y otras fueron transformadas desde forma novelística hacia forma teatral con mayor o menor fortuna. La lógica de estas adaptaciones se basaba en reconocimiento de que estructuras narrativas novelísticas podían transportarse al escenario mediante simplificación y concentración de conflictos. Sin embargo, Galdós reconocía progresivamente que el drama puro requería retórica distinta: la inmediatez de la representación teatral exigía esquematización mayor que la novela permitía, requería confrontación directa entre caracteres sin mediación narrativa. Las primeras obras teatrales propiamente originales aparecieron en la década de 1890: Realidad (1892), La fiera (1896) y otras exploraban formas dramáticas novedosas. La obra teatral más famosa de Galdós fue sin dudas Electra (1901), que constituía adaptación moderna de mito clásico mediante la cual exploraba conflicto entre modernidad progresista y tradicionalismo católico español. Electra generó escándalo político considerable y fue censurada en algunos lugares, testimonio del poder que Galdós confería al drama como instrumento de expresión de sus convicciones progresistas.
5.2. Características teatrales galdosianas
La interferencia entre técnicas novelísticas y dramáticas caracterizaba la producción teatral galdosiana: los diálogos presentaban el mismo nivel de sofisticación psicológica que las novelas, los personajes funcionaban como portadores de ideologías de modo similar al que lo hacían en narrativa. El esquematismo de personajes resultaba mayor en el teatro que en la novela, donde la limitación temporal y espacial de la representación teatral requería claridad mayor de propósito. Sin embargo, Galdós tendía a resistir esta esquematización mediante incorporación de complejidad psicológica incluso en contexto de limitaciones teatrales. El enfrentamiento ideológico funcionaba como núcleo central del drama galdosiano: conflictos morales fundamentales se manifestaban en confrontaciones entre caracteres que encarnaban posiciones políticas y religiosas opuestas. La preocupación por la autenticidad humana, por la capacidad del individuo para trascender las imposiciones sociales, se expresaba en escena mediante diálogos intensos y situaciones cargadas de tensión existencial. El teatro galdosiano, aunque menos frecuentemente estudiado que la novelística, constituía extensión coherente de sus preocupaciones fundamentales, aplicadas mediante registro formal distinto adaptado a exigencias de la representación pública.
BIBLIOGRAFÍA
- Caudet, F.: Galdós y el realismo español. Editorial Taurus, Madrid, 1986. Análisis fundamental de la relación entre la obra galdosiana y el movimiento realista español, situando a Galdós dentro del contexto más amplio de la literatura de su época.
- Dendle, B.J.: Galdós: The Forgotten Novels. Editorial José Porrúa Turanzas, Madrid, 1980. Examen de las novelas menos estudiadas de Galdós, revelando la riqueza y complejidad de obras que han sido eclipsadas por canonización de otras.
- Gullón, R.: Galdós, novelista moderno. Editorial Taurus, Madrid, 1966. Estudio crítico que enfatiza la modernidad de técnicas galdosianas, especialmente sus experimentaciones formales que lo vinculan con vanguardias literarias posteriores.
- Hinterhäuser, H.: Los Episodios Nacionales de Galdós. Editorial Taurus, Madrid, 1963. Análisis exhaustivo de la empresa narrativa de los Episodios, examinando su estructura, intención pedagógica y significación histórica dentro de la literatura española.
- Johnson, R.: Galdós: The Mature Thought. Editorial Tamesis, Londres, 1978. Exploración del pensamiento galdosiano en su madurez, enfatizando la sofisticación de su reflexión sobre sociedad, moralidad e identidad nacional.
- Klamkin, H.K.: Galdós and the World of the Novel. Editorial Princeton University Press, Princeton, 1993. Estudio que sitúa la novelística galdosiana dentro del contexto más amplio del desarrollo de la novela moderna, examinando sus innovaciones técnicas.
- Montesinos, J.F.: Galdós. Editorial Castalia, Madrid, 1968-1973 (tres tomos). Monografía fundamental que representa aproximación histórica y crítica exhaustiva a la totalidad de la obra galdosiana, considerada referencia indispensable para estudios galdosianos.
- Rodríguez, A.: La novela de Galdós. Editorial Taurus, Madrid, 1984. Examen sintético de la evolución de la novelística galdosiana, analizando cómo la obra se transformaba a través de distintos períodos creativos.
- Schyfter, S.E.: The Mystic Synthesis in Galdós. Editorial Tamesis, Londres, 1997. Estudio de la incorporación de elementos místicos y espirituales en la obra tardía de Galdós, examinando cómo la narrativa se transformaba en sus últimas décadas.
- Tarr, F.C.: The Crisis of the Spanish Novel. Editorial Twayne Publishers, Nueva York, 1973. Contextualización de Galdós dentro de la crisis más amplia de la novela española decimonónica, examinando cómo sus innovaciones respondían a desafíos estéticos de su época.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas