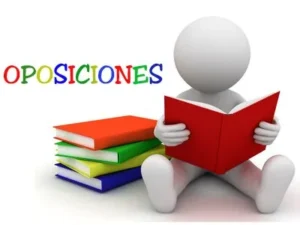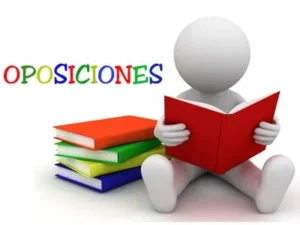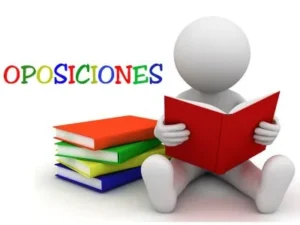Contenidos del artículo
ToggleModernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético
I. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
1.1. Situación europea
A finales del siglo XIX, Europa experimentaba un período de inestabilidad política y social caracterizado por la configuración de alianzas antagónicas y el auge sin precedentes del expansionismo colonial. La escisión de las grandes potencias en la Triple Alianza y la Triple Entente generó una tensión permanente que culminaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, acontecimiento que transformaría radicalmente el panorama geopolítico mundial. Simultáneamente, el movimiento sindical experimentaba un crecimiento exponencial, motivado por la necesidad de mejorar las condiciones laborales de un proletariado industrializado cuya situación requería reformas estructurales urgentes. El desarrollo tecnológico acelerado y los procesos migratorios hacia los centros urbanos promovieron la conformación de sociedades modernas caracterizadas por la complejidad administrativa y la interdependencia económica.
En el plano ideológico, la influencia de Nietzsche, Schopenhauer, Freud y Marx resultó decisiva para la conformación de una mentalidad irracionalista que rechazaba los presupuestos positivistas del siglo anterior. Estos autores enfatizaban el carácter inaprensible de la realidad, la importancia de la subjetividad y los procesos inconscientes, elementos que permearían profundamente la sensibilidad artística de la época. La Revolución Rusa de 1917 propagó el ideario comunista por todo el continente, originando enfrentamientos ideológicos de envergadura que se proyectarían durante décadas. La crisis económica de 1929, precipitada por el colapso financiero en Wall Street, evidenció la fragilidad de los sistemas económicos occidentales, generando desempleo masivo y radicalización política que facilitaría el ascenso de movimientos fascistas en Italia y Alemania.
1.2. Situación española
España atravesaba durante este período un proceso de transformación política compleja marcado por la Restauración borbónica de 1874 y la consolidación de un sistema de alternancia entre liberales y conservadores que carecía de legitimidad democrática. La regencia de María Cristina y la llegada al poder de Alfonso XIII en 1902 no resolvieron los conflictos sociales subyacentes, particularmente las aspiraciones obreras canalizadas mediante el PSOE, la UGT y organizaciones anarquistas como la CNT y FAI. La incapacidad del Estado para canalizar las demandas sociales condujo a episodios de violencia extrema, como la Semana Trágica de 1909 y la huelga general de 1917, que evidenciaban la fractura entre la sociedad civil y las estructuras de poder. El auge simultáneo del nacionalismo periférico, manifestado en la aprobación del Estatuto catalán en 1932 y la actividad del nacionalismo vasco con la fundación del PNV en 1887, cuestionaba la unidad nacional y la autoridad del Estado centralista.
El Desastre de 1898, precipitado por la derrota ante Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico mediante el Tratado de París, constituyó un acontecimiento traumático que laceraba profundamente el orgullo nacional y obligaba a una revisión fundamental de la identidad española. Este evento adquiriría tal magnitud en la conciencia colectiva que determinaría profundamente la sensibilidad intelectual de generaciones enteras, generando un sentimiento de crisis que trascendería los círculos políticos para permear toda la cultura. La Segunda República, proclamada en 1931 tras el retorno electoral, aunque representaba aspiraciones modernizadoras, no logró consolidarse debido a antagonismos irreconciliables entre fuerzas progresistas, católicas y revolucionarias, conflictos que desembocarían en la Guerra Civil de 1936.
II. CONTEXTO ARTÍSTICO Y LITERARIO
2.1. Movimientos estéticos europeos
La reacción contra el Realismo y Naturalismo decimonónicos generó en Europa una multiplicidad de movimientos artísticos que confluyeron en redefinir los fundamentos de la experiencia estética. El Parnasianismo, encabezado por Théophile Gautier desde la publicación de Le parnasse Contemporaine, establecía el axioma fundamental del «arte por el arte», rechazando cualquier componente moralista o utilitario para concentrarse exclusivamente en la búsqueda de la belleza formal a través de la recuperación de motivos clásicos e históricos. Este movimiento enfatizaba la perfección técnica, el vocabulario exótico y la recreación de mundos desaparecidos, estrategias que permitían la evasión del presente pragmático hacia espacios imaginarios de mayor significación estética. El Decadentismo, derivado del culto parnasiano a la belleza, radicalizaba esta postura al exaltar lo prohibido, lo malsano y lo escandaloso, percibiendo en la transgresión moral una fuente de experiencia artística autónoma y legítima.
El Simbolismo, originado en la Francia de los años ochenta y codificado mediante el Manifeste Symboliste de 1886, constituía una respuesta teorizada a las insuficiencias comunicativas del lenguaje convencional. Basándose en la correspondencia baudelairiana entre percepciones sensoriales y estados espirituales, los simbolistas elevaban el símbolo a categoría central de la expresión poética, substituyendo la denotación clara por la sugerencia evanescente. La prioridad conferida a la musicalidad y el ritmo, proclamada por Verlaine mediante el célebre dictum «la música ante todo», transformaba la palabra en instrumento sonoro cuya función no era transmitir significados definidos sino evocar estados emotivos indefinibles. El Impresionismo, surgido en la pintura alrededor de 1874, transfería al ámbito literario un interés fundamental por la captación del instante fugaz y la impresión momentánea, desdeñando la anécdota narrativa en favor de la sugerencia atmosférica y la descomposición formal de la realidad percibida.
III. EL MODERNISMO COMO FENÓMENO HISTÓRICO, SOCIAL Y ESTÉTICO
3.1. Definición y caracterización del movimiento
La conceptualización del Modernismo ha generado debates historiográficos continuos sobre si constituye únicamente un movimiento literario estrictamente delimitado o bien una actitud existencial que permeaba múltiples dimensiones de la experiencia humana. Juan Ramón Jiménez, figura central del movimiento, caracterizaba el Modernismo no como una escuela sino como una época y una actitud, enfatizando así su carácter totalizador que trascendía los límites de la disciplina literaria. Otros críticos, como Federico de Onís, insistían en la heterogeneidad de escuelas que coexistían bajo la denominación modernista, rechazando toda uniformidad doctrinal. Manuel Machado lo definía en 1913 como una «revolución literaria de carácter principalmente formal», aunque esta perspectiva restrictiva había sido superada por interpretaciones más amplias que reconocían su naturaleza como movimiento de emancipación frente a las imposiciones estéticas y sociales vigentes.
Etimológicamente, el término «Modernismo» derivaba de los círculos teológicos alemanes del siglo XIX, donde designaba la necesidad de reconciliar la fe tradicional con el pensamiento moderno. Posteriormente, la acepción adquiriría connotaciones de rebeldía cuando un grupo de poetas hispanoamericanos desterrados en Estados Unidos fue caracterizado así por la novedad de su actitud vital y artística. Esta genealogía semántica revelaba la vinculación fundamental entre el Modernismo y la rebeldía contra los dogmas, tanto religiosos como sociales, estableciendo desde sus orígenes una asociación con la inconformidad frente al orden establecido. El Modernismo afectó no solo a la literatura sino a múltiples manifestaciones artísticas, particularmente el urbanismo y las artes decorativas mediante el movimiento Art Nouveau, que revolucionaba la estética de espacios públicos y privados mediante la aplicación de principios orgánicos y decorativos radicalmente innovadores.
3.2. Cronología del movimiento
Los límites cronológicos del Modernismo permanecen sujetos a controversia historiográfica, aunque existe consenso generalizado en situar su período de florecimiento central entre 1888, fecha de publicación de Azul… de Rubén Darío, y 1916, año de la muerte del poeta nicaragüense. Federico de Onís, en su influyente categorización, dividía el movimiento en fases sucesivas: la Transición del Romanticismo al Modernismo (1882-1896), el Triunfo del Modernismo bajo la égida de Rubén Darío (1896-1905), el Postmodernismo (1905-1914) y el Ultramodernismo (1914-1932). Esta periodización reconocía la existencia de transformaciones internas fundamentales que modificaban tanto la temática como la expresión formal a través del tiempo. Dentro del movimiento se distinguían igualmente dos etapas claramente diferenciadas: una inicial caracterizada por el predominio obsesivo del culto a la forma que derivaba frecuentemente en «refinamiento artificioso e inevitable amaneramiento», seguida de una fase posterior en la cual predominaba la intensificación del lirismo personal y la búsqueda de una expresión genuinamente americana.
3.3. Características estéticas fundamentales
Las fuentes del Modernismo configuraban un sincretismo ecléctico que amalgamaba influencias heterogéneas en síntesis creativa única. La herencia romántica francesa transmitida mediante Víctor Hugo se fusionaba con los procedimientos formales del Parnasianismo y Simbolismo franceses, mientras que desde la literatura angloamericana se asimilaban las experiencias de Edgar Allan Poe y Walt Whitman. La literatura española aportaba la meditación becqueriana, la filosofía poética de Campoamor y la tradición medieval recuperada desde los cancioneros. Esta multiplicidad de fuentes no resultaba en eclecticismo superficial sino en síntesis coherente donde cada elemento se transformaba en función de las exigencias estéticas del movimiento. La temática modernista reflejaba una fusión entre tradición y modernidad, combinando la desazón romántica con el escapismo exótico, el cosmopolitismo urbano con la recuperación de temas americanos e hispánicos. La exaltación del yo poético coexistía con la melancolía, la evasión hacia espacios remotos con la contemplación del amor imposible.
En el nivel lingüístico, el Modernismo realizaba una revolución fundamental mediante la incorporación sistemática de vocabulario exótico, arcaísmos, neologismos y cultismos que enriquecían exponencialmente el repertorio expresivo disponible. La adjetivación abundante y la proliferación de epítetos confería a los textos una densidad descriptiva sin precedentes. La sinestesia, probablemente el descubrimiento más significativo del Modernismo, permitía la interconexión de distintas percepciones sensoriales, trasladando sensaciones de un registro sensorial a otro para producir efectos sugestivos de gran poder evocador. Métricamente, los modernistas experimentaban con formas nuevas y recuperaban las tradicionales con libertad recreadora, dando especial importancia al soneto (practicado en alejandrinos, dodecasílabos y eneasílabos) y a la silva, mientras que el verso libre ganaba terreno progresivamente como instrumento de expresión desvinculado de convenciones métricas rigurosas.
3.4. Precursores hispanoamericanos
Aunque Rubén Darío consolidaría definitivamente el Modernismo mediante la publicación de Azul…, existía un clima premodernista previo que anticipaba elementos fundamentales del movimiento. Manuel González Prada (1848-1918) rompía las convenciones métricas en sus composiciones, como lo evidencia el poema «Ritmo soñado» donde proclamaba: «Sueño con ritmos domados al yugo de rígido acento,/ libres del duro carcán de la rima». Esta ruptura anticipatoria de las estructuras tradicionales prefiguraba la libertad formal que caracterizaría posteriormente al Modernismo. Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), fundador de la influyente revista Azul en México, expresaba teóricamente los presupuestos estéticos modernistas en sus escritos, reconociendo que «la frase tiene sus lujos, como el vestido», analogía que revelaba la equiparación fundamental entre creación poética y creación plástica. José Martí (1853-1895), intelectual de envergadura excepcional, vehiculaba en publicaciones como la Revista Venezolana (fundada en 1881) apreciaciones sobre el tratamiento pictórico del lenguaje que anticipaban posiciones modernistas consolidadas.
3.5. Rubén Darío: la consolidación del modernismo
Rubén Darío (1867-1916), nacido Félix Rubén García Sarmiento en Nicaragua, constituye la figura capital indiscutible del Modernismo, referente obligado para cualquier creador que desease incorporarse al movimiento. Su trayectoria poética se divide convencionalmente en tres etapas que demuestran la evolución continua de su pensamiento estético. La primera etapa, que culmina con la publicación de Azul… en 1888, representa la síntesis de múltiples influencias mediante la cual Darío articula los elementos esenciales de la nueva estética. El crítico Juan Valera, en sus Cartas americanas, capturaba la originalidad dariana mediante observación penetrante: «Usted no imita a ninguno: ni es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni parnasiano. Usted lo ha revuelto todo; lo ha puesto a cocer en el alambique de su cerebro, y ha sacado de ello una rara quintaesencia.»
La segunda etapa, abierta por la publicación simultánea de Los raros y Prosas profanas en 1896, representa la consolidación definitiva del Modernismo. Prosas profanas, ampliado en sucesivas ediciones con material nuevo de indiscutible calidad, expresaba en sus «Palabras liminares» la síntesis programática del Modernismo: exaltación de la originalidad, escapismo deliberado como estrategia existencial, filiación con la cultura universal y atención obsesiva a la musicalidad de la palabra. La tercera etapa viene marcada por la segunda visita de Darío a España en 1899, donde el conflicto hispano-norteamericano por Cuba transmutaba su hostilidad inicial hacia España en admiración por la nación humillada. Cantos de vida y esperanza (1905) reconcilia el escapismo formal de etapas anteriores con el compromiso existencial, autoproclamando a Darío como fundador del Modernismo mientras permanecía silencioso sobre sus precursores, estrategia que consolidaba su predominio ideológico sobre el movimiento.
3.6. El modernismo en España
La introducción del Modernismo en España se vinculaba inseparablemente a la labor difusora de Santiago Rusiñol Prats (1861-1931), pintor y escritor barcelonés cuyas actividades como promotor cultural facilitaban la circulación de nuevas ideas estéticas. Las revistas Helios, Azul y Germinal desempeñaban funciones cruciales en la propagación de la sensibilidad modernista previa a la publicación de Azul… y a la primera visita de Rubén Darío a España en 1892. El Modernismo español presentaba características diferenciales respecto a su manifestación hispanoamericana: existía una menor profusión de elementos exóticos (ninfas, cisnes, princesas aristocráticas), un desarrollo más acentuado del intimismo introspectivo, menos alardes de virtuosismo formal, mayor influencia del Simbolismo que del Parnasianismo, y especialmente una vigencia más permanente de la poesía becqueriana como referencia fundamental. Esta particularidad española revelaba cómo el Modernismo, pese a su aspiración universalista, se adaptaba a las tradiciones locales y a las preocupaciones específicas de cada contexto nacional.
Entre los autores premodernistas españoles destaca Ricardo Gil (1855-1908), cuyas obras De los quince a los treinta (1885) y La caja de música (1898) demostraban influencia parnasiana y referencia a Bécquer. Manuel Reina (1856-1905), nacido en Puente Genil, evolucionaba desde la influencia de Gaspar Núñez de Arce hacia planteamientos modernistas, ganándose la admiración de Darío y de Clarín. Salvador Rueda (1857-1933) encarnaba, como pocos autores, el Modernismo típicamente español, manifestado en obras como Noventa estrofas (1883). Los autores modernistas propiamente españoles cultivaban simultáneamente la lírica, la novela y el teatro, demostrando versatilidad creativa excepcional. Manuel Machado (1874-1947) sintetizaba la sofisticación francesa con la tradición hispánica, lo modernista con lo romántico, fundamentando en su poemario Alma (1900) la visión lírica española que caracterizaría la poesía del siglo XX. Francisco Villaespesa (1877-1936) funcionaba como puente efectivo entre el Modernismo americano y el español, mientras que Eduardo Marquina y Emilio Carrere asimilaban plenamente la estética dariana.
IV. LA GENERACIÓN DEL 98 COMO FENÓMENO HISTÓRICO, SOCIAL Y ESTÉTICO
4.1. Concepto de generación literaria
La caracterización de un conjunto de escritores como «generación» requiere la concurrencia de criterios específicos que trascienden la mera proximidad cronológica. El crítico alemán Julius Petersen, en 1930, establecía requisitos fundamentales que Pedro Salinas aplicaría posteriormente al análisis de los escritores del 98. El primer requisito exigía contemporaneidad generacional aproximada, de modo que no mediaran más de quince años entre el autor más antiguo y el más joven del grupo. Este criterio se cumplía plausiblemente en el caso del 98, donde entre Miguel de Unamuno (1864) y Antonio Machado (1875) mediaban únicamente once años. La homogeneidad educativa constituía criterio igualmente esencial, aunque su aplicación resultaba problemática dado que Salinas reconocía paradójicamente que lo que unía a estos escritores era precisamente su autodidactismo compartido y su pertenencia a un nivel de cultura universitaria sin vínculo necesario con instituciones convencionales.
Las relaciones personales entre los componentes del grupo se manifestaban mediante contactos frecuentes en tertulias literarias, colaboraciones en redacciones periodísticas comunes y participación en revistas como Vida Nueva, Vida Literaria, Juventud y Helios. Actos colectivos significativos como la visita a la tumba de Larra el 11 de febrero de 1901 y el célebre manifiesto contra el homenaje a Echegaray por la concesión del Premio Nobel en 1904 evidenciaban conciencia de identidad grupal. Pero la experiencia generacional fundamental que nucleaba el grupo era indiscutiblemente el Desastre de 1898, hecho histórico traumático que originaba una conciencia colectiva específica y determinaba características compartidas. El Desastre actuaba como catalizador que convertía una mera agregación de escritores en generación cohesionada en torno a una problemática común: la reinterpretación de la identidad nacional española frente a la humillación causada por la derrota militar.
4.2. Características estéticas del 98
Azorín, en 1913, sintetizaba las características generales del grupo del 98 en observaciones que permanecen fundamentales para la comprensión del movimiento. El amor por los viejos pueblos y el paisaje constituía obsesión central que derivaba hacia la preocupación por la Patria, en la célebre formulación unamuniana de que «Paisaje es Patria». El intento de resucitar poetas primitivos como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, el Marqués de Santillana y Jorge Manrique respondía a la búsqueda de autenticidad nacional en períodos históricos que encarnaban supuestamente valores españoles genuinos. Las aficiones artísticas del grupo se manifestaban particularmente en el fervor por El Greco, pintor cuya obra se percibía como encarnación visual de la sensibilidad española medieval. La rehabilitación de Góngora, más que una apreciación estética literal, implicaba la recuperación del aspecto popular del poeta barroco, rechazado por la crítica anterior como modelo de extravagancia estilística. El entusiasmo por Larra reflejaba admiración por su prosa antibarroquista y su compromiso con «la cosa pública».
El esfuerzo por aprehender la realidad mediante la desarticulación del idioma constituía rasgo estilístico fundamental que diferenciaba al 98 del Modernismo. Se trataba de alcanzar una precisión descriptiva mediante la cual cada cosa recibiese la palabra que «aprisione totalmente la realidad», operación que exigía reinvención constante del vocabulario disponible. La curiosidad mental por lo extranjero abarcaba la literatura, la sociología y las ideas generales, movida por el interés en la europeización aunque sin contradicción con el amor por España. Este equilibrio entre universalismo e hispanismo caracterizaba la mentalidad intelectual del 98. Con el tiempo, dominaba gradualmente la exaltación casticista, llevando incluso a Unamuno a hablar de la «españolización de Europa». La sensibilidad agudizada por el Desastre penetraba toda la producción literaria del grupo, determinando tanto los temas como la forma de abordarlos, generando un tono de indagación angustiada sobre la razón de la decadencia nacional.
4.3. Evolución ideológica del grupo
El 98 no constituía un grupo monolítico sino una formación caracterizada por evoluciones internas significativas que requerían comprensión diferenciada. Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno formaban un núcleo compacto durante los años 1890-1905, período caracterizado por posiciones radicales y revolucionarias que superaban incluso el regeneracionismo convencional. En 1901 publicaban un Manifiesto conjunto denunciando la «descomposición del país» e incitando a la búsqueda de soluciones mediante canales políticos directos. El radicalismo de esta fase se manifestaba en el anarquismo literario de Azorín, la protesta social y denuncia de injusticia de Baroja, el socialismo de Maeztu y el marxismo de Unamuno. Sin embargo, el Manifiesto no logró la resonancia esperada, fracaso que precipitaba el giro de estos autores hacia posturas netamente idealistas a partir de 1905. Este giro no implicaba abandono de la preocupación por España sino transformación de su enfoque desde la acción política concreta hacia la contemplación escéptica y la proyección subjetiva de los propios anhelos personales sobre la realidad española.
La trayectoria posterior de estos autores derivaba hacia destinos divergentes. Azorín y Maeztu evolucionaban hacia el conservadurismo explícito, con el segundo llegando a defender la dictadura de Primo de Rivera y a fundar la revista Acción Española de índole antimarxista. Baroja y Unamuno, por el contrario, inclinaban hacia el escepticismo y el distanciamiento de la política activa. Antonio Machado y Valle-Inclán seguían trayectorias más complejas, evolucionando desde el Modernismo inicial hacia una literatura progresivamente más comprometida, aunque con tonalidades diferentes. Lo que unificaba a todos estos autores en la madurez era el individualismo intensificado: individualismo trágico en Unamuno, caracterizado por angustia existencial; individualismo poético en Azorín, centrado en lo insignificante; individualismo nihilista en Baroja, basado en rechazo vital; individualismo bondadoso en Machado, presidido por reflexión poética. Simultáneamente se intensificaba la preocupación por cuestiones existenciales y la conexión con pensadores irracionalistas europeos como Nietzsche, Schopenhauer y Kierkegaard.
4.4. Principales figuras del 98: lírica
Miguel de Unamuno (1864-1936) desarrollaba una poesía caracterizada por la densidad simbólica que reflejaba sus preocupaciones existenciales fundamentales. Su primer libro, Poesías (1907), mostraba influencias de Bécquer, Walt Whitman y José Martí, combinadas con elementos del Modernismo simbólico. El Cristo de Velázquez (1920) constituía su creación poética más ambiciosa, donde el simbolismo idealista se expresaba mediante descripciones del paisaje castellano que prefiguraban los posicionamientos del 98 respecto a España. Cancionero, publicado póstumamente en 1953 con composiciones escritas entre 1928 y 1936, sintetizaba la vivacidad expresiva con profundidad meditativa característica de su producción tardía. Antonio Machado (1875-1939) iniciaba su carrera con Soledades (1902), donde predominaban influencias modernistas junto con tonos becquerianos y referencias a la poesía clásica española. La transición a Campos de Castilla (1912) señalaba un giro fundamental hacia la meditación introspectiva a través del paisaje, consolidando sus temas perdurables: el tiempo, el sueño, la memoria. La robustez métrica alcanzada mediante la rima consonante contrastaba deliberadamente con la suavidad melódica del volumen anterior.
4.5. Principales figuras del 98: prosa narrativa
Pío Baroja (1872-1956) constituye el novelista por excelencia de la generación del 98, cuya producción colosal (66 tomos de novelas, 5 de relatos, 4 de cuentos, 9 de ensayos además de biografías, obras de teatro y memorias) evidenciaba dedicación casi obsesiva a la creación literaria. Su obra encarnaba pesimismo radical respecto a la condición humana, manifestado mediante la representación de personajes inadaptados, antihéroes y marginalidades sociales que funcionaban como proyecciones de angustias autobiográficas. La técnica de la «novela abierta», deliberadamente refractaria a las convenciones narrativas tradicionales, reflejaba artísticamente el caos existencial que Baroja percibía en la realidad. Su prosa, considerada por la crítica como aspecto más controvertido de su obra, demostraba espontaneidad deliberada, sencillez directa, incorporación de lenguaje dialectal y jerga popular, creando así un registro verbal que capturaba verosímilmente los matices del habla coloquial. José Martínez Ruiz, conocido como Azorín (1873-1967), desarrollaba una novelística caracterizada por ausencia de hilo narrativo convencional en favor de fragmentos aislados de elevada carga lírica y descriptiva.
4.6. Ramón María del Valle-Inclán y la creación del esperpento
Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) constituye figura de complejidad ineludible cuya inclusión en el 98 ha sido objeto de debate crítico continuado, aunque finalmente se reconoce su pertenencia fundamental al grupo. Su evolución estética trascurría desde posiciones marcadamente modernistas hacia la creación de una óptica deformadora que permitía la representación iconoclasta de la realidad mediante lo que denominaría «esperpento». Este concepto, definido memorablemente en el diálogo entre Max Estrella y Don Latino de Hispalis en Luces de bohemia, caracterizaba la visión de España como distorsión grotesca donde personajes y eventos reales se presentaban bajo deformación sistemática del lenguaje y la perspectiva. Las bases del esperpento implicaban eliminación de todo contenido psicológico profundo en favor de la cosificación de lo humano, retrato impersonal de personajes y eventos, lenguaje conciso y sintético que buscaba efectos expresionistas. Tirano Banderas (1926) constituía parábola del destino humano degradado por la tiranía, esperpentización del fenómeno dictatorial en general. Su trilogía El Ruedo ibérico, compuesta por La corte de los milagros (1927), Viva mi dueño (1928) y Baza de espadas (1932), sintetizaba toda su investigación formal en aplicación sistemática del esperpento a la historia española.
V. RELACIONES ENTRE MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98
5.1. Similitudes fundamentales
La dicotomía entre Modernismo y Generación del 98 ha generado debates historiográficos continuos cuya resolución exige reconocimiento de similitudes substanciales frecuentemente oscurecidas por énfasis en diferencias superficiales. Ambos movimientos compartían un origen común: la actitud generalizada de insatisfacción frente a la época caracterizada por transformaciones histórico-sociales desconcertantes. Los modernistas buscarían fundamentalmente la evasión y el arte como refugio autónomo de significación, mientras que el 98 perseguía el compromiso artístico con los problemas nacionales españoles. Sin embargo, esta dicotomía, aparentemente clara, se revelaba menos nítida en la práctica concreta de escritores individuales. Pedro Laín Entralgo y Pedro Salinas consideraban que ambos movimientos emanaban del mismo substrato de insatisfacción histórica, divergiendo en las respuestas propuestas más que en los diagnósticos realizados.
Los elementos que unían a ambas tendencias eran numerosos y sustanciales. El reconocimiento común del magisterio de Rubén Darío se extendía tanto a modernistas explícitos como a miembros del 98, quienes a menudo reconocían en el nicaragüense la síntesis de búsquedas propias. El entusiasmo compartido por lo francés, especialmente la influencia de Víctor Hugo, conectaba a escritores de ambos grupos; incluso Antonio Machado reconocería la influencia fundamental de Ronsard en su producción poética. La vuelta a España como tema constituía preocupación común, manifestada en obras modernistas como Alma de Manuel Machado y Campos de Castilla de Antonio Machado, así como en composiciones de Rubén Darío que exploraban la identidad española. El influjo de los clásicos españoles primitivos y la recuperación de tradiciones nacionales conectaban ambos movimientos en búsqueda de autenticidad. Dámaso Alonso caracterizaba la relación entre Modernismo y 98 como conceptos «heterogéneos, por tanto incomparables, pero no mutuamente excluyentes», posición que permitía reconocer la coexistencia de elementos de ambas tendencias en la obra de autores individuales.
5.2. La Edad de Plata de la literatura española
Independientemente de que se considere el Modernismo y el 98 como dos movimientos literarios distintos o bien como múltiples expresiones de una única generación cronológica, la convergencia de ambas tendencias generaba lo que se ha designado acertadamente como la Edad de Plata de la literatura española. Esta denominación reconocía la profusión extraordinaria de autores de primera magnitud, la proliferación de obras de indiscutible valor artístico y la significación histórica del período como momento culminante de la creatividad literaria española. La cantidad de figuras literarias de envergadura (Darío, Unamuno, Machado, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Lorca, Jiménez y múltiples otros) contrastaba dramáticamente con períodos anteriores o posteriores, sugiriendo circunstancias históricas particulares que facilitaban la creatividad artística intensa. El contexto histórico caracterizado por permanente transformación social, crisis política y angustia identitaria proporcionaba substrato fecundo para la investigación artística profunda. Aunque los autores respondían de modo diverso a las circunstancias (escapismo modernista versus compromiso noventayochista), la síntesis de ambas respuestas configuraba un panorama literario de extraordinaria riqueza que seguiría influenciando la cultura española durante décadas posteriores, particularmente mediante la mediación de la Generación del 27.
BIBLIOGRAFÍA
- Blanco Aguinaga, C.: Juventud del 98. Editorial Taurus, Madrid, 1998. Estudio fundamental que analiza la evolución desde posiciones radicales tempranas hacia idealismos posteriores en los principales autores del 98, considerando el contexto de crisis nacional.
- Cernuda, L.: Estudios sobre poesía española contemporánea. Editorial Guadarrama, Madrid, 1975. Perspectiva de poeta contemporáneo que reflexiona críticamente sobre la producción poética del período modernista y noventayochista desde posición de participante en tradición posterior.
- Díaz-Plaja, G.: Modernismo frente a noventa y ocho. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1979. Argumenta la tesis de la contraposición fundamental entre ambos movimientos, diferenciando sus fuentes ideológicas, estrategias estéticas y respuestas frente a la crisis histórica.
- Gullón, R.: Direcciones del Modernismo. Editorial Alianza, Madrid, 1990. Exploración de las múltiples direcciones y derivaciones del Modernismo, reconociendo su heterogeneidad interna y su evolución a través de fases sucesivas de transformación estética.
- Laín Entralgo, P.: La generación del noventa y ocho. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1997. Síntesis crítica que examina los requisitos de la generación, sus características estéticas, ideológicas y literarias, con análisis detallado de las principales figuras.
- López-Morillas, J.: Hacia el 98: Literatura, sociedad, ideología. Editorial Ariel, Madrid, 1972. Examina los antecedentes ideológicos del 98 en el contexto de la transformación social española, situando el movimiento literario en su matriz histórica específica.
- Mainer, J.C.: La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural. Editorial Cátedra, Madrid, 1987. Interpretación globalizadora de la época como período de extraordinaria productividad cultural donde convergen Modernismo, 98 y sucesivas generaciones de creadores.
- Salinas, P.: Literatura Española del siglo XX. Editorial Alianza, Madrid, 2001. Perspectiva sintética que sitúa el Modernismo y el 98 como momentos esenciales de la renovación literaria española del primer tercio del siglo XX.
- Shaw, D.L.: La Generación del 98. Editorial Cátedra, Madrid, 1985. Estudio comparativo que establece criterios diferenciados para la identificación de autores genuinamente noventayochistas, distinguiendo su problemática específica frente a modernistas coetáneos.
- Tuñón de Lara, M.: España: la quiebra de 1898. Editorial Sarpe, Madrid, 1986. Contextualización histórica que sitúa el Desastre de 1898 como evento generador de la experiencia compartida que nucleaba la generación literaria posterior.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas