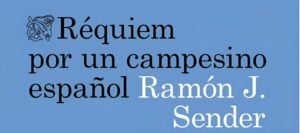Contenidos del artículo
ToggleRéquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender: guía de lectura
1. Marco histórico-literario y significación de la novela
Réquiem por un campesino español es una novela breve pero extraordinariamente profunda de Ramón J. Sender, uno de los novelistas españoles más importantes de la posguerra en exilio. Publicada originalmente en México en 1953 bajo el título de Mosén Millán, adquirió su nombre definitivo en 1960. Su publicación en el extranjero fue una consecuencia directa de la censura franquista, que impedía su circulación en la España de la dictadura. No se publicó en territorio español hasta finales de 1974, una vez desaparecido Franco.
La novela fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX según el periódico español El Mundo, testimonio de su relevancia y calidad literaria. Sender la escribió, según confesó, en apenas una semana, trasladando a la ficción narrativa sus propios recuerdos de la infancia en Aragón y la experiencia de la Guerra Civil española.
Contextualmente, la novela emerge de uno de los momentos más traumáticos de la historia europea del siglo XX: la Guerra Civil española (1936-1939). Ramón J. Sender fue un escritor profundamente marcado por este conflicto. En palabras del propio autor, Réquiem constituye «el esquema de toda la guerra civil nuestra, donde unas gentes que se consideraban revolucionarias lo único que hicieron fue defender los derechos feudales de una tradición ya periclitada en el resto del mundo». La guerra no aparece mencionada directamente en la novela, pero su presencia es omnipresente, como una ausencia que todo lo permea.
Sender escribe desde el exilio, desde México, con la distancia temporal y geográfica que le permite reflexionar sobre la tragedia vivida. La novela representa, en muchos sentidos, una metáfora de la Guerra Civil: no narra la guerra en su totalidad, sino que reconstruye, a través de una aldea imaginaria compuesta con retazos de pueblos aragoneses, cómo el conflicto fratricida penetra en la vida cotidiana, en la conciencia individual, en los vínculos humanos.
Literariamente, Réquiem pertenece a lo que se ha denominado la narrativa de posguerra española, pero se distingue por su sobriedad formal, su concisión y su capacidad de condensar significados profundos en un espacio narrativo mínimo. Frente al tremendismo de Cela o la crudeza social de otros narradores del período, Sender opta por una estrategia poética: el silencio, lo implícito, el símbolo. La novela demanda una lectura atenta, reflexiva, que vaya más allá de lo superficial.
2. Estructura narrativa y desarrollo argumental
La estructura de Réquiem por un campesino español es apartentemente sencilla, pero extraordinariamente sofisticada. La novela carece de división tradicional en capítulos; en su lugar, se organiza en secuencias narrativas que se entrelazan y superponen. Este fragmentarismo formal refleja la naturaleza de la confusión y el dolor que experimenta el narrador, Mosén Millán.
El marco temporal es el presente: Mosén Millán, párroco de un pequeño pueblo, se prepara para celebrar una misa de réquiem en el aniversario de la muerte de Paco el del Molino. Mientras aguarda en la sacristía a que los feligreses acudan, rememora la vida del joven: su nacimiento, su bautismo, su crecimiento, su matrimonio, sus acciones durante la República y la Guerra Civil, y finalmente su muerte. Estos recuerdos no se presentan de forma lineal, sino que se fragmentan, se repiten, se modifican, creando un efecto de obsesión y remordimiento.
Paralelamente a estos recuerdos, la novela incorpora fragmentos de un romance popular (una balada tradicional) que narra la vida, pasión, prendimiento y muerte de Paco. Este romance funciona como una voz colectiva, la memoria del pueblo, que constantemente interrumpe la narración privada del cura. El monaguillo, joven ayudante de la misa, recita fragmentos del romance: «Ah va Paco el del Molino, que ya ha sido sentenciado…». Esa yuxtaposición entre la confesión íntima del cura y la voz anónima del pueblo crea una tensión narrativa fundamental.
Fase I: Infancia y formación (antes de 1931)
La novela reconstruye la infancia de Paco con una ternura y una profundidad que contrastan con la violencia posterior. Paco nace en una familia campesina de cierto bienestar relativo. El cura lo bautiza, lo prepara para la primera comunión, lo acompaña en los primeros momentos de su formación moral. Durante estos años, Sender dibuja un mundo rural casi idílico, con sus costumbres, sus celebraciones religiosas, sus ritmos estacionales. Sin embargo, esta aparente paz rural oculta fracturas profundas: la presencia de familias que viven en cuevas en la miseria extrema, la explotación de los campesinos por un sistema de arrendamientos de pastos que beneficia al ausente duque y a sus administradores.
Un episodio clave marca profundamente a Paco: la visita que hace con Mosén Millán a las cuevas para llevar la extremaunción a un moribundo. Allí, Paco confronta por primera vez la realidad brutal de la miseria, la enfermedad sin atención médica, la desesperación. El cura, incómodo, lo aleja de ese sufrimiento. Pero Paco, a diferencia del cura, no puede mirar hacia otro lado. Este episodio siembra en él la semilla de la conciencia social.
Fase II: Juventud y República (1931-1936)
Con la llegada de la II República española (1931), la aldea experimenta cambios. Paco crece, se convierte en un joven respetado, conocido por su justicia, su coraje y su voluntad de cambio. Se casa con Águeda, una joven trabajadora y leal. El cura bendice la boda. Pero mientras tanto, Paco comienza a tomar conciencia política. Es elegido concejal, y propone que el municipio retenga el pago del arrendamiento de pastos al duque hasta que los tribunales resuelvan si esos derechos son legales.
Lo que comienza como una cuestión legal se convierte en un conflicto moral y político. El cura trata de mantener la neutralidad. Don Valeriano, el administrador del duque, intenta persuadir a Paco. Pero Paco permanece firme. La tensión crece. La aldea se divide. En el carasol (lugar de reunión de mujeres pobres), la gente canta canciones satíricas sobre los ricos. El cura siente que la autoridad tradicional se desmorona. Mosén Millán, aunque simpático con Paco, se asusta de los cambios, de lo que representa: la rebelión del orden feudal.
Fase III: Guerra, traición y muerte (1936-verano de ese año)
El 18 de julio de 1936, la Guerra Civil estalla. La novela no la describe directamente, pero sus efectos son inmediatos y devastadores. Llegan a la aldea unos señoritos de la ciudad armados, aparentemente fascistas, que comienzan a buscar a Paco. Paco se esconde en las Pardinas, una zona rural. Los militares buscan al cura para que los lleve hasta él. Mosén Millán, bajo presión, con la promesa de que no lo matarán (solo lo juzgarán), revela el escondite de Paco.
Es el momento del acto de traición, el gesto que perseguirá al cura hasta el final de sus días. Paco es sacado de su escondite, sometido a un simulacro de proceso, y finalmente ejecutado en el cementerio. El cura está presente en la escena. Cuando Paco lo ve y le dice «Mosén Millán, usted me conoce», el cura permanece en silencio, rezando, incapaz de salvar al joven a quien bautizó, casó y acompañó en la infancia.
3. Configuración de personajes: arquetipos, función y psicología
Los personajes de Réquiem no son individuos complejos en el sentido psicológico tradicional. Son más bien arquetipos, funciones sociales encarnadas, símbolos de diferentes posiciones ante la injusticia y el cambio.
Paco el del Molino: inocencia y sacrificio
Paco el del Molino es el protagonista, aunque paradójicamente nunca habla directamente en la novela (excepto en el presente del cura, que lo rememora). Representa la inocencia del pueblo español, su capacidad de justicia, su idealismo sincero. Es descrito como «un hombre puro, trágico, sincero e idealista». Su nombre hace referencia al molino que antaño tuvo su familia, ahora abandonado. Ese molino, como símbolo, representa tanto la historia agraria como la decadencia de un mundo rural.
Paco no es un revolucionario radical, sino alguien que simplemente desea justicia social. Su frase clave es «Vamos a quitarle la hierba al duque», sugiriendo que los ganados de los campesinos deberían poder pastar en las tierras del duque sin pagar arrendamientos injustos. Esta demanda modesta se convierte en su sentencia de muerte. Paco es, en última instancia, una víctima sacrificada, alguien cuya inocencia lo condena.
Mosén Millán: culpa, conflicto, silencio
Mosén Millán es el verdadero protagonista existencial de la novela. Es el narrador-foco a través del cual experimentamos la historia. Viejo párroco que ha pasado más de cincuenta años repitiendo las mismas oraciones, ama genuinamente a Paco, pero es también hombre de su tiempo y su clase. El cura representa la Iglesia institucional, la que bendijo la Guerra Civil, que se alió con los poderes fácticos (el duque, Don Valeriano) para mantener el orden social, aunque ese orden fuera injusto.
La tragedia psicológica de Mosén Millán es profunda. Cuando los militares le preguntan dónde está Paco, enfrenta un dilema moral absoluto: salvar a Paco significaría rebelarse contra la autoridad, arriesgar su propia vida y la de otros; entregarle a Paco significaría traición, homicidio moral. En ese momento, el cura elige. «No pude mentir», dirá luego, como si la verdad fueran su última lealtad. Pero ¿lealtad a quién? ¿A Dios? ¿A la Iglesia? ¿Al orden?
Un año después, sentado en la sacristía durante la misa de réquiem, Mosén Millán lleva el peso de esa decisión. Espera que los feligreses vengan a la misa, pero nadie aparece. La aldea ha juzgado al cura. Su gesto de traición queda sin redención posible. La novela sugiere que Mosén Millán carga con una culpa que nunca podrá expiar.
Don Valeriano y Don Gumersindo: poder y complicidad
Estos dos personajes representan la oligarquía local, los dueños del poder económico y político. Don Valeriano es el administrador del duque, el intermediario que reproduce la explotación feudal en la aldea. Don Gumersindo es otro terrateniente. Ambos, en un primer momento, aparecen como figuras vagamente amenazantes, pero durante la Guerra Civil se convierten en aliados de los fascistas. Su complicidad con la violencia es pasiva pero efectiva: permiten, consienten, se benefician.
La Jerónima: voz del pueblo
La Jerónima es una mujer vieja, con el rol de sabia popular, curandera, correveidile. Representa la voz colectiva del pueblo humilde, especialmente de las mujeres. Es ella quien propaga los rumores, quien canta en el carasol, quien trama las intrigas. Aunque la presentación de la Jerónima es con cierto humor picaresco, su función es profunda: es la memoria oral del pueblo, la portadora de la verdad que los poderosos quieren silenciar.
Águeda: esposa y víctima
Águeda, la esposa de Paco, es retratada con simpatía pero sin complejidad psicológica profunda. Es laboriosa, leal, amante. Sin embargo, en el momento de la tragedia, permanece en el silencio, esperando a un marido que nunca volverá, esperando un hijo que nacerá huérfano. Su presencia es principalmente narrativa: muestra las consecuencias del evento central en la vida privada.
4. Voz narrativa, estilo y simbolismo
La voz narrativa de Réquiem es la de Mosén Millán, pero no de forma estrictamente en primera persona. Es más bien una narración en tercera persona personalizada, donde el foco narrativo permanece íntegramente en la conciencia del cura. Leemos sus pensamientos, sus recuerdos, sus justificaciones, sus dudas. Esta estrategia crea una proximidad incómoda con un personaje que, siendo simpático en muchos aspectos, comete un acto de profunda traición.
El estilo de Sender es de una sobriedad y economía verbal extraordinarias. No hay ornamentación, no hay descripciones largas. La prosa es limpia, directa, casi esquelética. Y sin embargo, esa aparente sencillez contiene una profundidad poética inmensa. Las imágenes que aparecen son contadas pero memorables: la sangre del enfermo en la cueva, el potro de Paco relinchando en el pueblo, las matracas de Semana Santa, el coche del seor Cstulo que sirve tanto para la boda como para la ejecución.
En cuanto al simbolismo, Réquiem es una novela altamente simbólica, aunque sus símbolos funcionan de manera discreta, no impuesta. El potro de Paco que anda suelto por el pueblo es símbolo de la libertad, de la naturaleza indómita. El hecho de que entre en la iglesia durante la misa de réquiem es una ironía cargada de significado: la iglesia, que debería ser hogar de lo sagrado, se convierte en espacio de confusión cuando la injusticia es bendecida. El romance popular del monaguillo actúa como voz de la conciencia colectiva, como el pueblo que juzga. Las cuevas donde viven los pobres representan la degradación humana, la miseria estructural. El carasol (lugar de reunión de mujeres) es espacio de resistencia, donde se trama la memoria popular contra el silencio oficial.
5. Temática nuclear: culpa, inocencia, justicia y redención imposible
Inocencia y culpabilidad
El tema central de Réquiem es la inocencia. Paco es inocente: no ha cometido crimen alguno digno de muerte. Su único «delito» es haber buscado justicia social. Mosén Millán sabe que Paco es inocente, pero lo entrega. Esta paradoja ética—la culpabilidad de quien entrega al inocente, la inocencia del que es ejecutado—estructura toda la novela. La culpabilidad moral no es clara, unívoca. El cura no es un villano obvio; es un hombre atrapado en circunstancias imposibles. Y sin embargo, esa relatividad no lo exonera. La novela nos obliga a vivir con la incomodidad ética de su gesto.
La injusticia estructural
Bajo la historia particular de Paco, la novela expone una injusticia estructural: un sistema feudal que sobrevive en el siglo XX, donde los campesinos pagan arrendamientos a un duque ausente, donde familias viven en cuevas sin agua ni luz, donde la Iglesia bendice esta miseria llamándola orden divino. Paco representa el intento de resistencia a esa injusticia, y por ello es aniquilado.
Redención imposible
A diferencia de muchas narrativas de culpa cristiana, Réquiem sugiere que la redención es imposible. Mosén Millán reza constantemente, dice la misa, busca perdón. Pero la novela deja claro que ni el ritual religioso ni la confesión pueden lavar su complicidad. El silencio de la aldea ante la misa de réquiem es el juicio final: el pueblo no perdona. Mosén Millán morirá con su culpa intacta.
El silencio como forma de resistencia
La novela es una meditación sobre el silencio. El silencio de la aldea ante la misa es silencio de protesta. El silencio de Paco antes de morir, la ausencia de sus últimas palabras (la novela no las da). El silencio de Mosén Millán, quien reza pero no habla, quien sabe pero no habla. El silencio es tanto forma de resistencia como de cómplice.
6. Proyección crítica y vigencia contemporánea
Casi setenta años después de su publicación, Réquiem por un campesino español mantiene una relevancia que trasciende su contexto histórico específico. ¿Por qué? Porque la novela no es simplemente una denuncia de la Guerra Civil española, sino una reflexión sobre mecanismos universales de opresión, traición y complicidad silenciosa.
En primer lugar, la novela es un documento sobre cómo las instituciones (la Iglesia, el Estado, los poderes locales) se alían para perpetuar la injusticia. El cura, el duque, los administradores, los militares: cada uno juega su rol en un sistema de represión. Esa estructura de poder sigue siendo relevante hoy, en contextos donde las instituciones continúan priorizando el orden sobre la justicia.
En segundo lugar, es un estudio sobre la complicidad pasiva. Mosén Millán no es un ejecutor directo, pero su silencio, su información revelada, su falta de resistencia, hace posible el crimen. Cuántas veces en la historia contemporánea personas «buenas» facilitan crímenes simplemente por no resistir, por no comprometerse. La novela nos obliga a interrogarnos sobre nuestras propias complicidades.
En tercer lugar, es una reflexión sobre la imposibilidad de redención cuando el daño ya está hecho. En nuestro tiempo, hablamos frecuentemente de perdón, reconciliación, justicia restaurativa. Pero Réquiem sugiere que hay ciertos actos—especialmente cuando resultan en muerte—cuya culpa es irreparable. No hay ritual que pueda lavar sangre.
Finalmente, la novela es un testimonio sobre la importancia de la memoria popular. El romance del monaguillo, el recuerdo de la Jerónima, la ausencia silenciosa de la aldea en la misa: todo esto significa que la verdad del pueblo persiste, que la injusticia no se borra con el tiempo o el silencio oficial. En sociedades que atraviesan procesos de reconciliación (Sudáfrica, América Latina, Europa del Este), la lección de Réquiem es profunda: la verdad emerge, persiste, demanda justicia.
Desde el punto de vista literario, Réquiem es una obra maestra de concisión narrativa. Sender demuestra que una novela breve, con estructura fragmentaria, con lenguaje sobrio, puede alcanzar profundidades que novelas extensas no alcanzan. La economía formal es economía ética: nada sobra, cada palabra cuenta, cada silencio es significativo.
Es, en definitiva, una de las novelas más importantes de la literatura española moderna, una obra definitiva sobre la Guerra Civil precisamente porque no describe la guerra explícitamente, sino que muestra cómo el conflicto penetra en la conciencia individual, en la relación entre maestro espiritual y discípulo, en la imposibilidad de neutralidad ante la injusticia. Lectura incómoda, perturbadora, pero absolutamente esencial.
Bibliografía básica recomendada
- Sender, Ramón J. Réquiem por un campesino español. Ediciones Destino, 1960 (edición moderna recomendada).
- Martínez Cachero, José María. La novela española entre 1936 y 1980. Historia de una aventura. Madrid: Castalia, 1985.
- McDermott, Patricia (ed.). Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino español. Edición crítica con estudios introductorios.
- Cercas, Javier. «Sender: la novela como testimonio». En Blai Bonet y otros ensayos sobre literatura. Barcelona: Acantilado, 2007.
- Alguacil Alguacil, María. «La inocencia en Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender». Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2021.
- Vived Mairal, Jesús. Prólogo a Réquiem por un campesino español. Ediciones Destino.
- García Viñó, Manuel. Novela española actual. Madrid: Guadarrama, 1967.
- Soldevila Durante, Ignacio. La novela desde 1936. Madrid: Alauda, 1980.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas