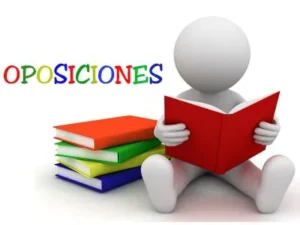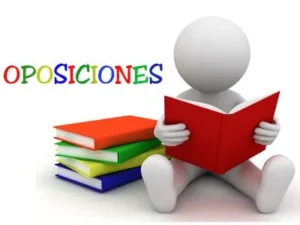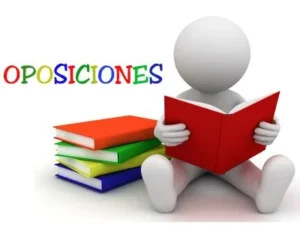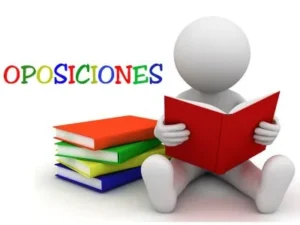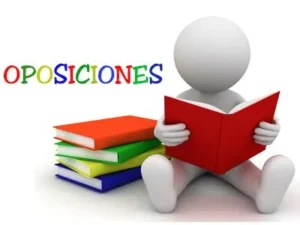Contenidos del artículo
ToggleLenguaje y Comunicación: Competencia Lingüística y Competencia Comunicativa
I. El Lenguaje como Totalidad Comunicativa
1.1 Acotación del concepto de lenguaje
Tradicionalmente, el lenguaje se entendía como una facultad humana innata dirigida exclusivamente a comunicar ideas, sentimientos y deseos mediante el funcionamiento coordinado de aparatos psíquico, fisiológico y anatómico. Esta concepción restrictiva perduró en la lingüística hasta que Ferdinand de Saussure, a principios del siglo XX, revolucionó fundamentalmente el campo al proponer que el lenguaje constituye primordialmente un sistema de signos, transformación conceptual de enorme trascendencia teórica. Desde esta óptica saussureana, el lenguaje trasciende la mera expresión de estados mentales, adquiriendo dimensión estructural, relacional y sistemática que permite su análisis científico riguroso. Esta reconceptualización abrió caminos investigativos nuevos, permitiendo que disciplinas como la Semiótica, la Semiología y la Lingüística moderna desarrollaran marcos teóricos coherentes y complejos para abordar la naturaleza profunda del fenómeno lingüístico.
La ampliación conceptual del lenguaje no se detuvo en su caracterización como sistema de signos. Roman Jakobson, posteriormente, identificó que el lenguaje desempeña funciones múltiples que trascienden la comunicación interpersonal. Añadió a la función externa de comunicación entre personas la función de lenguaje interior o comunicación intrapersonal, aquella que ocurre cuando el individuo conversa consigo mismo, estructura su pensamiento y elabora su experiencia mental mediante el lenguaje. Esta ampliación reconoce que el lenguaje no solo sirve para transmitir mensajes entre emisores y receptores, sino que constituye un instrumento fundamental en los procesos cognitivos internos del pensamiento. Ernst Cassirer, por su parte, propone que el lenguaje realiza una función configuradora del pensamiento, moldeando activamente cómo percibimos, categorizamos y organizamos la realidad circundante. Esta perspectiva plantea la compleja cuestión filosófica de la relación entre lenguaje y pensamiento, interrogante que ha ocupado a filósofos y lingüistas desde Platón.
El reconocimiento de estas múltiples dimensiones del lenguaje—como sistema estructurado, como instrumento comunicativo multifuncional, como generador de pensamiento y como configurador de la realidad—obliga a los investigadores modernos a adoptar perspectivas integradoras. El lenguaje ya no puede ser estudiado únicamente desde la óptica de la transmisión de información, sino que debe considerarse como fenómeno complejo que integra aspectos cognitivos, sociales, culturales y pragmáticos. Esta visión holística constituye el fundamento de lo que hoy denominamos competencia comunicativa integral, concepto que será desarrollado posteriormente en este tema y que supone el dominio no solo del sistema lingüístico abstracto, sino también del conocimiento pragmático y sociocultural necesario para el uso efectivo del lenguaje en contextos concretos y diversificados.
1.2 El origen del lenguaje
La cuestión del origen del lenguaje ha constituido materia de reflexión especulativa desde los tiempos antiguos. Los filósofos griegos propusieron teorías divergentes sobre este problema fundamental. Pitágoras, Platón y los pensadores estoicos sostenían que el lenguaje respondía a una necesidad innata de la naturaleza humana, posición que enfatizaba la dimensión biológica y esencial del fenómeno. En contraste, Demócrito, Aristóteles y los epicúreos argumentaban que el lenguaje nació de un acuerdo o convención social establecida entre los primeros humanos, teoría que subrayaba el componente social e histórico. A pesar del ingenio de estas especulaciones, la posición convencionalista presentaba una paradoja lógica considerable: si el lenguaje no existía previamente, ¿cómo pudieron alcanzar los primitivos el acuerdo convencional sin poseer ya un sistema de comunicación? Esta aporía reveló la necesidad de aproximaciones más sofisticadas al problema.
La antigüedad produjo otras teorías de menor rigor científico pero de considerable imaginación especulativa. Quintiliano, por ejemplo, sostenía que la facultad del habla constituía un don divino, mecanismo mediante el cual los dioses diferenciaban a los humanos de los animales. Esta posición teológica dominó durante siglos en el pensamiento occidental medieval. Ya en la época moderna, Charles Darwin propuso que el lenguaje originariamente era una mímica bucal que reproduciría inconscientemente los movimientos de las manos, teoría que integraba la perspectiva evolutiva con observaciones etológicas. Wilhelm von Humboldt, por su parte, planteaba que el lenguaje no fue inventado sino que estaba latente en la razón humana, existiendo su prototipo de manera preexistente en la estructura cognitiva. La teoría onomatopéyica, por último, encontraba el origen lingüístico en la imitación consciente de los sonidos naturales del ambiente.
Más allá de estas teorías particulares, es posible afirmar con cierto consenso que el lenguaje surge como necesidad de supervivencia comunitaria, mecanismo que permitía la coordinación colectiva de la acción, la transmisión de información crítica para la subsistencia y la elaboración compartida de estrategias adaptativas. Este lenguaje primordial se transmite de generación en generación mediante procesos de aprendizaje e imitación, constituyendo patrimonio cultural de cada comunidad humana. Simultáneamente, el lenguaje conserva lo que J. M. Valverde denominaba el aspecto intimista de la «mirada interior»—su función en la introspección, la reflexión personal y la estructuración del mundo experiencial individual. El lenguaje, por tanto, responde simultáneamente a necesidades externas de comunicación social y a necesidades internas de procesamiento cognitivo y autoconocimiento, dualidad que explica su ubicuidad e importancia excepcional en la existencia humana.
1.3 Definición de lenguaje
Una definición rigurosa del lenguaje, considerando los diversos aportes teóricos anteriores, lo caracteriza como un sistema estructurado de signos producidos de manera consciente y voluntaria, del cual se sirve el ser humano para comunicar sus ideas, emociones y deseos. El término sistema implica que los elementos constitutivos del lenguaje—los signos—mantienen relaciones de interdependencia, pues ningún signo posee valor absoluto autónomo. Cada elemento adquiere significación únicamente por su oposición y diferenciación respecto de otros elementos dentro de la totalidad sistemática. Por ejemplo, la calificación «aprobado» tiene sentido únicamente por contraste con «suspenso»; los rasgos gramaticales de género femenino significan solo en oposición a los de género masculino. Esta red de relaciones contrastivas y oposicionales constituye precisamente la estructura del sistema lingüístico, fundamenta su coherencia interna y explica cómo es posible la comunicación significativa.
El aspecto de la producción consciente y voluntaria diferencia radicalmente el lenguaje humano de otros sistemas de comunicación animal. Mientras que las emisiones comunicativas de animales responden a estímulos biológicos automáticos—el animal experimenta emoción de dolor y emite vocalizaciones de dolor simultáneamente, sin mediación consciente—, el lenguaje humano presupone intencionalidad, reflexividad y control deliberado sobre los signos utilizados. Esta característica fundamental explica por qué el lenguaje es exclusivo de los seres humanos: no es un fenómeno biológico puro como la comunicación animal, sino un hecho de vida espiritual y cultural que requiere desarrollo cognitivo complejo. El lenguaje no utiliza órganos exclusivamente creados para su realización, sino que reutiliza órganos originariamente creados para otras funciones fisiológicas—el aparato respiratorio, las cuerdas vocales, la lengua y los labios fueron originariamente sistemas de control respiratorio y masticación. Esta reutilización funcional de estructuras biológicas preexistentes revela la característica fundamentalmente cultural del fenómeno.
La adquisición del lenguaje no es instintiva sino cultural y aprendida. Ningún ser humano nace con conocimiento lingüístico actual; todos los individuos deben aprender la lengua específica de su comunidad mediante procesos de socialización e imitación prolongados. Esta necesidad de aprendizaje cultural distingue el lenguaje de procesos biológicos puramente instintivos. El lenguaje constituye, finalmente, un medio de comunicación total que abarca múltiples dimensiones: mediante el lenguaje comunicamos ideas, enunciados y hechos desconocidos para el receptor; expresamos emociones y estados afectivos; formulamos deseos operativos sobre el oyente como órdenes y peticiones, y deseos no operativos como expresiones de voluntad. Esta totalidad comunicativa es única característica del lenguaje humano entre todos los sistemas de signos conocidos, confiriendo su potencialidad excepcionalmente amplia para la transmisión de contenidos heterogéneos y la coordinación de la actividad colectiva humana.
1.4 Tipos de lenguaje
Atendiendo a la naturaleza de sus signos constitutivos, es posible establecer una clasificación fundamental de tipos de lenguaje: el lenguaje natural y el lenguaje convencional. El lenguaje natural, denominado también lenguaje de acción, es no lingüístico y se constituye principalmente mediante el gesto y la mímica, ligados natural e íntimamente a la expresión espontánea de sentimientos y emociones. Estos gestos naturales pueden también expresar fenómenos de dimensión intelectual y conativa, como el alfabeto manual de sordomudos, aunque en estos casos las señales mímicas son puramente convencionales. El gesto y la mímica presentan utilidad innegable para la comunicación emocional e inmediata, pero se revelan inferiores como portadores de ideas abstractas, conceptos complejos y contenidos proposicionales estructurados. Existe ambigüedad respecto a si el lenguaje mínico precede al lenguaje oral, cuestión que se resuelve reconociendo que existen formas gestuales que no se basan en lenguaje oral previo, mientras que otras claramente lo presuponen.
El lenguaje convencional fundamentado en un sistema lingüístico se realiza mediante la oralidad o la escritura. El lenguaje oral puede expresarse mediante sonidos inarticulados—onomatopeyas, exclamaciones expresivas—o mediante sonidos articulados a través de vocales y consonantes. Aunque los sonidos emitidos tienen base natural en la fisiología humana, la relación entre significado y signo depende de factores psicológicos, familiares, raciales e incluso individuales, confiriendo carácter convencional. Por el contrario, la emisión sonora de animales constituye función puramente biológica sin posibilidad de universalidad, abstracción o creatividad conceptual. El lenguaje escrito ha adquirido importancia capital para el desarrollo de la cultura. Su evolución histórica muestra una progresión desde la escritura figurativa—donde se dibuja el objeto para significarlo, limitando las significaciones a representación de objetos materiales visibles—hacia la escritura ideográfica—donde el dibujo esquematizado representa ideas abstractas, alcanzando carácter de símbolo arbitrario como en la escritura china contemporánea. Finalmente, la escritura fonética o fonográfica resuelve los inconvenientes anteriores haciendo que los signos gráficos representen elementos fonéticos de la palabra, pudiendo ser silábica o alfabética.
Comparativamente, el lenguaje natural es más vivo y apto para excitar sentimientos por su espontaneidad, siendo sus signos comprendidos sin necesidad de aprendizaje formal. Sin embargo, se revela pobre para expresar conceptos abstractos complejos. El lenguaje oral aventaja al escrito por su riqueza en matices debida a inflexiones tonales, entonaciones y elementos prosódicos que lo hacen más apto para enseñanza, persuasión y conmoción emocional. El lenguaje escrito es unilateral—carece de respuesta inmediata del receptor—, menos universal pues requiere aprendizaje, más sintético y normativo. Los elementos extralinguísticos como proxémica, quinésica y paralenguaje enriquecen la comunicación oral de forma que la escritura no puede reproducir completamente. Esta comprensión diferenciada de las modalidades lingüísticas es esencial para la teoría de la competencia comunicativa moderna.
1.5 La naturaleza del lenguaje: enfoque funcional-pragmático
La Pragmática o Pragmalingüística representa un enfoque revolucionario en el estudio del lenguaje, concibiendo este como una actividad social fundamentalmente orientada a satisfacer las múltiples necesidades comunicativas que emergen en procesos de interacción humana. Este paradigma rechaza la noción del lenguaje como sistema abstracto descontextualizado, insistiendo en que el significado reside en el uso contextual, no en las propiedades formales de los signos aislados. Canale y Swain identifican cuatro dimensiones distintas de la competencia comunicativa: la competencia lingüística propiamente dicha, la competencia sociolingüística que regula el uso según situaciones sociales, la competencia discursiva que implica capacidad de organización supraoracional, y la competencia estratégica que permite resolver problemas comunicativos. El valor preciso de cualquier enunciado se determina por la interacción compleja entre su significado estructural y léxico con la situación contextual donde se utiliza, dimensión que integra tanto contexto discursivo interno como contexto externo situacional.
Desde esta perspectiva pragmática, el conocimiento lingüístico no puede reducirse al conocimiento del sistema abstracto, sino que debe incluir necesariamente la comprensión del uso efectivo. Esto presupone capacidades complejas: participación significativa en discursos coherentes, dominio de convenciones pragmáticas específicas que gobiernan la comunicación en comunidades dadas, capacidad de hacer supuestos sobre expectativas del interlocutor. El proceso de interpretación y, por consiguiente, de interacción requiere acomodación continua entre las expectativas generadas, los datos suministrados por los signos y el conocimiento compartido entre interlocutores. Este conocimiento compartido—lo que ambos participantes presuponen mutuamente que el otro conoce—constituye componente crítico frecuentemente subestimado en teorías lingüísticas anteriores. El discurso se elabora secuencial y anticipadamente mediante la interacción de estructuras formales, funcionales, intenciones hablantes, temáticas del discurso, y estrategias discursivas específicas que permiten la acomodación mutua de significados.
1.6 La dimensión social del lenguaje según Halliday
Michael Halliday desarrolla un modelo funcional del lenguaje que hace del potencial significativo semántico su fundamento esencial. La unidad mínima de análisis dotada de potencial significativo son los actos de habla concretos que cumplen funciones comunicativas específicas—establecer hechos, describir acciones, expresar sentimientos—. Para Halliday, aprender una lengua equivale a aprender a significar en esa lengua; el desarrollo lingüístico puede interpretarse como progresivo aprendizaje de enunciados funcionales, cada uno asociado con su potencial significativo particular. Este enfoque reorienta radicalmente la teoría lingüística desde lo formal hacia lo funcional-comunicativo, reconociendo que la estructura de la lengua está determinada por las funciones que debe desempeñar socialmente.
Halliday identifica siete funciones básicas en el desarrollo del lenguaje infantil, constituyentes del andamiaje sobre el cual se construye el dominio ulterior del sistema adulto: la función instrumental mediante la cual el niño satisface necesidades materiales; la función reguladora mediante la cual ejerce control sobre otros individuos; la función interactiva responsable de relaciones personales significativas; la función personal mediante la cual expresa identidad, sentimientos y actitudes; la función heurística utilizada para explorar y categorizar la realidad; la función imaginativa mediante la cual crea mundos alternativos a través del juego y narrativas; y la función informativa que permite transmitir información proposicional sobre eventos y entidades.
El potencial significativo del lenguaje adulto se agrupa alrededor de tres macrofunciones: la función ideacional mediante la cual el hablante expresa su experiencia de fenómenos del mundo exterior y su representación personal de la realidad; la función interpersonal mediante la cual participa activamente en situaciones comunicativas, expresando juicios, manifestando actitudes y ejerciendo efectos sobre sus interlocutores; la función textual que facilita las anteriores, habilitando al hablante para crear discursos coherentes tanto orales como escritos. Esta estructura tripartita del significado revela que el lenguaje no es instrumento neutral para expresar pensamiento preexistente, sino que participa activamente en la construcción de experiencia, relaciones sociales y coherencia textual. Esta concepción hallidayana anticipa los desenvolvimientos posteriores en lingüística cognitiva, pragmática y análisis del discurso contemporáneos.
II. El Signo Lingüístico
2.1 Características del signo según Saussure
Ferdinand de Saussure, en su obra póstuma Curso de Lingüística General (1916), establece el concepto moderno de signo lingüístico como entidad psíquica biplánica compuesta por dos caras inseparablemente unidas: el significante, que es la imagen acústica o forma sensorial, y el significado, que es el concepto o contenido mental evocado. La relación entre significante y significado es indirecta y psíquica: el significante no designa directamente la cosa real, sino el concepto de esa cosa. Louis Hjelmslev amplía esta concepción sosteniendo que el signo es asociación de una forma de contenido a una forma de expresión, ambas solidarias en el sentido de que la presencia de una requiere necesariamente la presencia de la otra. Hjelmslev enfatiza la distinción entre forma—aspectos lingüístico-relacionales—y sustancia—aspectos no lingüísticos o materiales—, considerando que la sustancia no constituye materia de análisis lingüístico riguroso.
Eugenio Coseriu reconoce la existencia de sustancia no lingüística y sustancia lingüística en ambos planos—expresión y contenido—, pero insiste en que la forma siempre será lingüística en ambos planos, constituyendo el nivel apropiado para el análisis. André Martinet realiza la aportación más revolucionaria mediante su teoría de la doble articulación del signo lingüístico: la primera articulación comprende los monemas, unidades dotadas simultáneamente de forma y significado; la segunda articulación comprende los fonemas, unidades mínimas destituidas de significación pero diferenciables por sus rasgos acústicos distintivos. Esta estructura jerárquica explica la economía extraordinaria del lenguaje humano: un repertorio limitado de fonemas genera infinitas combinaciones en la primera articulación.
Las características fundamentales del signo lingüístico pueden sintetizarse así: estructura biplánica que asocia expresión y contenido; linealidad pues los signos se despliegan sucesivamente en el tiempo; discreción ya que cada signo se define por oposición a otros, no por sus propiedades intrínsecas; arbitrariedad en tanto la unión entre significante y significado es convencional y no motivada naturalmente. Simultáneamente, el signo presenta denotación—su significación objetiva universal—y connotación—sus significaciones subjetivas variables según usuarios. Aunque Saussure afirmó la inmutabilidad del signo en tanto que ningún individuo puede alterarlo sin romper la comunicación, reconoce que el signo es también mutable en apariencia pues la lengua como entidad viva experimenta cambios cuando la comunidad acepta innovaciones durante períodos considerables. Estas características constituyen propiedades fundamentales que permiten la función lingüística efectiva.
2.2 Concepciones triangulares del signo
Los griegos fueron los primeros en interrogarse acerca de por qué las cosas se denominaban como se denominaban. Platón, en su diálogo Crátilo, expone que discípulos de Heráclito sostenían que existía conexión evidente y natural entre palabras y cosas representadas. San Agustín, posteriormente, distingue tres componentes en el signo: verbum (palabra), dicibile (lo decible o concepto), y res (la cosa misma). La solución más satisfactoria del problema de la significación, aunque no convence completamente ni siquiera a Umberto Eco, fue aportada por Ogden y Richards mediante su famoso triángulo de la significación o triángulo semiótico, posteriormente refinado por Stephen Ullman. El triángulo propone tres vértices relacionales: el nombre o significante—combinación de elementos fónicos—, el sentido o significado—información comunicada al oyente—, y el objeto o referente externo. Ullman enfatiza que el objeto no está directamente conectado con el nombre sino que se relaciona a través del sentido.
Este modelo triangular revela una característica crucial: la significación no es biunívoca directa entre forma sonora y cosa del mundo, sino que requiere mediación conceptual compleja. El significado de una palabra surge de la relación recíproca y sistemática entre sonido y sentido dentro de la totalidad lingüística. Este modelo supera las insuficiencias del esquema saussureano original al integrar explícitamente el aspecto referencial—la conexión con la realidad extralinguística—sin reducir el signo a pura correspondencia entre sonido y cosa. Permite comprender cómo palabras pueden referir a entidades inmateriales, imaginarias, históricamente transitorias, o conceptualmente complejas que no poseen realidad física observable. Por ejemplo, palabras como «justicia», «futuro» o «digital» funcionan perfectamente dentro del sistema lingüístico aunque su referencia extralinguística es problemática o difusa. El triángulo semiótico proporciona marco conceptual robusto para comprender estos fenómenos problemáticos de la significación.
2.3 Tipos de signos según Peirce
Charles Sanders Peirce desarrolla una clasificación de signos que fundamenta en la relación o vínculo que une cada signo con su referente. Aunque discutida, esta clasificación se ha convertido en una de las más ampliamente aceptadas y operativas en la semática moderna. Peirce distingue tres tipos fundamentales de signos. El índice es signo que mantiene conexión física directa con el objeto denotado: el dedo que señala un objeto, la flecha indicadora de dirección, la huella de pisadas, el humo que indica fuego, los decticos o demostrativos, los pronombres personales. La característica definitoria del índice es que participa causalmente de la realidad que denota; no puede existir sin su objeto.
El icono es signo que refiere el objeto en función de semejanza o similitud. La iconicidad es necesariamente relación de grado: el signo puede reproducir la realidad con mayor o menor fidelidad. Ejemplos incluyen la fotografía, el dibujo, el mapa, el plano, las onomatopeyas, ciertos lenguajes gestuales. Peirce subdivide los iconos en tres categorías: imágenes donde la relación signo-objeto es reproducción más o menos fiel como en retratos o siluetas; diagramas donde la relación es de analogía entre partes, como en pirámides de población; metáforas donde la relación se da mediante asociaciones connotativas complejas, frecuentemente empleadas en publicidad donde una playa caribeña remite al mundo del exotismo, aventura y paraíso soñado. Los iconos, particularmente las metáforas visuales, permiten comunicación altamente efectiva incluso sin conocimiento compartido de códigos lingüísticos convencionales.
El símbolo es signo cuya relación con el objeto referido se establece por convención de modo totalmente arbitrario. Los signos lingüísticos son típicamente símbolos cuyo funcionamiento presupone una convención social estable y arbitrariedad fundamental salvo en casos excepcionales de motivación. Esta clasificación triple de Peirce no siempre establece delimitaciones nítidas: un mismo signo, según contexto o situación de uso, podría categorizarse en diferentes órdenes; con frecuencia un signo ocupa simultáneamente posiciones múltiples. Por ejemplo, la bandera nacional funciona como icono al representar figurativamente la nación, como índice al señalizar emplazamiento físico de autoridad, y como símbolo al significar convencionalmente los valores abstractos patrios. Esta polivalencia de signos, lejos de ser deficiencia teórica, revela la riqueza y versatilidad de los sistemas de significación humana.
2.4 Otras clasificaciones de signos
Más allá de la tipología de Peirce y la clasificación de Adam Schaff—que divide signos en naturales e artificiales—existen otras posibles clasificaciones atendiendo a criterios diversos. La clasificación naturales-artificiales atiende a la índole del emisor, considerando si el ser humano participa conscientemente en la creación del signo, criterio relevante para determinar la intencionalidad comunicativa subyacente. La clasificación comunicativos-expresivos se fundamenta en la intencionalidad comunicativa del emisor: signos comunicativos son aquellos emitidos intencionadamente para lograr efectos en un receptor; signos expresivos son emitidos espontáneamente, instintivamente, reveladores de situaciones determinadas sin intención comunicativa deliberada. La frontera entre ambas categorías no es siempre evidente pues el emisor puede deliberadamente crear ambigüedad o ambigüedad respecto a su intencionalidad. J. L. Prieto denomina signos las emisiones intencionadas y reserva el término indicios para signos no intencionados o expresivos.
La clasificación motivados-inmotivados toma como criterio la existencia o ausencia de relación entre significante y referente. Signos motivados son aquellos donde existe motivación entre forma y significado, como onomatopeyas o palabras derivadas que mantienen conexión etimológica con su raíz. Signos inmotivados carecen completamente de tal relación, constituyendo el caso típico de palabras primitivas en lenguas naturales. Esta clasificación reconoce variaciones en el carácter arbitrario del signo, admitiendo gradaciones entre arbitrariedad absoluta e iconicidad motivada. Finalmente, la clasificación según el canal de presentación distingue entre signos visuales, fónicos o acústicos, táctiles, olfativos y gustativos, atendiendo al modo de percibirlos y al medio físico utilizado. En la comunicación humana, vista y oído son indudablemente los canales más ricos; signos olfativos y gustativos resultan mucho más pobres y restringidos en potencialidad significativa.
III. La Teoría de la Comunicación
3.1 Orígenes y evolución de la teoría de la comunicación
La teoría de la comunicación e información constituye disciplina genuinamente acordada con los avances técnicos de la década de 1950. Nació como respuesta a la necesidad de aplicar estudios sistematizados ante la avalancha informativa generada por diversos campos de la sociedad contemporánea. El punto de arranque histórico se localiza en la Teoría Matemática de la Información de Claude Shannon y Warren Weaver (1948), estudios fundamentados en cálculo de probabilidades y estadística matemática. Inicialmente, la aplicación de estos estudios permanecía vinculada a investigaciones en centros técnicos de telefonía y comunicación mediante aparatos físicos, orientada a mejorar rendimiento, fiabilidad y economía de los medios de transmisión. Desde esta aplicación tecnológica inicial, la teoría se ha extendido progresivamente a campos tan diversos como biología, física, ciencias del lenguaje humano y disciplinas de carácter social.
El desarrollo rápido de estas investigaciones ha permitido el florecimiento de campos socialmente significativos como la actual cibernética, disciplina cuyo objeto es la comunicación y autorregulación mediante máquinas. Paralelamente, se observó crecimiento explosivo de medios de comunicación de masas—prensa, radio, televisión, cinematografía—que adoptaron muchos de los conceptos y terminología de la teoría matemática de la comunicación. La Lingüística no ha permanecido ajena a este dominio expansivo de conceptos e instrumentos comunicacionales. Como otras ciencias, se ha apropiado de términos y conceptos tales como canal, emisor, fuente, receptor, contexto, información, mensaje, transformando sus significados precisos según el contexto disciplinar específico de aplicación. Términos originariamente derivados de teoría técnica de la comunicación circulan ahora ampliamente en Lingüística Estadística, Gramática Generativa, Semiótica e incluso Crítica Literaria moderna, todas contribuyendo a interpretaciones multifacéticas de estos conceptos fundamentales.
Todas las disciplinas que estudian sistemáticamente el lenguaje verbal resultan tributarias de la teoría de la comunicación en aspectos fundamentales. Utilizan esquemas básicos, conceptos y terminología que surgieron primariamente en el contexto de teoría matemática de transmisión de información. Esta influencia revela cómo un desarrollo tecnológico originariamente alejado de humanidades se convirtió en matriz conceptual para la investigación lingüística contemporánea, evidenciando las conexiones profundas entre avances tecnocientíficos y reformulación teórica de disciplinas humanistas. La capacidad de la teoría matemática de la comunicación para capturar y formalizar procesos fundamentales de transmisión de información la convirtió en herramienta extraordinariamente fértil para modelar fenómenos lingüísticos complejos.
3.2 El concepto de comunicación
En la teoría de la comunicación se entiende por comunicación toda transferencia de información, es decir, el paso de información de un emisor a un receptor. Esta definición, extremadamente general, posee la ventaja de abarcar todos los campos especializados, prescindiendo de características particulares del acto comunicativo: no presupone que el emisor sea ser humano; no requiere que el mensaje transporte contenido significativo; no postula intencionalidad en la transmisión. Esta universalidad conceptual permite hablar de comunicación en parcelas tan especializadas como bioiónica—comunicación entre seres vivos—y cibernética—comunicación entre máquinas—incluyendo tanto procesos simples de autorregulación de mecanismos como relaciones estímulo-respuesta, hasta comunicación sofisticada entre modernos ordenadores.
Las ciencias que estudian específicamente lenguajes humanos restringen considerablemente el concepto de comunicación, pues presuponen en todo mensaje no solo contenido significativo sino también intención comunicativa por parte del emisor. Desde esta perspectiva humanista, signos naturales como la fiebre, el ruido del agua o un nube razón constituirían información pero no comunicación propiamente dicha. Un gesto de despedida, una señal de tráfico, la palabra, serían mensajes comunicativos por su carácter intencional. La Semiología concibe la comunicación específicamente como un proceso significativo que presupone contenido semiótico. Frente a esta posición, la teoría matemática de la comunicación no prejuzga respecto a si la información transferida contiene o no significado, menos aún que exista carácter de intencionalidad comunicativa deliberada. Esta teoría no utiliza el término signo, hablando en cambio de símbolo como unidad que establece el mensaje y señal como transformación del símbolo para su transmisión. Este planteamiento no considera el significado que transportan las unidades, interesándose únicamente en los mecanismos de transmisión informativa propiamente dicha.
3.3 Elementos de la comunicación
Según la teoría de la comunicación, para que se produzca comunicación efectiva se requieren elementos interdependientes específicos. El emisor o fuente constituye el punto de origen del mensaje, quien lo construye seleccionando del sistema los signos necesarios para transmitir información deseada. La fuente no presupone necesariamente intencionalidad comunicativa, pudiendo ser ser vivo humano o animal, o bien mecanismo inerte o sistema automatizado. El mensaje es símbolo o serie de símbolos seleccionados por el emisor, portador de la información transmitida. El destino es ser viviente o mecanismo que recibe el mensaje, generalmente reaccionando o actuando en consecuencia. El transmisor-receptor realiza funciones complementarias: el transmisor transforma el mensaje en señal física transmisible a través del canal; el receptor realiza proceso inverso, convirtiendo señal recibida y reconstruyendo el mensaje inicial para su utilización por el destino.
El canal constituye medio físico a través del cual se transmite la señal: cable en comunicación telefónica, aire en comunicación con señales luminosas, papel en comunicación escrita, espacio vacío en transmisiones electromagnéticas de radio y televisión. El código es conjunto o sistema de equivalencias que convencionalmente establecen transmisor y receptor, sirviendo como regulador tanto de codificación como de decodificación del mensaje. Para que comunicación sea posible, ambos participantes deben dominar idénticamente este sistema de equivalencias. Todos los códigos se rigen internamente por dos objetivos: minimizar costo (empleo de unidades) y garantizar rendimiento óptimo (asegurar transferencia de información). Un código superior es aquel que con menor costo—menos unidades, tiempo más breve—permite transmitir mayor información asegurada.
El contexto opera como factor determinante en interpretación correcta de comunicación. De manera general, contexto abarca todo lo que rodea al acto comunicativo. No obstante, presenta dos acepciones diferenciadas: contexto en el mensaje mismo—en mensajes multicomponentes, cada elemento tiene por contexto todos los restantes, identificándose con relaciones sintagmáticas—y contexto del acto comunicativo—todos los elementos que rodean y enmarcan acto comunicativo, incluyendo circunstancias espaciales, temporales, físicas, ideológicas, históricas. Este segundo contexto condiciona decisivamente el proceso comunicativo, determinando selección de canal, elección de código. El ruido, en sentido amplio, es toda alteración posible de la señal durante transmisión, cualquier factor que impida, dificulte o altere comunicación, sin relación necesaria con aspectos acústicos. La redundancia es información sobrante que podría omitirse sin pérdida de significación, mecanismo compensatorio para evitar efectos del ruido, pudiendo ser inherente al código mismo o introducida deliberadamente por emisor.
IV. Competencia Lingüística y Competencia Comunicativa
4.1 Competencia lingüística según Chomsky y Coseriu
El término competencia proviene del vocablo inglés competence propuesto por Noam Chomsky, quien la define como propiedad universal e independiente de cada lengua particular que explica la habilidad humana extraordinaria para aprender cualquier lengua como primer idioma. De este modo, competencia lingüística es el conocimiento de la lengua por parte del hablante nativo, conocimiento que puede ser consciente o inconsciente pero que posee todo hablante-oyente. Aunque el término parece remitir a la dicotomía saussureana de lengua-habla, la diferencia fundamental es que la competencia, según Chomsky, o la lengua, según Saussure, no está grabada idénticamente en los cerebros de todos los individuos, sino solo en el del hablante-oyente ideal, abstracción teórica que representa conocimiento normativizado. La competencia sería, entonces, la realidad mental que permite la ejecución o desempeño lingüístico observable (performance), el uso efectivo que el hablante realiza de su lengua.
Eugenio Coseriu, en su obra Competencia lingüística (1992), realiza aportación teórica significativa al distinguir en el lenguaje tres niveles distintos, cada uno identificable con tipo específico de saber lingüístico. El nivel universal comprende saber elocucional, conocimiento general de principios operativos fundamentales de lenguaje como tal, anterior a toda lengua particular. El nivel histórico incorpora saber idiomático, el conocimiento específico de la lengua particular adquirida por hablante. El nivel individual abarca saber expresivo, la capacidad individual del hablante de utilizar creativamente los recursos de su lengua dentro de actos comunicativos particulares. Esta estratificación propone que la competencia no es fenómeno simple sino fenómeno multidimensional que integra principios universales, particularidades históricas de cada lengua, y capacidades expresivas individuales.
Según Coseriu, el contenido del saber lingüístico comprende tres grados diferenciados. El saber hablar en general—saber elocucional—tiene que ver con principios de congruencia del pensamiento consigo mismo y conocimiento general de las cosas. El saber idiomático—competencia lingüística particular—incluye tanto signos dotados de forma y contenido como procedimientos para, partiendo de signos dados, realizar actividad lingüística generadora de nuevas formas y significados. El saber expresivo—competencia textual—se refiere al plano del texto, la capacidad de organizar signos en unidades coherentes supraorracionales. En definitiva, la competencia lingüística constituye el conjunto de conocimientos que tenemos acerca de una lengua—conocimientos fonológicos, sintácticos, semánticos, morfológicos—y las habilidades para utilizarla efectivamente en contextos comunicativos reales.
4.2 Competencia comunicativa
Considerada por Coseriu como saber expresivo, la competencia comunicativa se sitúa en el plano del habla y puede definirse como el conjunto de normas, principios y signos que el hablante emplea en el acto comunicativo. Para que competencia comunicativa sea posible, el hablante debe poseer necesariamente una serie de saberes que incluyen la competencia lingüística propiamente dicha. Los dos principales representantes de esta concepción del lenguaje como acto de habla son John Austin y John Searle. Austin señala que al enunciar una frase cualquiera se cumplen simultáneamente tres actos: acto locutivo—combinación y articulación de sonidos así como combinación sintáctica de nociones—; acto ilocutivo—la enunciación en sí misma como acto con intención específica—; acto perlocutivo—los fines o consecuencias que trascienden lo expresado, como persuadir, insultar, causar miedo.
Searle se concentró específicamente en el estudio del acto ilocutivo, proponiendo clasificación que permanece ampliamente utilizada. Los representativos comprometen al hablante con verdad de lo expresado, como en aserciones. Los directivos tienen por objeto conseguir que el oyente realice acción solicitada, como órdenes o peticiones. Los comisivos comprometen al hablante con algo futuro, como promesas. Los expresivos manifiestan estado anímico del hablante, como expresiones de alegría o gratitud. Los declarativos, aunque posteriormente añadidos, realizan el estado de cosas que declaran, como sentencias judiciales. La competencia comunicativa presupone necesariamente dominio de estos diversos tipos de actos de habla según contextos apropiados.
Más allá de los actos de habla de Austin y Searle, la competencia comunicativa requiere dominio de capacidades adicionales complejas. La competencia sociolingüística es capacidad de producir enunciados apropiados a la situación comunicativa específica, adaptándose a variables sociales como estatus relativo de los interlocutores, grado de formalidad requerido, conocimiento compartido. La competencia discursiva es capacidad de utilizar efectivamente diversos tipos de discurso, mantener coherencia temática, organizar información de modo comprensible. Estas competencias múltiples articuladas conjuntamente constituyen lo que hoy denominamos competencia comunicativa integral, capacidad que trasciende el conocimiento del sistema lingüístico abstracto para abarcar el uso pragmático, contextual, socialmente apropiado del lenguaje en situaciones comunicativas reales y heterogéneas.
BIBLIOGRAFÍA
- Austin, John L.: How to Do Things with Words. Cambridge, Harvard University Press, 1962. Obra fundacional de la pragmática que establece la noción de performatividad en el lenguaje y sus implicaciones para la teoría de actos de habla.
- Benveniste, Émile: Problemas de Lingüística General. México, Siglo XXI, 1970. Contribuciones esenciales a la semiótica y a la teoría del signo lingüístico desde perspectiva que matiza y amplía planteamientos saussureanos.
- Canale, Michael y Swain, Merrill: Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1980. Artículo clave que define las dimensiones múltiples de competencia comunicativa, fundamentación teórica para la enseñanza comunicativa.
- Cassirer, Ernst: Language and Myth. New York, Dover Publications, 1946. Análisis de la función configuradora del pensamiento por el lenguaje desde perspectiva filosófica de simbolismo.
- Coseriu, Eugenio: Competencia Lingüística. Madrid, Gredos, 1992. Teoría fundamental que redefine competencia en tres niveles: universal, histórico e individual, con aportaciones críticas al framework chomskiano.
- Halliday, Michael A. K.: Explorations in the Functions of Language. London, Edward Arnold, 1973. Exposición sistemática del modelo funcional del lenguaje enfatizando el potencial significativo semántico y funciones comunicativas.
- Martinet, André: Elementos de Lingüística General. Madrid, Gredos, 1974. Presentación de la teoría revolucionaria de la doble articulación del lenguaje como explicación de la economía lingüística humana.
- Saussure, Ferdinand de: Curso de Lingüística General. Buenos Aires, Losada, 1973. Obra fundacional de la lingüística moderna que establece conceptos clave como signo lingüístico biplánico, arbitrariedad, y la dicotomía lengua-habla.
- Searle, John: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, Cambridge University Press, 1969. Desarrolla teoría comprehensiva de actos de habla ilocutivos estableciendo clasificación de tipos de actos lingüísticos.
- Shannon, Claude y Weaver, Warren: The Mathematical Theory of Communication. Urbana, University of Illinois Press, 1949. Obra revolucionaria que funda la teoría matemática de la comunicación e información, con aplicaciones posteriores en lingüística.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas