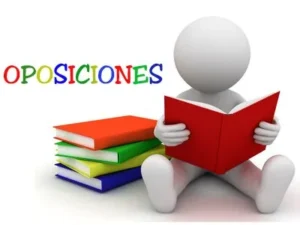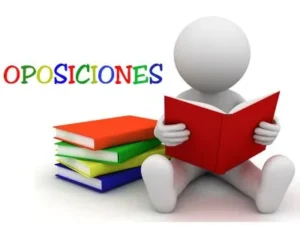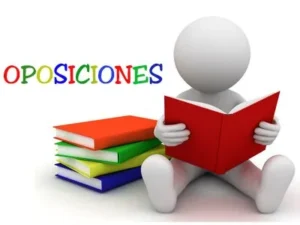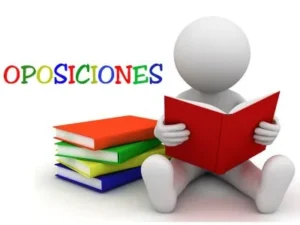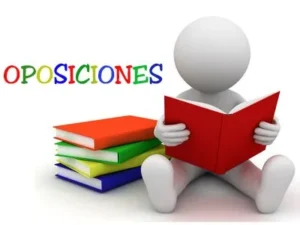Contenidos del artículo
ToggleRealismo y naturalismo en la novela del XIX
I. EL REALISMO EUROPEO
1.1. Condiciones para la aparición del realismo en Europa
La emergencia del realismo literario a mediados del siglo XIX se encontraba íntimamente vinculada a las transformaciones sociohistóricas profundas que caracterizaban la Europa industrial. El proceso de industrialización acelerada generaba nuevas estructuras de clase, conflictos laborales sin precedentes y concentración urbana que modificaban radicalmente la experiencia vivida de la población. El positivismo filosófico de Auguste Comte, con su énfasis en la observación empírica y el rechazo a categorías metafísicas heredadas, proporcionaba fundamento intelectual para una estética que priorizara la descripción minuciosa de la realidad sobre la imaginación romántica. Simultáneamente, la teoría materialista de Karl Marx ofrecía herramientas analíticas para la comprensión de conflictos sociales como productos de estructuras económicas determinadas, perspectiva que permearía profundamente la sensibilidad de novelistas realistas. La consolidación de la burguesía como clase hegemónica en el orden político y económico generaba demanda de narrativas que reflejaran sus modos de vida, sus valores y sus conflictos internos con precisión verosímil.
La desaparición gradual de formas narrativas románticas respondía no solo a cambios estéticos sino a la percepción generalizada de que el idealismo emocional del Romanticismo resultaba inadecuado para representar la complejidad de la realidad contemporánea. Los escritores realistas buscaban capturar la verdad de la existencia cotidiana mediante métodos que imitaban procedimientos científicos: la acumulación sistemática de detalles observables, la construcción coherente de causalidad psicológica y social, el rechazo a intervenciones narrativas que interrumpieran la ilusión de realidad. Este enfoque requería un giro fundamental en la relación entre el narrador y la materia narrada: mientras el Romanticismo enfatizaba la proyección del yo subjetivo sobre la realidad, el realismo pretendía borrar las huellas de la subjetividad narrativa para presentar los eventos como si se desarrollaran de modo independiente de la intervención autorial.
1.2. Caracteres generales del realismo
El realismo literario europeo presentaba características fundamentales que lo diferenciaban netamente del Romanticismo. La representación de la burguesía urbana constituía núcleo temático central: los novelistas realistas situaban sus narraciones deliberadamente en contextos contemporáneos, frecuentemente en grandes ciudades donde los conflictos de clase, los matrimonios por conveniencia económica y la corrupción administrativa adquirían particular intensidad. El objetivismo narrativo, aunque nunca lograble completamente, funcionaba como ideal regulador que orientaba la construcción textual: se aspiraba a la invisibilidad autorial mediante técnicas narrativas que permitían que los eventos se desarrollaran sin intromisión de comentarios moralizantes. La temática realista enfatizaba los conflictos sociales como origen fundamental de sufrimiento individual: la pobreza, la explotación laboral, las barreras de clase impuestas artificialmente generaban situaciones de antagonismo que la novela realista se proponía representar mediante detalle exhaustivo. La técnica verista de acumulación de detalles minuciosos, particularmente la descripción de espacios interiores, vestidos y hábitos cotidianos, funcionaba como procedimiento mediante el cual el lector podía verificar la autenticidad de la representación narrativa.
Las implicaciones ideológicas del realismo no deben subestimarse: la selección deliberada de personajes de extracción social baja o media, antes considerados indigno de tratamiento novelístico, constituía posición política de significación considerable. El rechazo a la ornamentación retórica excesiva representaba simultáneamente rechazo a la artificialidad de las convenciones sociales que oprimían a los personajes representados. Sin embargo, esta orientación crítica coexistía frecuentemente con ambigüedad ideológica: mientras algunos realistas (como Émile Zola) provenían de posiciones política claramente progresistas, otros mantenían distancia deliberada de compromisos políticos explícitos, justificándose mediante apelación a la «imparcialidad científica». La pretensión de objetividad narrativa, aunque analíticamente problemática, permitía la incorporación de perspectivas múltiples sobre conflictos sociales sin que el narrador asumiera responsabilidad abierta por juicios morales específicos.
1.3. Principales figuras del realismo europeo
Stendhal (1783-1842), aunque cronológicamente anterior al realismo propiamente dicho, ejercía influencia decisiva sobre los novelistas realistas posteriores mediante sus retratos penetrantes de la psicología individual en contexto de conflictos sociales. Le rouge et le noir (1830) presentaba protagonista cuya ambición se enfrentaba con estructuras de clase rigidificadas, generando tragedia que derivaba de contradicción irresoluble entre aspiración individual y posibilidades sociales objetivas. Honoré de Balzac (1799-1850) constituía figura fundadora del realismo europeo mediante su monumental Comédie Humaine, serie de novelas interconectadas que representaban la sociedad francesa con exhaustividad enciclopédica. La característica fundamental de Balzac consistía en la documentación precisa de estructuras sociales mediante acumulación de detalles sobre profesiones, rentas, propiedades inmuebles y genealogías familiares. Gustave Flaubert (1821-1880) llevaba el realismo hacia sus límites extremos mediante la práctica de la imparcialidad radical: su Madame Bovary (1857) representaba los conflictos de su protagonista femenina con tal precisión psicológica que se hacía imposible determinar la actitud del narrador hacia sus acciones.
Charles Dickens (1812-1870) representaba variante inglesa del realismo que enfatizaba particularmente la denuncia de injusticias sociales: sus novelas ofrecían retratos minuciosos de la vida urbana británica donde pobreza y explotación infantil adquirían protagonismo central. Fiódor Dostoievski (1821-1881) y Lev Tolstói (1828-1910) llevaban el realismo ruso hacia territorios de profundidad psicológica sin precedentes: sus exploraciones de la conciencia individual, especialmente en contexto de conflictos morales existenciales, ampliaban considerablemente los límites de lo que la novela realista podía articular. La diversidad geográfica del realismo europeo revelaba que el movimiento no constituía conjunto monolítico sino conjunto de respuestas análogas a condiciones históricas compartidas, adaptadas a especificidades culturales locales mediante procedimientos narrativos distintivos.
1.4. La novela realista española
1.4.1. Introducción: Razones socioculturales e históricas
La recepción del realismo en España operaba conforme a dinámicas complejas derivadas de la especificidad histórica de la nación: mientras la industrialización transformaba profundamente las estructuras sociales de Francia, Inglaterra y Alemania, España experimentaba transformación más tardía e incompleta. La persistencia de estructuras feudales en la propiedad agraria, la debilidad relativa de la burguesía urbana y la continuada influencia política de la Iglesia generaban contexto donde las preocupaciones realistas europeas encontraban terreno de recepción más accidentado. Sin embargo, la modernización política en el contexto español del siglo XIX, particularmente la Revolución de 1868 que destituyera a Isabel II, generaba fermentación intelectual que permitía la circulación de ideas europeas progresistas. Los novelistas españoles no imitaban servilmente modelos europeos sino que adaptaban procedimientos realistas a realidades específicamente españolas, donde conflictos religiosos, antagonismos regionales y debates sobre la identidad nacional constituían problemática central. La existencia de tradición cervantina de capacidad observadora y crítica ofrecía precedente hispánico para la construcción de narrativa que examinara la realidad social con perspectiva desaprobadora.
1.4.2. Transición desde el costumbrismo al realismo
El costumbrismo español del siglo XIX, movimiento que enfatizaba la representación de tipos sociales y escenas de vida cotidiana, constituía precedente directo del realismo literario. Autores como Mariano José de Larra combinaban observación aguda de costumbres españolas con crítica social mordaz, estableciendo así tradición de narrativa comprometida con examen de realidad social contemporánea. La transición desde costumbrismo hacia realismo no se realizaba de modo abrupto sino mediante progresiva complejización de técnicas narrativas y profundización psicológica. Fernán Caballero (1796-1877), pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber, representa figura de transición cuyas novelas rurales incorporaban elementos realistas dentro de estructura narrativa que mantiene todavía componentes románticos. Su La gaviota (1849) presentaba descripción minuciosa de costumbres rurales andaluces conjugada con moralización de intención tradicional. El prerrealismo español, como se denomina convencionalmente a obras de autores como Juan Valera y Pedro Antonio de Alarcón, incorporaba elementos de precisión descriptiva y conflictividad social dentro de marco narrativo que mantenía todavía cierta distancia respecto a nihilismo ético potencial del realismo radical.
1.4.3. Características del realismo español
El realismo español presentaba características que lo diferenciaban del realismo europeo en aspectos significativos. La persistencia de preocupaciones morales y religiosas, aunque frecuentemente expresadas mediante ironia o ambigüedad narrativa, revelaba que los escritores españoles no renunciaban completamente a intenciones didácticas que caracterizaban la tradición literaria hispánica. La temática rural adquiría particular prominencia en el realismo español: mientras los realistas franceses se concentraban predominantemente en contextos urbanos, los novelistas españoles como José María de Pereda (1833-1906) proporcionaban retratos exhaustivos de la vida campesina montañosa, del comportamiento ritual de comunidades pequeñas y de conflictos entre tradición y modernización. El regionalismo literario español manifestábase mediante la atención específica a peculiaridades dialectales, costumbres locales y geografías específicas que servían para la articulación de identidades regionales frente a centralismo madrileño. La ambigüedad ideológica del realismo español era particularmente pronunciada: los novelistas oscilaban entre simpatía por víctimas de injusticia social y resistencia frente a perspectivas revolucionarias radicales, posición que reflejaba la complejidad de la transformación social española.
1.4.4. Principales autores realistas españoles
Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) desarrollaba novelística que combinaba elementos sensacionalistas con observación social penetrante. El sombrero de tres picos (1874) presentaba anécdota tradicional mediante técnica narrativa que permitía la exploración del comportamiento social y la psicología de clases. Juan Valera (1824-1905) representa figura de gran importancia que oscilaba entre costumbrismo romántico y realismo: sus novelas como Pepita Jiménez (1874) presentaban conflictos morales e ideológicos dentro de estructura narrativa que mantenía elegancia formal característica de tradición literaria española. Armando Palacio Valdés (1853-1938) escribía novelas de carácter social que enfatizaban la redención moral de personajes descarriados: La hermana San Sulpicio (1889) conjugaba observación realista de contextos urbanos con resoluciones morales de intención claramente edificante. Leopoldo Alas, conocido como Clarín (1852-1901), constituye acaso la figura más importante del realismo español mediante su obra maestra La Regenta (1884-1885), novela que representa con profundidad extraordinaria los conflictos existenciales, los deseos frustrados y la hipocresía social de la burguesía provinciana española. Los múltiples autores realistas españoles demostraban que el movimiento había adquirido amplitud considerable en la península ibérica.
II. EL NATURALISMO
2.1. Introducción: Definición y características del naturalismo
El naturalismo literario emergía en Francia durante la década de 1870 como radicalización extrema de los presupuestos realistas, llevando a conclusiones lógicas que el realismo había dejado deliberadamente inconclusas. Mientras el realismo se contentaba con la observación precisa de la realidad social, el naturalismo buscaba explicar el comportamiento humano mediante aplicación de principios derivados de las ciencias naturales: determinismo ambiental, herencia biológica, influencia de factores materiales sobre la conciencia individual. El grupo de Médan, denominación que recibía el círculo de escritores que se reunía alrededor de Émile Zola, funcionaba como centro de elaboración teórica de la estética naturalista. La influencia del materialismo filosófico y del positivismo científico resultaba decisiva en la conformación de la visión naturalista: la realidad se entendía como gobernada por leyes naturales determinísticas que operaban de modo independiente de la voluntad individual. El determinismo económico marxista se conjugaba con interpretaciones biologicistas de la conducta humana, generando síntesis que permitía la explicación de comportamientos individuales como productos de circunstancias heredadas y ambientales irresistibles.
Las características formales del naturalismo derivaban de su fundamento teórico: la acumulación de detalles descriptivos se intensificaba hasta extremos que oscurecían frecuentemente los conflictos narrativos. La selección temática enfatizaba deliberadamente aspectos de la realidad que la moral convencional prefería relegar al silencio: la sexualidad, la enfermedad, la decadencia física y la herencia de defectos adquirían status de problemas literarios legítimos. La ambición de exhaustividad enciclopédica caracterizaba muchas obras naturalistas, donde la documentación de espacios, profesiones y comportamientos alcanzaba amplitud que confería a la novela semejanza con catálogo científico. La perspectiva narrativa naturalista enfatizaba el distanciamiento radical del narrador respecto a sus personajes, permitiendo la observación de sus acciones como fenómenos sujetos a análisis sin intervención de juicio moral autorial. Sin embargo, esta pretendida neutralidad científica ocultaba frecuentemente una visión fundamentalmente pesimista sobre las posibilidades humanas de autodeterminación y cambio.
2.2. Émile Zola: Teoría y producción novelística
Émile Zola (1840-1902) constituye figura central en la historia del naturalismo literario europeo, tanto por sus aportaciones teóricas explícitas como por su producción novelística de colosales proporciones. Su ensayo Le roman expérimental (1880) proporcionaba fundamento teórico del naturalismo mediante analogía entre la novela y la investigación científica experimental: así como el científico observaba fenómenos naturales conforme a métodos de control riguroso, el novelista naturalista debía observar fenómenos sociales con equivalente precisión, permitiendo que los resultados de la observación determinaran las conclusiones narrativas sin interferencia de creencias previas. La metodología zolesca enfatizaba la importancia de la documentación exhaustiva previa a la escritura: el novelista debía reunir datos sobre profesiones, espacios urbanos, comportamientos sociales mediante investigación empírica antes de proceder a la construcción narrativa. La novela como «documento social» funcionaba conforme a lógica donde la ficción se justificaba por su utilidad para la comprensión científica de la realidad social contemporánea.
La producción novelística de Zola se nucleaba fundamentalmente en torno a los veinte tomos de la serie Los Rougon-Macquart, empresa narrativa que se proponía la representación de una familia francesa durante el período del Segundo Imperio, permitiendo mediante sus múltiples conflictividades la exploración de la sociedad francesa integral. Las novelas individuales se concentraban en profesiones y espacios sociales específicos: L’Assommoir (1877) representaba con crudeza la vida de obreros parisinos, Nana (1880) exploraba mundos de prostitución y corrupción política, Germinal (1885) ofrecía retrato épico de conflictos laborales en minas de carbón del norte francés. La acumulación de materiales sórdidos, de descripción de vicio y miseria humana que caracterizaba a muchas novelas zolescas generaba reacción de rechazo en crítica conservadora, para quien la obra naturalista constituía ofensa contra la decencia literaria. El impacto social de la escritura zolesca transcendía los límites literarios: su intervención en el affaire Dreyfus mediante su famoso artículo J’accuse (1898) demostraba que el compromiso político intelectual no era separable de la creación literaria naturalista.
2.3. El naturalismo en España
La recepción del naturalismo en España se realizaba de modo más problemática que la del realismo, siendo el movimiento objeto de resistencia considerable de sectores intelectuales y eclesiásticos que percibían en su materialismo y pesimismo amenaza a valores morales y religiosos establecidos. Pese a esta resistencia, el naturalismo ejercía influencia significativa sobre novelistas españoles, particularmente sobre autores de generaciones posteriores. La etapa inicial del naturalismo español, que corresponde aproximadamente a los años 1880-1890, se caracterizaba por la asimilación deliberada de procedimientos zolesianos conjugados con temáticas específicamente españolas. Leopoldo Alas empleaba procedimientos naturalistas para explorar contexto provincial español, mientras que Benito Pérez Galdós incorporaba en novelas como La desheredada elementos de determinismo social y análisis de decadencia. El naturalismo radical de procedimientos, aunque no siempre de intenciones ideológicas, caracterizaba importantes sectores de la novelística española de fin de siglo.
Emilia Pardo Bazán (1851-1921), figura de importancia capital en la historia del naturalismo español, desarrollaba posición compleja respecto al movimiento: aunque asimilaba procedimientos naturalistas y defendía públicamente el derecho de los escritores a abordar temáticas consideradas tabú, mantenía reservas respecto a sus implicaciones filosóficas materialistas. Su novela Los pazos de Ulloa (1886) presentaba con realismo descarnado la decadencia de nobleza rural gallega, combinando documentación de costumbres locales con análisis de procesos de degradación moral y física. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) llevaba el naturalismo español hacia sus límites mediante novelística de carácter épico donde conflictos sociales alcanzaban magnitud casi mítica. Su trilogía de novelas sobre la región de Valencia (Arroz y tartana, La barraca, Cañas y barro) proporcionaba retratos exhaustivos de la vida rural y urbana valentiana, permitiendo mediante acumulación de conflictos individuales la articulación de visión global sobre transformaciones sociales de fin de siglo. El naturalismo español tardío de Blasco Ibáñez demostraba que el movimiento podía conjugarse con aspiraciones épicas y políticas progresistas que transcendían el pesimismo determinístico característico del naturalismo francés original.
BIBLIOGRAFÍA
- Aullón de Haro, P.: La novela del siglo XIX. Editorial Taurus, Madrid, 1987. Análisis integral del desarrollo de la novela española decimonónica, examinando transiciones desde Romanticismo hacia Realismo y Naturalismo con atención a especificidades contextuales españolas.
- Beser, S.: Leopoldo Alas, Clarín. Editorial Taurus, Madrid, 1984. Monografía fundamental sobre figura central del realismo español, analizando evolución de su técnica narrativa y sus posiciones estéticas a través de su extensa producción.
- Cardona, R.: Novelistas españoles de la Restauración. Editorial Taurus, Madrid, 1971. Estudio de producciones narrativas de segunda mitad del siglo XIX español, enfatizando cómo contexto político de la Restauración borbónica configuraba preocupaciones temáticas de novelistas coetáneos.
- Duffau, P.: El naturalismo en España. Editorial Planeta, Barcelona, 1988. Investigación específica sobre recepción y adaptación del naturalismo francés en contexto español, examinando similitudes y divergencias con versión europea del movimiento.
- Gullón, G.: El realismo español. Editorial Taurus, Madrid, 1995. Perspectiva sintética de evolución del realismo español, analizando características específicamente españolas que lo diferenciaban del realismo europeo y sus contribuciones singulares.
- Montesinos, J.F.: Pereda o la novela idilio. Editorial Castalia, Madrid, 1969. Estudio monográfico de José María de Pereda, examinando su aportación específica al realismo español y su técnica de construcción de la novela como documento de costumbres regionales.
- Navajas, G.: La novela de Émile Zola. Editorial Taurus, Madrid, 1990. Análisis exhaustivo de la producción novelística zolesca, examinando relación entre teoría naturalista y realizaciones narrativas concretas, especialmente en serie Rougon-Macquart.
- Pattison, W.T.: El naturalismo español: Historia externa de un movimiento literario. Editorial Taurus, Madrid, 1965. Referencia clásica para estudios sobre naturalismo español, proporcionando contexto histórico de recepción del movimiento francés en España e influencia sobre novelistas españoles principales.
- Tuñón de Lara, M.: Medio siglo de cultura española (1885-1936). Editorial Tecnos, Madrid, 1984. Contextualización cultural e histórica de período de desarrollo del realismo y naturalismo español, situando movimientos literarios dentro de transformaciones sociohistóricas más amplias.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas