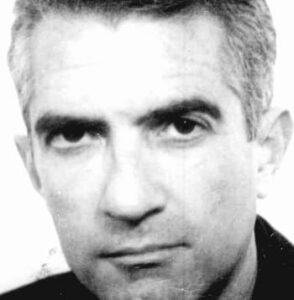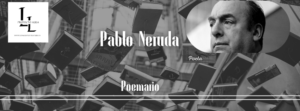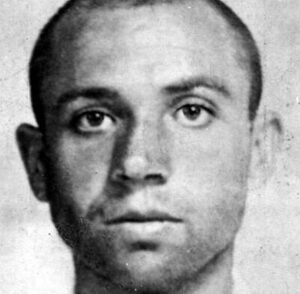Contenidos del artículo
ToggleEL REALISMO EN ESPAÑA: CLARÍN
BIOGRAFÍA
Leopoldo Alas, más conocido por Clarín, nace en 1852 en Zamora donde su padre desempeñaba el cargo de Gobernador Civil. Después se trasladaría a León e iniciará sus estudios en el colegio de los jesuitas. En el 59 la familia regresa a Oviedo, de donde eran originarios, estudia el bachillerato y comienza sus estudios de Derecho. En el 65 trasladan a su padre a Guadalajara y al año siguiente a Toledo. En el 71 se traslada a Madrid para doctorarse en Derecho y estudiar Filosofía y Letras. En el 75 inaugura el uso del pseudónimo “Clarín” en sus artículos de sátira política y crítica literaria. Contrae matrimonio en el 82 en Zaragoza donde es nombrado catedrático. Se incorpora a la cátedra de Derecho Romano en el 83 en la Universidad de Oviedo, y después se hizo cargo de la de Filosofía. En el 87 sale concejal del Ayuntamiento de Oviedo. En el 88 su salud comienza a quebrantarse. A los treinta años “Clarín” aparentaba cincuenta a causa de su tuberculosis intestinal que además de envejecerle le provocaba intensos dolores de cabeza y decaimiento del ánimo que no le dejaba trabajar. En 1890 comienzan sus relaciones con Salvador Rueda, en el 95 su amistad con Unamuno. El 13 de Junio de 1901, muere en Oviedo.
RASGOS FUNDAMENTALES DE LA OBRA CLARINIANA.
Para Clarín la novela debe ser una pintura de las vicisitudes del hombre, por ello exige al escritor unas dotes de penetración y de observación, y una maduración del mundo afectivo. La novela debe tener unidad y armonía y debe ser abierta. Con un estilo carente de énfasis, buscará en los diálogos todo lo esencial y característico. Es un arte objetivo, impersonal (Flaubert, Zola, Galdós).
Su creación literaria está marcada diversas corrientes filosófico‐literarias: por el krausismo que marcó el horizonte ético e intelectual del escritor, avivando una innata inclinación idealista en búsqueda del sentido espiritual y metafísico de la existencia, por la corriente positivista del realismo y del naturalismo que le proporcionó la forma de analizar el mundo y el ser humano de su tiempo.
En su trabajo aparece un tono moralista reforzado por su desengaño ante la sociedad de su época. Sus artículos periodísticos y su crítica llamaron la atención sobre la problemática del país, sus extraordinarias novelas dramatizaron la situación de una nación cuya vida política y social vivía momentos contradictorios de apatía y confusión. Clarín vivió tres acontecimientos dramáticos de la historia española: la revolución del 68, la Restauración y la pérdida de las últimas colonias en el 98.
Sus escritos, además, se caracterizan por una punzante ironía. Se le ha considerado como el humorista satírico más formidable del siglo XIX, con la posible excepción de Larra. El humorismo es en él connatural y creó un estilo típico suyo, único en sus trabajos ensayísticos y narrativos. Su sátira dejaría de serlo si no fuera por el elemento humorístico (humorismo de desprecio), y el tratamiento compasivo y piadoso que siente ante los seres humildes, incapaces de rebelarse, se convertiría en insoportable sensiblería si no fuera también por el humorismo de piedad. Los recursos estilísticos que emplea son la paráfrasis, la antítesis, la animación de lo inanimado y la humanización de lo animal y, el más importante de todos, la hipérbole. A esta fantasía deformadora se une el conceptismo, la expresión densa, vital utilizada, incluso, para satirizar lo antivital.
Por último, es destacable su aptitud para la pedagogía, defensor de la educación utilitaria. Sus obras contienen una enseñanza permanente sin tener tono didáctico ni intención docente, ya que son pura literatura. Con todo, sobre el moralista y pedagogo, destaca el carácter de satírico mordaz, el crítico despiadado y un gran talento de fina observación, de penetración profunda en la realidad y de sólida cultura literaria y filosófica. Esta actitud crítica es resultado de la duda ante los valores aceptados por la sociedad. El criticismo es la actitud que adopta su humanismo krausista al enfrentarse a la vida y al arte y el humorismo es uno de los cauces expresivos.
CLARÍN, CRÍTICO LITERARIO
Clarín ejerció en varios periódicos y revistas de su tiempo una crítica literaria sistemática. La mejor crítica se encuentra en “Solos de Clarín” (1881), “La literatura en 1881”, “Sermón perdido” (85), “Folletos literarios” (86‐91), “Nueva campaña” (87), “Mezclilla” (88), “Ensayos y revistas” (92), “Palique” (93) y “Siglo pasado” (1901). Varios investigadores han recogido la obra periodística del autor.
Los rasgos de la actividad crítica de Clarín son los siguientes: su independencia, daba importancia a la belleza de la obra literaria, ataca lo mediocre, lo vulgar (novela sentimental, teatro de familia, poesía cursi), desea mejorar el gusto del público grande (intención pedagógica). En general sus críticas son de gran amenidad pero unas mantienen un nivel más frívolo (“Paliques”) y otras un tono más graves (“Ensayos”). Su crítica es sentimental y antidogmática. Defendió el realismo y la corriente naturalista. Abordó la obra literaria de los escritores de su tiempo: elogió a Galdós, generoso con Valera y Alarcón, censuró a Pereda al principio, elogió a Menéndez Pelayo por su capacidad, fue más crítico con Pardo Bazán a la que tilda de prosaica y poco profunda. No se comprende, desde la perspectiva actual, los elogios a la poesía de Campoamor y Núñez de Arce y, menos, las críticas favorables al teatro de Echegaray al que llegó a comparar con Galdós.
LAS NARRACIONES BREVES DE CLARÍN
Cuantitativamente, la narrativa breve de Leopoldo Alas es muy inferior a la de, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. Clarín no escribe en toda su vida más de 100 relatos cortos; pero la calidad literaria de alguno de ellos hace que se presenten ante nosotros como los más logrados de su época y como ejemplos intemporales de la altura a la que puede llegar el cuento literario.
Entre 1876 y 1899, Clarín publica regularmente relatos breves en los periódicos y revistas que también sirven de vehículo a sus trabajos críticos. Muchos aparecerán recogidos posteriormente en volúmenes preparados por su autor: “Pipá”, “Cuentos morales”, “El gallo de Sócrates”…
Las obras que componen este repertorio no responden a un formato narrativo uniforme. Algunas de ellas son una breve pincelada de carácter fabuloso (“El gallo Sócrates”); otras, como “La contribución”, adquieren incluso forma de apuntes teatrales. Por último, no pocos relatos, tanto por su mayor extensión como por la complejidad y riqueza de su asunto, son modelos de novela cortas: “Doña Berta”, “El señor”, “Zurita”…
Dos son las notas que caracterizan con mayor exactitud las narraciones breves: su sentido poético y la antítesis intelectualismo/ vitalismo que podemos rastrear en casi todos ellos. El núcleo central de alguno de los mejores relatos clarinianos es precisamente el sentimiento poético, no fundado exclusivamente en la forma o en el contenido de la narración, sino en su concepción global. Ejemplos inmejorables de ello son relatos como “Doña Berta” (la conmovedora historia de una anciana, que, por amor hacia su hijo, al que apenas ha llegado a conocer, vende todo lo que tiene y marcha a Madrid para comprar un retrato en el que cree haberlo reconocido). “El dúo de la tos” (donde dos seres que ven acercarse a la muerte recluidos en un hospital son capaces de encontrar consuelo al oír el uno la tos del otro) o “Adiós, Cordera”, expresión de los tiernos sentimientos que se producen entre dos chiquillos hacia la vaca que se ocupan de cuidar.
Por otra parte, las narraciones cortas de Clarín son muestra evidente del dualismo establecido entre dos sentimientos antagónicos: vitalismo y ternura frente a intelectualismo seco y racionalización excesiva. Opuestos a los personajes centrales de “Doña Berta”, “Manín de Pepa José” o “El Torso”, “La conversión de Chiripa”, a través de los que su autor exalta lo vital, lo auténtico, aparecen otras figuras (las de “Zurita”, las de los “Dos sabios”, las de “Benedictino”…), cuyo excesivo intelectualismo o falsa inteligencia se nos presenta con rasgos duros, expuestos con el formidable sentido crítico del que Clarín era capaz. Madrid es el lugar donde los personajes de Clarín (“Doña Berta”, “Zurita”…) sufren mayores
tribulaciones. Quizá las nada positivas impresiones que en el autor causaba la capital estén en el fondo de esta representación literaria.
LA REGENTA
Tras diez años de aprendizaje cultivando las narraciones breves, Clarín se atreve con un experimento narrativo extenso que resultó probablemente la mejor novela del siglo XIX en España, “La Regenta” (1885). Es digno de mención el fenómeno del auge de la novela durante la década de los ochenta, con la aparición de una docena de obras relevantes de Galdós, Pardo Bazán, Ortega Munilla, Palacio Valdés y Pereda. Década áurea de la novela en el siglo XIX español, coincidiendo con la primera salida de Alas al campo de la narrativa extensa.
El tema del adulterio, central en la obra se encuentra en “Madame Bovary” de Flaubert con la que se le ha asemejado, e, incluso, acusado de plagio (Pardo Bazán). Sin embargo, las diferencias son notables: la historia de Flaubert parte de un personaje real; no existen circunstancias ambientales adversas en los sucesivos periodos de la vida de Madame Bovary frente a la infancia hostil de Ana Ozores; Enma Bovary busca a sus amantes; los maridos de ambas son vulgares y carentes de personalidad pero “el buen sentido” de Charles Bovary contrasta con la debilidad mental del magistrado; los amantes creados por Flaubert son figuras anodinas frente a la figura de gran interés psicológico del Magistral y la del otro galán, Álvaro Mesía, maravillosamente concebido… Aunque la influencia es notable no es plagio.
“La Regenta” es el resultado de una conjunción: la suma del flaubertismo (el autoconsciente) más naturalismo (visión “moderna” de la realidad que permite ver con profundidad), más las circunstancias propicias (el público quería novelas), más el interés del autor por lo ético (krausismo) y el deseo del artista de ser oído en toda España. Todo ello dio lugar a la invención de un mundo ficticio y de un escenario cuyo referente es la ciudad de Oviedo, en la novela Vetusta.
Ha sido interpretada de formas muy divergentes. “Novela de la frustración” la han llamado algunos, por la sensación de fracaso vital que deja en los lectores la desgraciada peripecia humana de su protagonista, Ana Ozores, tras una infortunada niñez, se ha casado por convenciones con el anciano Víctor Quintanar, regente de la Audiencia de Vetusta. Asediada al mismo tiempo por Fermín de Pas, magistral de la catedral, y por Álvaro Mesía, tenorio “oficial” de la localidad. Ana se debate entre perpetuas dudas religiosas y desilusiones interiores, fijadas en la tristeza que le produce no haber tenido hijos. Mesía, finalmente triunfador en su pugna con el magistral, mata en duelo a don Víctor y deja a la Regenta inerme ante la hipócrita sociedad vetustense, que la condena al aislamiento completo.
Otras críticas nos presentan la obra como la novela de todo un pueblo, de Vetusta, cuyos distintos estamentos (el clero, la aristocracia decadente, la nueva clase adinerada de los indianos, el proletariado industrial…) actúan como fuerzas que hacen inevitable el desenlace de la acción principal. En todas las visiones existe algo de auténtico, ya que “La Regenta” es un complejo mundo novelesco en el que convergen motivos de distinta procedencia hasta formar un amplio mosaico de la existencia provinciana en el último cuarto del siglo XIX (primera década de un régimen nuevo, la Restauración, en la que la revolución burguesa no se había consolidado ni se había destruido el Antiguo Régimen por lo que se vive la mentira de disimular los modos de vivir tradicionales: es una sociedad en la que predominan la mezquindad y el convencionalismo).
Y ello conformado por el empleo constante de un recurso definidor de la novela naturalista española, el análisis psicológico, aplicado de manera irrepetible a la contradictoria personalidad de Ana Ozores (mujer enfermiza, marcada por una infancia represiva, frustrada en su matrimonio, ahogada en la mediocridad que la rodea, tolo lo cual le lleva a la búsqueda de una solución vital, enfrentándose a la sociedad). Fermín de Pas, el Magistral, es la ambición, motivada por una dura infancia y una perniciosa dependencia de su madre que le ha conducido al sacerdocio sin vocación, del que hace una plataforma para el poder. La imposibilidad de completar la posesión de Ana, le lleva a la degradación. Mesía, es un Don Juan desdonjuanizado, quintaesencia del prosaísmo y de la vida vetustense, sabe sacar partido de todo sin comprometerse a nada. A diferencia de sus vecinos, conoce la realidad y se sirve de ella para dominarla y explotarla). Clarín para el análisis de sus personajes utiliza las técnicas más apropiadas, como el monólogo interior y el estilo indirecto libre.
La estructura de la novela se divide en dos partes de quince capítulos cada una. Los primeros quince se desarrollan en tres días y los quince finales en tres años casi completos. La primera parte es morosa, estática, espacial, descriptiva y retrospectiva; predomina el tiempo o ritmo narrativo lento; nos plantea la situación problemática de Ana, describe el ambiente social de la ciudad y a su principal representante, Mesía, y define la personalidad de don Fermín, es decir, presenta los tres polos del triángulo de la conflictividad. En la segunda parte el ritmo se acelera y la actualidad lo domina todo: las acciones y los sucesos pasan a primer plano: las vacilaciones de Ana y la hegemonía de don Fermín sobre Mesía; triunfo de don Álvaro y, por consiguiente, de Vetusta; tragedia y desprecio para Ana Ozores.
Clarín traza la novela conforme a un plan minucioso que se basa en los planteamientos del naturalismo francés. Ha construido un tejido narrativo admirable que se fundamenta en los engarces perfectos entre lo individual y lo social, entre las pasiones humanas y el medio social en que se inscriben.
Por otro lado, un valor textual destaca: la distancia irónica desde la que se elabora. Coexisten dos tipos de humorismo: “de desprecio” y “de piedad”. La ironía la realiza a través de innumerables recursos expresivos: la antítesis, paréntesis que glosan palabras o actitudes, citas de expresiones de tal o cual personaje, animación de lo inanimado, y, sobre todo, hipérboles.
Por último, la omnisciencia del narrador le permite a Clarín penetrar en un mundo tan complejo y le permite procedimientos narrativos muy novedosos: la sugerencia de los hechos, la impersonalidad de la narración, la utilización de la perspectiva del recuerdo, con una realización lingüística en estilo indirecto libre…
SU ÚNICO HIJO
La segunda novela, “Su único hijo” (1890) es otra obra maestra, aunque menor que la anterior. Concebida como primera entrega de una nunca continuada tetralogía novelesca, la situación en el tiempo y la ambientación en el espacio son mucho más esquemáticas que el pormenorizado encuadramiento característico del “La Regenta”. La profunda exploración en la vida interior del protagonista, Bonifacio Reyes, es el único aspecto sobre el que en este caso se centra la visión analítica de Clarín. La reinterpretación crítica a la que está siendo sometida la novela incide fundamentalmente sobre la modernidad técnica con la que está construida, decidido avance de la narrativa posterior.
DRAMAS, POESÍA, DISCURSOS, CONFERENCIAS, EPISTOLARIOS
Clarín se siente poderosamente atraído por el teatro. En un cuaderno escolar aparece la comedia en un acto “Tres en una” fechada en 1867 que desmiente la afirmación del autor de que había destruido todos los ensayos dramáticos de niñez y juventud. Es una obra con marcado carácter autobiográfico que se desarrolla en Guadalajara en la que se manifiesta la rebeldía de Leopoldo ante la figura paterna. Será en 1895 cuando se estrene su ensayo dramático “Teresa” en un acto y en prosa en el Teatro Español de Madrid: respeta las tres unidades y dramatiza un triángulo amoroso al que se superpone la oposición social entre el proletariado y la burguesía. Se trata de una obra poco lograda que tuvo que ser retirada del cartel tras la segunda representación (algo más en Barcelona). Así acabó la primera y única incursión de Clarín en los grandes escenarios. Quedan infinidad de intentos, de los que se conservan fragmentos o sinopsis.
Pronunció numerosas conferencias y elaboró bastantes discursos. Asimismo, destacan algunos epistolarios, como los cruzados con Menéndez Pelayo y Galdós.
Aquí tienes a Clarín en Cervantes Virtual.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas