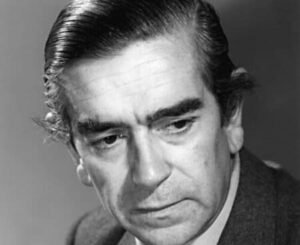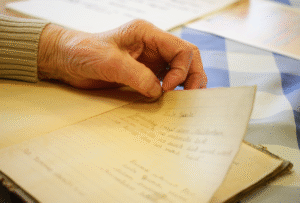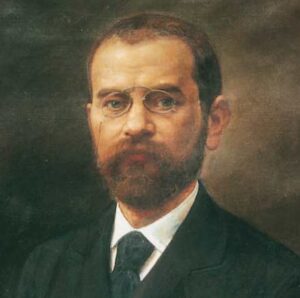Contenidos del artículo
ToggleLA LENGUA COMO SISTEMA. LA NORMA LINGÜÍSTICA.
LAS VARIEDADES SOCIALES Y FUNCIONALES DE LA LENGUA.
INTRODUCCIÓN.
La importancia de este tema viene dada por su explícita relación con el DCB de lengua y literatura. Uno de los bloques de contenidos recogidos en este documento es reflexionar, desde un punto de vista teórico, acerca de la lengua y sus constituyentes. Dicha reflexión, no podrá llevarse a cabo sin tomar como referencia la noción de la lengua como sistema, es decir, como realidad organizada y conformada según unas reglas y principios estructurales.
También se recoge en el DCB la necesidad de dar a conocer al alumno las variedades internas que toda lengua presenta en virtud de factores geográficos, sociales y funcionales. Capacitándolo para manejar de un modo competente cualquiera de estos registros en las situaciones de comunicación que puedan planteársele en la vida cotidiana. Todas estas cuestiones aportan una importancia añadida al tema que voy a desarrollar.
LA LENGUA COMO SISTEMA.
La lengua es un sistema de signos. No parece excesivo decir que con esta afirmación Saussure sienta el axioma sobre el que se fundamentará toda la investigación llevada a cabo por la lingüística contemporánea, ya que la sistematicidad del lenguaje es un presupuesto para las teorías lingüísticas más diversas.
Concebir la lengua como sistema implica considerar que ésta no es un simple agregado caótico de elementos, sino un conjunto dotado de razón y organización interna.
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o, para ser más exacto, interdependientes. Decir que los elementos constitutivos de un sistema son interdependientes supone decir que dichos elementos no presentan un valor en sí mismos sino en tanto que existen unas relaciones entre ellos. Por ilustrarlo con un ejemplo bastante gráfico, la situación de estos elementos interdependientes es similar al de la moneda en las sociedades actuales: esta no posee un valor intrínseco, sino que vale en cuanto que permite entablar unas relaciones comerciales. Así, los elementos del sistema valen en tanto que se encuentran relacionados entre sí. Estas relaciones son el seno de la lengua diferenciales. Esto quiere decir que una unidad lingüística se define en virtud de sus diferencias con respecto al resto de las unidades que conforman el sistema. Del mismo modo en que la calificación aprobado tiene sentido por su oposición o diferenciación de la de suspenso y viceversa. Observemos esto en un ejemplo lingüístico.
El fonema /p/ mantiene una relación de oposición, por ejemplo, con el fonema /b/
/p/ es oclusivo, labial y sordo.
/b/ es oclusivo, labial y sonoro.
Como vemos estos fonemas sólo se oponen en un rasgo, pero es esta diferencia
La que configura su identidad, pues gracias a ella es posible construir signos diferentes
Pata/ bata.
Las relaciones diferenciales básicas que se dan entre los componentes del sistema lingüístico son de dos tipos: paradigmáticas(oposición) y sintagmáticas(contraste).
Las primeras son las que se establecen entre un elemento de la cadena hablada y todos los elementos pertenecientes al sistema, que podrían ocupar su lugar(in absentia).
Las segundas se producen entre los elementos que coexisten en la cadena hablada(in praesentia).
Basándonos en estos dos tipos de relaciones y utilizando las pruebas de la conmutación y permutación, respectivamente, podemos llevar a cabo una descripción bastante exhaustiva del sistema de la lengua. La paradigmática nos remite los diversos tipos de elementos o subsistemas que configuran el sistema: sólo tiene sentido conmutar unidades de la misma categoría. La sintagmática nos remite a las reglas que rigen la combinación de unidades lingüísticas: sílabas, fonemas, sintagmas. Estas reglas también forman parte del sistema.
La existencia de niveles o subsistemas en la lengua nos remite a su naturaleza de realidad articulada, esto es, compuesta por unidades susceptibles de ser descompuestas en unidades menores. En el carácter articulado de la lengua reside una de sus principales virtudes: su eficacia y economía, con un repertorio muy limitado de unidades podemos construir infinidad de mensajes. Se suelen diferenciar cuatro niveles o subsistemas en la lengua: fonético, morfológico, sintáctico y léxico. Si bien, es habitual fundir 2º y 3º en uno solo, el morfosintáctico puesto que la forma y la función sintáctica de las unidades es algo estrechamente relacionado. Cada uno de estos niveles está formado por un tipo de unidades y es objeto de estudio de una disciplina determinada.
- Nivel fónico: fonemas (fonología y fonética).
- Nivel morfosintáctico: monemas(morfemas y lexemas) morfología
- Sintagmas: sintaxis.
- Nivel léxico-semántico: semas: semántica y lexicología.
Por otra parte, dentro de cada uno de estos subsistemas, existen microsistemas, o paradigmas menores. Así, en el nivel morfológico distinguimos los microsistemas del género y el número compuestos por dos miembros cada uno de ellos: masculino y femenino; singular y plural. Cada uno de estos subsistemas presenta diferentes características, así el morfológico y el fonético son cerrados, esto significa que no se les pueden incorporar nuevos elementos, mientras que el léxico es abierto en todas las lenguas, aunque en él existan microsistemas que no pueden ser modificados: paradigma de los días de la semana.
LA NORMA LINGÜÍSTICA.
El concepto de norma lingüística presenta dos sentidos bien diferenciados que no debemos confundir.
En un sentido menos especializado, la norma es un conjunto de reglas que sancionan lo que se debe elegir entre los usos de una lengua determinada si se quiere estar de acuerdo con cierto ideal estético y sociocultural canónico. En este sentido la norma implica la existencia de unos usos lingüísticos proscritos y unos uso canónico. Siendo así de carácter prescriptivo. Esta norma se basa en el argumento de autoridad dictado por ciertas instituciones que determinan lo que se debe y no se debe decir para expresarse con corrección. Si esta norma se viola, se producirán enunciados agramaticales desde el punto de vista prescriptivo, aunque no siempre, desde el punto de vista funcional ya que es habitual que estos usos incorrectos sean comprendidos por nuestro interlocutor.
Desde el punto de vista de la lingüística no externa, el concepto de norma tiene un carácter descriptivo, no prescriptivo.
Saussure, distingue, como sabemos entre lengua/habla. La lengua sería una entidad sistemática, convencional e intersubjetiva, virtualmente presente en la conciencia de la comunidad de hablantes. El habla sería la actualización de ese sistema por parte de un individuo en los actos de enunciación concretos que incluiría elementos sistemáticos y asistemáticos.
Esta dicotomía sería revisada y redefinida por lingüistas posteriores: Hjelmslev habla de esquema y uso; Jakobson de código y mensaje; Chomsky de competencia y actuación.
Pero una de las revisiones más fructíferas fue la llevada a cabo por Coseriu. Este estudioso, introduce entre los conceptos de lengua y habla el de norma, por considerar la terminología saussureana demasiado tajante e insuficiente para explicar los fenómenos de cambio lingüístico.
La norma, según Coseriu, sería, la mediana de las realizaciones aceptadas por una comunidad de hablantes. Sería, algo así como, el conjunto de hechos de habla que tras un uso prolongado, pasan a ser constantes y sociales. La norma abarca usos lingüísticos sistemáticos y asistemáticos, ya que en muchos casos los hechos de norma vienen dados por factores no funcionales como la tradición. Un ejemplo de ello son los verbos irregulares en español: no se aceptan formas que se ajustan al funcionamiento del sistema como *cabió; y en su lugar se seleccionan elementos consagrados por la tradición que poco tienen que ver con las reglas del sistema: cupo. En este sentido la norma sería más amplia que el sistema: funcional y afuncional. En el plano fónico son muchos otros los ejemplos que podríamos aducir. Así la oposición r/r sólo se mantiene en posición intervocálica en las demás se neutraliza con lo cual sistemáticamente sería indiferente pronunciarla como débil o fuerte, sin embargo la norma sólo comporta la pronunciación débil.
Por otra parte, la norma es, en otro sentido, restrictiva de las posibilidades del sistema. Así el sistema español, contempla la posibilidad de crear por derivación palabras como el adjetivo nocional o el sustantivo *expresamiento. Sin embargo, la norma no había explotado esta posibilidad hasta tiempos recientes en el caso de nocional, y no lo ha hecho aún en el caso de *expresamiento. Sin embargo, en los actos de habla se puede y se suele transgredir la norma y si eso comportamiento se generaliza, se impone un cambio de norma que desplaza a la anterior.
VARIEDADES SOCIALES Y FUNCIONALES.
Como sabemos, las lenguas no existen como entidades rígidas y estables, absolutamente uniformes para todos los hablantes, e invariables en las diferentes situaciones de comunicación. Muy al contrario, toda lengua se halla diversificada internamente en múltiples variedades. De ahí que las lenguas puedan ser concebidas, no sólo como sistemas, sino como diasistemas.
En general distinguimos tres tipos de variedades internas en toda lengua:
- Variantes diatópicas.
- Variantes diastráticas.
- Variantes diafásicas.
Como veremos, estos tres tipos de variantes tan fáciles de delimitar en la teoría, están sometidos a constantes interacciones en la realidad. Así por ejemplo, si atendemos a una variante diastrática: la lengua vulgar. Advertimos que una de sus características es la de presentar abundantes dialectalismos(variantes diatópicas). Lo mismo sucede en el caso de la lengua culta, cuyas realizaciones aparecen mediatizadas por el contexto o situación comunicativo, hasta el punto de que, habitualmente, queda reservada al ámbito de la comunicación escrita o a usos orales formales que exigen cierto protocolo, estando por tanto, determinada por parámetros diafásicos. Con estas observaciones, sólo quiero resaltar que el terreno de las variantes internas de la lengua es muy complejo como para referirse a él en términos absolutos.
LAS VARIEDADES SOCIALES.
Existen muchos términos para hacer referencia a ellas: diastráticas, dialectos verticales, sociolectos…
Es evidente que existe una variabilidad en el uso de la lengua en función de la clase social. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como apunta Seco, que aunque suelen existir diferencias idiomáticas entre los pertenecientes a una clase social privilegiada y los integrantes de las desfavorecidas, no es la clase social, exclusivamente el factor que determina estas diferencias, sino el nivel cultural. Es por ello más apropiado hablar de nivel socio-cultural, sobre todo teniendo en cuenta el grado de disociación que en la sociedad actual han sufrido los términos elevado status social y elevada cultura, estos han dejado de ser sinónimos, de ello ofrece abundantes ejemplos la prensa rosa.
Por otra parte, resulta muy complicado establecer un repertorio concluyente de variantes sociales perfectamente delimitadas en el seno de una lengua. Lo más habitual ha sido reducir las posibles variantes en tres manifestaciones correlativas a los tres estratos en que se supone dividida la sociedad(clase alta, media y baja): lengua culta, nivel medio de la lengua y lengua popular. Entre estos extremos, existiría un continuum de diferencias graduales difíciles de precisar.
Es evidente que tal planteamiento resulta simplista y poco clarificador: ni la división en grupos de la sociedad es tan simple y mecánica, ni existe tal correspondencia con el uso de la lengua. Además es clara la mezcla de criterios: la denominación de lengua culta parece presuponer que su opuesta, la lengua popular es inculta; por otro lado, ¿qué es exactamente el nivel medio y que grupos sociales lo usan?
Otros planteamientos simplifican aún más la cuestión estableciendo la polaridad lengua culta/ lengua vulgar utilizando como criterio el mayor o menor respeto a las normas explícitas de corrección en el uso. Se establecen así dos polos entre los que quedaría un amplio espectro de hablantes con variantes en el uso diferenciadas de un modo muy difuso. A esta falta de precisión habría que añadir el hecho de que, desde esta clasificación, se identifiquen corrección y nivel social, como si las incorrecciones fuesen exclusivas de un solo nivel.
Hasta la fecha parece que la tipificación de las variantes diastráticas más aceptables es la llevada a cabo por Bernstein que opone código elaborado y código restringido. Se basa en la idea de que las diferencias lingüísticas entre hablantes de distinto nivel social proceden fundamentalmente de su grado de instrucción(formación cultural, lectura, uso formal y escrito, estudio de la lengua).
Este planteamiento permite explicar hechos como los siguientes.
- El nivel de lengua del hablante no depende exclusivamente de su posición económica.
- No se niega, sin embargo, que por la organización de nuestras sociedades exista una relación entre poder económico y nivel lingüístico.
- Los códigos no son observados desde una perspectiva meramente estática, emic, se atiende además a las posibilidades del individuo de incrementar a lo largo de su vida su competencia comunicativa.
- El código elaborado no suplanta al código restringido formado en los primeros estadios de adquisición lingüística sino que se superpone a él. Esto explicaría que muchos de sus rasgos lingüísticos reaparezcan en situaciones en que el hablante no considera oportuno utilizar el código elaborado.
- En ocasiones el código restringido es una variedad dialectal diferente a aquella con la que funciona el código elaborado.
Observemos a continuación cuales son las diferencias entre código elaborado y código restringido.
El código elaborado se caracterizaría por los siguientes rasgos:
- Pronunciación ajustada a la norma: ausencia de relajaciones articulatorias.
- Riqueza y precisión léxica: sustantivos abstractos, tecnicismos.
- Sintaxis correcta y variada: uso adecuado de la subordinación, variedad de nexos.
El código restringido:
- Relajación articulatoria.
- Vocabulario reducido: uso de palabras-comodín(cosa, gente) impropiedades léxicas, recursos especiales para dar expresividad(tacos, reiteraciones, diminutivos), superabundancia de deícticos.
- Simplicidad sintáctica: anacolutos, suspensiones, muletillas, predominio de la coordinación y la yuxtaposición.
- Vulgarismos: fónicos(tiniente, Usebio, indición), morfosintácticos(el Ambrosio, dijistes, cuala), lexico-semánticos(truje, semos).
Hasta ahora hemos hablado de los sociolectos atendiendo solamente a sus variaciones en función de factores socio-culturales, sin embargo, existen otros aspectos implicados en la variación social del sistema lingüístico. Así:
- En función del entorno se distingue habla urbana/ habla rural.
- En función de la edad y del sexo: habla juvenil, habla infantil, habla masculina.
- Variedades en función de la pertenencia a grupos sociales definidos por algún tipo de relación específica: edad, profesión u otro tipo de actividad. Son la jergas.
Variantes especiales que nacen como seña de identidad grupal de un determinado colectivo. En ocasiones estos códigos tienen un función críptica, son un modo de protección para un grupo social marginal. De hecho, muchas de ellas surgen vinculadas a colectivos ilegales(germanía), o mal vistos socialmente(oficios ambulantes). En estos casos reciben el nombre de argots.
En otros casos surgen, simplemente, por el afán de diferenciarse y crear una identidad grupal. Como en el caso de la jerga estudiantil o esnobista.
Las jergas normalmente, sólo varían con respecto a la lengua estándar en el nivel del léxico[1]. Algunos de los mecanismos de creación de las jergas son:
- Préstamo.
- Alteración fonética: metátesis de signos preexistentes: brone; truncamiento: compi; deformaciones por semejanza con otros significantes:
- Procedimientos tropológicos: lanternas, enano.
Para finalizar este apartado, hay que decir que las jergas nacen como códigos restringidos, pero no es extraño que algunos de sus componentes terminen extendiéndose a la lengua estándar.
LAS VARIANTES FUNCIONALES.
Son variedades funcionales o diafásicas aquellas que el código presenta en función del tema y de la situación comunicativa en la que se produce el uso lingüístico. El conjunto de características resultantes de dicha adaptación recibe el nombre de registro. Los registros son, por tanto, los mecanismos que permiten la adecuación del discurso a los diversos contextos comunicativos. Los factores en función de los cuales se producen las variaciones funcionales de un código lingüístico son, fundamentalmente:
- El canal. Este factor permite distinguir dos variantes funcionales: uso oral y uso escrito.
- La atmósfera. También denominada tensión comunicativa, está en función de las relaciones existentes entre los interlocutores: uso formal y uso informal.
- El dominio. La sociolingüística denomina dominio a un tipo de situación comunicativa ligada a una actividad social típica. Se distinguen dominios abiertos(cotidianos), en los que pueden participar todos los hablantes de una lengua(escuela, familia, ocio); y dominios cerrados(o especializados), que son exclusivos de determinados grupos de hablantes(lenguas especiales: periodística, científica, burocrática, literaria). La distinción entre estas variantes funcionales especiales y lo que en el anterior epígrafe hemos tipificado como jergas, no está muy clara.
Comentados estos factores de diversificación funcional pasaremos a consignar algunas de las variantes diafásicas más relevantes de la lengua y los rasgos que las configuran.
Variedades en función del canal
La lengua oral.
- Fugacidad del mensaje: uso de elementos paralingüísticos, linealidad y agilidad de la producción.
- Contexto compartido: interacción entre hablante y oyente, recurso a la deixis y a la inferencia, uso simultáneo de códigos no verbales.
- Menor grado de formalización: menor corrección, incoherencias, faltas de cohesión, presencia de rasgos dialectales.
La lengua escrita.
- Perdurabilidad del mensaje. Carácter irreversible, producción cuidada y reflexiva.
- Comunicación diferida. Planificación previa, ausencia de interacción y de retroalimentación, necesidad de explicitar verbalmente las circunstancias.
- Mayor grado de formalización. Mayor grado de corrección, coherencia y cohesión, neutralización de rasgos dialectales.
Variedades dependientes de la atmósfera.
Usos formales.
- Relación asimétrica entre los interlocutores: fórmulas de tratamiento, cortesía extrema: eufemismos, circunloquios.
- Distanciamiento entre los interlocutores.
- Alto grado de planificación del discurso.
- Tono objetivo.
Usos informales(el registro coloquial).
- Ausencia de jerarquía: tuteo, reducción del principio de cortesía.
- Proximidad y confianza de los interlocutores: apelaciones al oyente, interjección, vocativo, 2ª persona singular generalizadora.
- Actitud de naturalidad. Orden subjetivo de las palabras, mayor incidencia de la exclamación, procedimientos retóricos de expresividad(hipérbole, comparación), procedimientos morfológicos(hipocorísticos), léxicos(tacos).
- El discurso se planifica sobre la marcha. Abunda el anacoluto, la reiteración de nexos, frases truncadas, autocorrecciones, falsos comienzos, asíndeton.
Variedades dependientes del dominio.
Atenderemos únicamente a las variedades propias de dominios cerrados, en otras palabras, a las llamadas lenguas especiales, consignando algunas de las más conocidas.
- Lengua literaria. En este registro, el lenguaje aspira a conseguir algo más que la comunicación. Aspira a permanecer y ser por sí mismo, por su forma, centro de interés, volcándose sobre sí mismo en la llamada función poética de Jakobson. Es en realidad, en la mayoría de los casos un uso desviado del lenguaje funcional(extrañado). La literariedad procede de la desautomatización, la plurisignificación y la connotación y el significante posee una importancia vital, no es evanescente, como sucede en la comunicación funcional.
- Lenguaje científico-técnico. Busca el rigor, la precisión, univocidad, exhaustividad. Ello se traduce en la creación de términos propios (tecnicismos) y el empleo de lenguajes formalizados. Estos suelen crearse recurriendo al latín o al griego y por ello son prácticamente idénticos en todos los idiomas. Se huye de la ambigüedad y la polisemia. Se rige por tres principios que tratan de lograrse con recursos adecuados a ellos.
- Se impersonal, nominalización de frases: la salida del sol.
- Precisión. Coordinación, enlaces explicativos: es decir; aposiciones aclarativas.
- Presente gnómico, sustantivos abstractos, no traducción.
- Lenguaje burocrático-administrativo. Características:
- Fórmulas.
- Arcaísmos. Futuro de subjuntivo, otrosí.
- Compuestos: concurso-oposición.
- Estilo nominal: estar en posesión.
- Formas no personales.
- Gerundio del BOE. Sustitución de una relativa explicativa por un gerundio: los papeles conteniendo.
- Acumulación de preposiciones: medios de contra incendios.
- Lenguaje periodístico. Se ajusta a estos principios: claridad, concisión, corrección y objetividad: estilo nominal, elipsis, presente, realce tipográfico.
[1] Es por esto por lo que se consideró el caló una jerga, sin embargo, parece ser que en principio fue una lengua procedente del indostaní, lo que sucedió fue que al entrar en situación de diglosia, perdió sus estructuras fónicas y gramaticales conservando sólo elementos léxicos.
Autor
-

Miguel Castro Vidal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y profesor de enseñanza secundaria. Ha trabajado como preparador en CEN oposiciones (Madrid) y como profesor de ELE en el Estado de Luisiana durante siete años (cursos 2004-2005 y cursos 2009-2015). Profesor, antiguo socio y cofundador de Casa de España, New Orleans LLC, ha colaborado con Santillana en la elaboración del libro de texto Fans del Español Middle School.
Ver todas las entradas
En los últimos tiempos, ha dedicado parte de sus energías y esfuerzos a la dinamización cultural y la animación a la lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar. Ha sido responsable del Plan Lector del IES San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) y coordina, desde 2018, el Proyecto de Biblioteca Escolar “Leonautas” de su centro, el IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo).