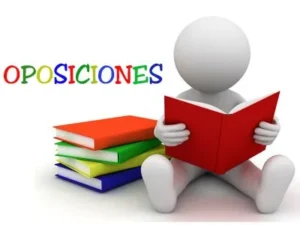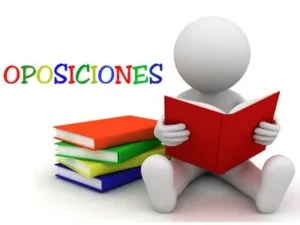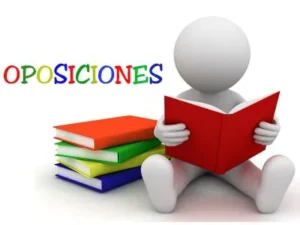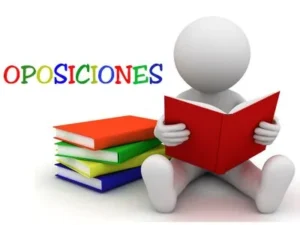Contenidos del artículo
ToggleLAS VANGUARDIAS LITERARIAS EUROPEAS Y ESPAÑOLA. RELACIONES
I. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y DEFINICIÓN DE LAS VANGUARDIAS LITERARIAS EUROPEAS
1.1. Concepto fundamental y características definitorias de la vanguardia
El término vanguardia designa un conjunto de movimientos literarios y artísticos que florecieron fundamentalmente entre 1909 y 1939, caracterizados por su intención deliberada de ruptura radical con los paradigmas estéticos precedentes. Estos movimientos no constituyen simplemente innovaciones formales o temáticas, sino que representan una actitud de cuestionamiento profundo respecto a la naturaleza misma de la creación artística y su relación con la sociedad. Las vanguardias emergen como reacción contra el subjetivismo romántico tardío que aún pervivía en ciertas corrientes literarias y contra el positivismo realista que había dominado la literatura del XIX, ofreciendo en su lugar una visión fragmentaria, onírica e irracional del mundo.
Sin embargo, esta ruptura no fue total ni sistemática. De la tradición anterior, especialmente de los movimientos parnasianos y de los poetas que la crítica francesa denominó poetas malditos —particularmente Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud— los vanguardistas asimilaron la fundamental doctrina del «arte por el arte», concepto formulado originalmente por el romántico Víctor Hugo. Esta herencia implicaba una concepción de la actividad creativa como esfera autónoma, regida por criterios estéticos propios y no subordinada a funciones educativas, moralizantes o ideológicas. Los vanguardistas llevarían esta noción a sus últimas consecuencias: si el arte existe para sí mismo, entonces el poeta puede escribir para la contemplación exclusiva de su propia creación, prescindiendo de cualquier comunicación efectiva con un lector colectivo o buscando deliberadamente la incomprehensión del público general.
El crítico francés Théophile Gautier había establecido el principio fundamental que los vanguardistas harían suyo: «Cuando una cosa bella es útil, deja de ser bella». Esta formulación acarreaba consecuencias radicales: si la utilidad —en cualquiera de sus formas, educativa, política, comercial o social— constituía una amenaza para la belleza artística, entonces el arte verdadero debería ser necesariamente inútil, refractario a cualquier función que no fuera la contemplación desinteresada de sí mismo. Esta actitud de rechazo absoluto a la funcionalidad explicaría la característica hermeticidad de muchas obras vanguardistas, que parecían dirigidas deliberadamente a una audiencia selecta de iniciados.
1.2. París como epicentro de la innovación vanguardista y su irradiación continental
Durante el período de entre guerras, París se consolidó como capital indiscutible de los movimientos vanguardistas, posteriormente sucedida en esta función por Nueva York tras los avatares de la Segunda Guerra Mundial. La capital francesa poseía características únicas que la convertían en polo de atracción de artistas, escritores y pensadores de toda Europa: su tradición de tolerancia relativa respecto a la experimentación artística, su densidad de espacios de encuentro y debate (cafeterías, galerías, revistas literarias), su capacidad de acogida de intelectuales exiliados de sus países de origen, y su preponderancia económica y cultural que atraía inversión en iniciativas artísticas. Sin embargo, esta centralidad de París no debe entenderse como significando que los movimientos vanguardistas fueran exclusivamente parisinos o franceses. De hecho, el cosmopolitismo característico de la ciudad hacía que estos movimientos fueran fundamentalmente internacionales en su composición y orientación, con participantes procedentes de Italia (futurismo), Alemania (expresionismo), España, Rusia y otros contextos nacionales.
La emergencia de las vanguardias respondía a circunstancias históricas más amplias que su mera existencia parisina. A lo largo del siglo XIX tardío y especialmente desde 1890, observadores atentos percibían en la cultura europea un clima de profundo inconformismo y ardiente deseo de renovación. Este sentimiento se manifestaba tanto en la esfera política (con ideologías radicales de izquierda ganando terreno intelectual) como en la artística, donde los creadores experimentaban fastidio creciente respecto a los géneros establecidos y las convenciones representativas que heredaban del XIX. El término mismo «vanguardia», de procedencia claramente militar («la primera línea de un ejército»), evocaba esta voluntad de ruptura, esta aspiración de los creadores a constituirse en «destacamento de vanguardia» que explorara territorios desconocidos e inaccessibles para la sensibilidad convencional.
1.3. Influencias intelectuales, filosóficas y científicas en la configuración estética vanguardista
La formación intelectual de los artistas vanguardistas se realizó bajo la influencia de pensadores que cuestionaban los fundamentos del racionalismo decimonónico y la visión ilustrada del mundo que aún perduraba en instituciones y mentalidades. Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco cuyas obras se difundían ampliamente en el primer tercio del siglo XX, proporcionaba un análisis revolucionario del comportamiento humano que enfatizaba el papel determinante de lo irracional y el inconsciente. Para Freud, el hombre se movía fundamentalmente por impulsos elementales que dirigían su conducta hacia la búsqueda del placer y la consecución de la felicidad, impulsos que la sociedad se veía obligada a reprimir mediante mecanismos de control y sublimación. El arte, en esta perspectiva freudiana, se convertía en vehículo privilegiado para la expresión de contenidos reprimidos, en forma de compensación simbólica de lo que la vida consciente negaba.
Derivadas de esta intuición fundamental sobre el papel del inconsciente germinaban características esenciales de la estética vanguardista: la presencia de lo onírico, tratado no como anacronismo romántico sino como vía de acceso legítima a realidades más profundas que las que la razón consciente percibía; la exaltación sistemática de lo irracional como fuerza creativa más auténtica que la racionalidad discursiva; la escritura automática como método para eludir la censura del consciente y acceder directamente al flujo de la consciencia no filtrado. El surrealismo en particular codificaría estas intuiciones en un programa artístico explícito.
Paralelamente, los filósofos europeos de tradición idealista experimentaban revitalización entre los intelectuales de principios del XX. Arthur Schopenhauer, el pensador alemán que había enfatizado el papel de la voluntad ciega y la intuición sobre la razón, Søren Kierkegaard con su énfasis en la angustia y la libertad individual, y Friedrich Nietzsche con su proclamación de la muerte de Dios y su crítica radical de la moral occidental: todos estos pensadores hallaban auditorios receptivos entre artistas que buscaban justificación teórica para su rebelión. De igual modo, filósofos contemporáneos como Henri Bergson, que desarrollaba una teoría de la intuición como forma superior de conocimiento, o posteriormente Martin Heidegger con su análisis de la existencia como angustia fundamental en un mundo caótico, y Jean-Paul Sartre con su afirmación de lo absurdo de la condición humana, proporcionaban marcos conceptuales que los vanguardistas podían movilizar en defensa de sus experimentalismos.
Las doctrinas políticas también jugaban su papel en la conformación de la mentalidad vanguardista. El marxismo, reinterpretado y radicalizado tras la Revolución Rusa de 1917, proporcionaba a muchos artistas una visión del cambio histórico como ruptura revolucionaria inevitable. Si la revolución política podía transformar las estructuras sociales de arriba abajo mediante acción violenta, ¿por qué no podría ocurrir lo equivalente en la esfera artística? Este paralelismo entre revolucionismo político y revolucionismo artístico convertía a los vanguardistas en potenciales aliados políticos o, al menos, en intelectuales simpatizantes con ideologías radicales de izquierda. Sin embargo, esta alianza sería frecuentemente problemática, originando conflictos cuando los partidos políticos revolucionarios demandaban que el arte sirviera a sus fines propagandísticos, en contradicción con la autonomía artística que los vanguardistas reclamaban.
1.4. Rasgos estéticos compartidos y metodología de la ruptura vanguardista
Más allá de sus diversidades específicas, los diferentes movimientos vanguardistas compartían ciertos rasgos fundamentales de metodología artística. Todos ellos practicaban una deliberada destrucción de la sintaxis tradicional, rechazando las estructuras gramaticales legadas por la tradición literaria como corsés que limitaban la libertad expresiva. Si la sintaxis tradicional encarnaba la lógica del mundo racional que los vanguardistas cuestionaban, entonces su desmantelamiento resultaba en acto de liberación simultáneamente lingüístico y existencial. La supresión de la puntuación, la fragmentación de unidades oracionales, la alteración del orden normal de los elementos sintácticos, todo ello apuntaba a crear textos que forzaran al lector a participar activamente en la construcción de significado, eliminando la pasividad interpretativa característica de la lectura convencional.
La metáfora se convertía en instrumento poético fundamental, frecuentemente desvinculada de toda lógica referencial. Mientras que la metáfora tradicional establecía una relación analógica reconocible entre el tenor y el vehículo, las metáforas vanguardistas aspiraban a máxima arbitrariedad, generando choques entre términos que no poseían relación racional obvias. Esta técnica buscaba producir el efecto de extrañeza, que los formalistas rusos identificaban como característica de toda experiencia estética auténtica. El lector enfrentado a estas metáforas desusadas experimentaba desorientación intelectual que lo arrancaba de su comprensión habitual de las cosas y le permitía percibirlas de modo nuevo, liberado de automatismos perceptivos.
El rechazo sistemático de lo representacional caracterizaba a los vanguardistas en todas las artes. La pintura cubista rechazaba la perspectiva albertiana; la literatura vanguardista rechazaba la narración lineal y la ilusión realista de comunicación directa de experiencias vividas. En su lugar, los vanguardistas proponían obras que llamaban la atención sobre su propia materialidad textual, su carácter de artefactos lingüísticos construidos deliberadamente. Esta autoconciencia formal, esta insistencia en que la obra artística era un objeto fabricado y no una ventana transparente hacia la realidad, constituía acto de rebelión filosófica contra las convenciones representacionistas que habían dominado el arte occidental desde el Renacimiento.
Finalmente, los movimientos vanguardistas compartían una actitud de deliberada provocación hacia el público burgués y las instituciones culturales heredadas. No era incidental que tantos vanguardistas dirigieran sus diatribas contra museos y academias de arte, contra editores y críticos literarios establecidos. Esta actitud beligerante reflejaba la convicción de que el arte auténtico no podía aceptación del establishment cultural, que la verdadera innovación debería generar resistencia y escándalo. Los manifiestos vanguardistas invariablemente incluían llamadas a la acción revolucionaria, a la destrucción de los valores antiguos, a la confrontación violenta con el pasado. Este tono de agresión programática diferenciaba a las vanguardias de innovaciones artísticas previas, que generalmente buscaban legitimarse dentro de sistemas de valores existentes. Los vanguardistas, por el contrario, buscaban subversión.
II. LAS VANGUARDIAS LITERARIAS EN EUROPA: MOVIMIENTOS, AUTORES Y OBRAS FUNDAMENTALES
2.1. El contexto europeo de entreguerras y la atmósfera de transformación (1914-1939)
El período comprendido entre la conclusión de la Primera Guerra Mundial (1918) y el inicio de la Segunda (1939) constituye momento de extraordinaria complejidad cultural y política en Europa, durante el cual las vanguardias literarias y artísticas alcanzaban su expresión más radical y su difusión más extensa. Este intervalo temporal, convencionalmente denominado período de entreguerras, estuvo marcado por consecuencias devastadoras de la conflagración mundial anterior: destrucción material de la infraestructura económica, desaparición de imperios multiseculares (austro-húngaro, otomano, ruso), redibujamiento de las fronteras políticas europeas, desplazamientos masivos de población, y lo más significativamente, profunda crisis moral y de valores en la conciencia colectiva occidental. La creencia decimonónica en el progreso inevitable, la racionalidad de la historia, la superioridad de la civilización occidental europea: todas estas concepciones que habían dominado el pensamiento decimonónico se desmoronaban ante la realidad de una guerra mecanizada que había causado millones de muertes sin propósito racional aparente.
Es en este clima de desencanto radical y duda metafísica que germinaban las vanguardias literarias más extremas. Si el mundo de la razón, la lógica y el orden había conducido a catástrofe inimaginable, entonces tal vez era hora de explorar alternativas completamente opuestas: lo irracional, lo ilógico, lo caótico. Los artistas de esta generación experimentaban profundamente la sensación de que sus antecesores literarios y culturales habían fracasado definitivamente, que la literatura de salón, la poesía decorativa, el realismo burgués que habían dominado el XIX resultaban completamente inadecuados para expresar las realidades de la modernidad. Era necesaria una ruptura total, no meramente una innovación formal.
2.2. Narrativa y poesía en la literatura británica: innovación formal y conciencia moderna
James Joyce (1882-1941), escritor irlandés de alcance revolucionario, representa la encarnación más completa de la innovación narrativa modernista. Su obra monumental Ulysses (1922), considerada por muchos críticos como la novela más importante del siglo XX, constituye ejercicio sin precedentes de experimentalismo formal radicalmente ejecutado. Mediante la técnica del monólogo interior, Joyce recreaba el flujo de conciencia de sus personajes sin mediación narrativa convencional, permitiendo al lector acceso directo a la fragmentación y asociatividad de los procesos mentales humanos. Cada capítulo de Ulysses experimentaba con diferentes estilos narrativos y técnicas literarias, creando obra que era simultáneamente novela, poema épico, parodia de la tradición literaria occidental, y documento sociológico de la vida moderna. Su hermetismo extremo, su recurrencia a referencias eruditas que exigían del lector conocimiento profundo de la tradición literaria occidental, su inclusión de vocabulario obsceno y temas tabú, todo ello convertía a Ulysses en objeto de tanto admiración como de escándalo moral. La novela fue prohibida en Gran Bretaña y Estados Unidos durante años, perseguida legalmente por obscenidad, lo que paradójicamente contribuía a su mística de obra revolucionaria.
D.H. Lawrence (1885-1930) representaba orientación estética distinta: su énfasis radicaba en sinceridad emocional extrema y en exploración valiente de la sexualidad humana como fuerza primaria generadora de comportamiento. Su novela El amante de Lady Chatterley (1928), aunque más accesible que Ulysses, provocaba escándalo equiparable mediante su descripción explícita de relaciones eróticas y su reivindicación de la sexualidad como dimensión fundamental, no secundaria, de la existencia humana. Para Lawrence, la represión de la sexualidad bajo normas morales burguesas constituía enfermedad de la civilización moderna, fuente de alienación y sufrimiento. Su novela se convertía en acto de defensa de la naturaleza humana auténtica contra convenciones sofocantes.
Virginia Woolf (1882-1941), novelista de importancia equivalente a Joyce, desarrollaba técnicas narrativas de introspección psicológica revolucionaria. En obras como La señora Dalloway (1925) y Al faro (1927), Woolf exploraba estados de conciencia femenina con profundidad sin precedentes, utilizando técnicas de narración que entremezclaban pasado y presente, objetivo y subjetivo. Su preocupación por la experiencia femenina como problema literario y filosófico distinto de la experiencia masculina la convertía también en pionera temprana del feminismo literario, aunque no siempre con esa intención explícita. Su experimentalismo formal derivaba no de gratuidad lúdica sino de convicción profunda de que las formas narrativas heredadas simplemente no podían capturar la complejidad de la vida interior humana, especialmente la de las mujeres que había quedado fuera del registro de la tradición literaria dominada por hombres.
T.S. Eliot (1888-1965), poeta norteamericano de formación que vivía en Londres, revolucionó la poesía mediante su magnum opus La tierra baldía (1922). Este poema extenso, fragmentario, poblado de referencias a la tradición literaria occidental, la filosofía oriental, y la mitología, presentaba visión de la civilización moderna occidental como existencialmente exhausto y espiritualmente yerma. La técnica de Eliot, que combinaba múltiples lenguajes, estilos y perspectivas en collage de experiencia desintegrada, capturaba con precisión el desorden psíquico y espiritual de la generación post-1918. Su influencia sobre la poesía modernista subsecuente resultaría prácticamente incalculable.
Aldous Huxley (1894-1963) desarrollaba una novelística experimental de enfoque distinto, frecuentemente descriptos como novelas de ideas. En Contrapunto (1928), Huxley empleaba técnica de contrapunto musical para estructurar narrativa donde múltiples tramas evolucionaban simultáneamente sin relación linear tradicional. La novela se convertía así en vehículo para exploración sistemática de ideas intelectuales y dilemas éticos de su época. Un mundo feliz (1932) utilizaba formato especulativo de ciencia-ficción para proyectar distopía futura donde tecnología y condicionamiento psicológico habían eliminado libertad individual en aras de estabilidad colectiva.
2.3. Literatura alemana: existencia, angustia y alienación en la modernidad
Franz Kafka (1883-1924), escritor checo que escribía en alemán, constituye figura central del modernismo literario, cuya influencia ha crecido constantemente desde su muerte. Su obra breve pero intensísima desarrollaba exploración sistemática de la alienación existencial y el absurdo de la condición humana en mundo administrativamente complejo e impenetrable. En novelas como La metamorfosis (1915), El proceso (1925) y El castillo (1926), Kafka presentaba protagonistas que enfrentaban situaciones imposibles, lógicamente ilógicas, donde estructuras de poder institucionales actuaban de modo burocráticamente absurdo e impersonal. Metamorfosis literaria de Kafka en insecto, el proceso judicial en el que la culpa se presupone sin acusación clara, el castillo que gobierna mediante reglas incomprehensibles: estas imágenes se convertían en símbolos durables de la experiencia moderna de desposesión de agencia personal y subsunción bajo sistemas que escapan a comprensión racional. La estética kafkiana de lo absurdo, donde lo surreal emerge de presentación completamente realista de circunstancias, tendría influencia decisiva en teatro del absurdo posterior y en escritura que buscaba capturar la incomprehensibilidad del mundo moderno.
Hermann Hesse (1877-1962) desarrollaba novelística de exploración introspectiva donde los protagonistas emprenden búsquedas espirituales o existenciales a través de crisis internas profundas. En Demian (1919) y especialmente en El lobo estepario (1927), Hesse presentaba personajes que cuestionaban fundamentalmente la conformidad social, que rechazaban los valores de la burguesía convencional en favor de autenticidad interior y exploración de potenciales ocultos de la psyche. Su narrativa, aunque menos experimentalista formalmente que Joyce o Woolf, presentaba igual deseo de capturar complejidad de la conciencia moderna.
Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo y poeta, desarrollaba una estética de teatro radicalmente distinta de las convenciones tradicionales. Su concepto de teatro épico rechazaba la identificación emocional del espectador con los personajes, buscando en su lugar distanciamiento crítico que permitiera al público pensar racionalmente sobre los problemas sociales presentados en escena. Técnicas como la interrupción de la ilusión dramática, la presencia visible de constructos técnicos de la puesta en escena, la introducción de canciones que detenían la acción, todo ello se dirigía a prevenir la ilusión realista tradicional y a mantener al espectador en postura crítica. La ideología marxista de Brecht impregnaba esta estética: el teatro no debería entretener a la burguesía conformándola en sus prejuicios, sino educar al público trabajador respecto a las contradicciones del capitalismo y la posibilidad de transformación revolucionaria.
2.4. Literatura francesa: de Proust a los novelistas revolucionarios
Marcel Proust (1871-1922) representa culminación de cierta tradición narrativa modernista aunque muere antes de que futurismo e dadaísmo alcanzaran sus máximas expresiones. Su obra colosal En busca del tiempo perdido (publicada en siete volúmenes entre 1913 y 1927) constituye la más ambiciosa exploración de la memoria, la temporalidad y la experiencia subjetiva jamás realizada en forma novelística. A través de técnica de narrativa en primera persona y monólogo interior prolongado, Proust reconstruía la experiencia vivida mediante el poder de la memoria involuntaria, donde un olor o un sabor desencadenaba retorno completo de experiencias pasadas. Su concepto de tiempo narrativo rechazaba la linealidad de la novela tradicional: el tiempo experimentado, el tiempo que la memoria recupera, el tiempo de la escritura misma, todos ellos generaban orden narrativo fundamentalmente distinto de la sucesión cronológica. Aunque Proust era de generación anterior a los auténticos vanguardistas, su experimentalismo formal y su énfasis en states of consciousness eran profundamente modernistas.
Paul Valéry (1871-1945), poeta de importancia capital para generación española del 27, encarnaba ideales de poesía pura: composición que eliminaba al máximo la anécdota, la sentimentalidad, y lo narrativo, en favor de lenguaje depurado, musicalidad extrema, y reflexión meditativa. Su poema El cementerio marino (1920) representa cúspide de esta estética donde la meditación sobre la muerte, el tiempo y el conocimiento adquiere forma poética de precisión casi matemática. La poesía de Valéry no rechazaba la razón sino que la llevaba a sus límites más refinados, buscando capturar mediante el lenguaje las más etéreas operaciones del pensamiento.
André Gide (1869-1951) experimentaba con forma novelística misma, cuestionando convenciones de narrador omnisciente y estructura lineal. En Los monederos falsos (1926), novela que incluía el diario del propio novelista escribiendo la novela, Gide creaba obra que reflexionaba sobre su propio proceso de composición. André Malraux (1901-1976) con novelas como La condición humana (1933) y La esperanza (1937) introducía temática político-revolucionaria en narrativa experimental, explorando experiencias de individuos atrapados en conflictos históricos de alcance épico. Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) desarrollaba estilo de prosa violentamente expresionista, de sintaxis fragmentada y vocabulario oral, capturando la desesperación de la vida moderna urbana de clase trabajadora.
2.5. Movimientos vanguardistas europeos y sus programas artísticos sistemáticos
El Futurismo, fundado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909 mediante publicación de su Manifiesto Futurista en el periódico parisino Le Figaro, constituye primero de los movimientos de vanguardia explícitamente organizados. Marinetti proclamaba adoración por la violencia, la velocidad, la energía y la guerra como purificadores de la sociedad decadente. El futurismo desarrollaba estética que celebraba la máquina, la velocidad y la modernidad tecnológica, utilizando técnicas tipográficas innovadoras (palabras en libertad, disposiciones espaciales), supresión de sintaxis y puntuación, y neologismos. Sin embargo, el futurismo italiano adquiriría posteriormente conexiones problemáticas con fascismo mussoliniano, desnaturalizando sus intenciones artísticas originales.
El Cubismo, movimiento que comienza en artes plásticas (Picasso, Braque) alrededor de 1907, inspiraba prácticas literarias paralelas. Guillaume Apollinaire (1880-1918), poeta francés fundamental, desarrollaba técnicas poéticas cubistas particularmente mediante caligramas (poemas donde disposición tipográfica del texto generaba imagen visual). En Ombre de mon amour y otras composiciones, Apollinaire fragmentaba el lenguaje, descomponía sintaxis tradicional, yuxtaponía elementos sin lógica conectiva tradicional, buscando capturar mediante técnica literaria la multiplicidad de perspectivas simultáneas que el cubismo pictórico lograba mediante descomposición de planos visuales.
El Dadaísmo, nacido en Zurich en 1916 durante Primera Guerra Mundial, mediante esencia nihilista, buscaba destrucción consciente de significado y sentido. Bajo liderazgo de Tristán Tzara, el Dadá desarrollaba técnicas de absoluta aleatoriedad: poesía compuesta mediante palabras extraídas al azar de un sombrero, ensamblajes de materiales incongruentes, performances incomprehensibles. El propósito no era crear belleza sino expresar absurdidad radical de un mundo que había conducido guerra mundial mediante aplicación de principios científicos y racionales. Dada funcionaba como puente hacia Surrealismo que emergería hacia 1924.
El Surrealismo, oficialmente codificado mediante Manifiesto Surrealista de André Breton en 1924, se convertía en movimiento de mayor alcance y permanencia. Surrealismo definíase como «automatismo psíquico puro destinado a expresar el funcionamiento verdadero del pensamiento». Mediante técnicas como escritura automática, exploración de sueños, y yuxtaposición alogical de elementos incongruentes, los surrealistas buscaban liberar la imaginación de censura racional y acceder a conocimiento inconsciente. André Breton en Nadja (1928) y L’amour fou (1937) combinaba narrativa onírica con reflexión sobre encuentro de lo maravilloso en la vida cotidiana moderna. Louis Aragon en Le paysan de Paris (1926) transformaba espacios urbanos ordinarios (pasajes comerciales, estaciones de metro) en territorios de deseo y experiencia mágica mediante reescritura surrealista. El surrealismo se propagaría internacionalmente con mayor rapidez y penetración que movimientos vanguardistas previos.
III. LAS VANGUARDIAS LITERARIAS EN ESPAÑA: ASIMILACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ESTÉTICA VANGUARDISTA EUROPEA
3.1. Contexto de comunicación cultural España-Europa: la obsesión europeísta como trasfondo
La relación de la cultura española con las vanguardias europeas durante el período de entreguerras debe situarse en contexto de profundo europeísmo intelectual que caracterizaba al pensamiento progresista español desde finales del siglo XIX. Pensadores como Joaquín Costa con su consigna «Europa o la tumba» y Ramiro de Maeztu con sus análisis comparatistas de la situación española respecto a potencias europeas occidentales, habían instalado en la conciencia de la intelligentsia hispánica la convicción de que España experimentaba atraso civilizacional respecto a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y que la modernización cultural resultaba requisito indispensable para la renovación política y social. Este complejo de inferioridad respecto a lo europeo se manifestaría de múltiples formas: fascinación por lo parisino, recepción entusiasta de teorías intelectuales originadas en Europa, traducción febril de obras literarias y filosóficas francesas, alemanas e italianas, viajes de intelectuales españoles a París y otros centros culturales europeos.
José Ortega y Gasset, filósofo de influencia prácticamente determinante en el medio intelectual español del período, encarnaba esta orientación europeísta. A través de sus numerosos ensayos, su revista Revista de Occidente (fundada en 1923), y su magisterio como conferenciante y escritor, Ortega se erigía en mediador intelectual entre la cultura europea y el público hispanohablante. Su obra La deshumanización del arte (1925) constituía análisis sistemático de las características del arte moderno europeo, proporcionando así marco conceptual que legitimaba y explicaba los experimentos vanguardistas para público español que de otro modo habría permanecido desconcertado ante fenómenos tan radicales. Ortega no era meramente expositor pasivo sino agente activo de teorización vanguardista: su énfasis en la necesidad de que el arte moderno se dirigiera a minorías selectas, su defensa de la «deshumanización» como característica necesaria del arte contemporáneo, su valoración de la forma sobre el contenido, todo ello otorgaba legitimidad teórica a las búsquedas de los escritores vanguardistas españoles.
La comunicación cultural entre España y Europa durante este período fue fluida e intensa, aunque no sin fricción. Mientras que algunas corrientes vanguardistas europeas gozaban de recepción entusiasta en medios intelectuales españoles, otras permanecían oscuras o eran objeto de incomprehensión. La geografía literal importaba: París ejercía gravitación cultural decisiva; Italia, especialmente con Marinetti y el futurismo, era conocida principalmente a través de referencias literarias; Alemania permanecía distante aunque sus filósofos eran leídos atentamente. Esta variabilidad en la recepción generaba paisaje literario español donde se producía síntesis selectiva y adaptativa de influencias europeas, no meramente imitación mecánica.
3.2. Traducción, difusión y asimilación de obras fundamentales de la vanguardia europea
La traducción de textos vanguardistas europeos al español constituye dimensión crucial, frecuentemente olvidada, de la conformación de la sensibilidad literaria moderna hispánica. Ramón Gómez de la Serna mismo realizaba traducción y difusión del Manifiesto Futurista de Marinetti prácticamente inmediatamente después de su publicación en Le Figaro en 1909, asegurando así que las ideas futuristas llegaran al público hispánico con mínima demora. Obras fundamentales como El cementerio marino de Paul Valéry eran traducidas por Jorge Guillén, quien simultáneamente estaba desarrollando su propia obra poética de inspiración valeriana. La traducción de Marcel Proust por Pedro Salinas y otros acercaba al público hispanohablante la revolucionaria técnica del monólogo interior y la concepción modernista del tiempo narrativo.
Particularmente significativa resultaba la recepción de James Joyce. Dámaso Alonso, quien sería posteriormente historiador del propio grupo poético del 27, realizaba traducción al español de Retrato del artista adolescente (1916) de Joyce, acercando al público hispanohablante las técnicas de monólogo interior joyciano. Del mismo modo, las obras de Franz Kafka circulaban entre intelectuales españoles relativamente temprano, llegando incluso antes de su muerte en 1924 a considerarse figuras importantes para las nuevas generaciones literarias. Sigmund Freud, figura de influencia múltiple, veía su obra psicológica traducida al español de forma sistemática mediante traducción integral de Luis López Ballesteros (iniciada en 1918), lo que aseguraba que los descubrimientos psicoanalíticos llegaran a público hispanohablante de forma más completa que en otras lenguas europeas contemporáneamente.
Obras de André Gide, Paul Claudel, así como escritores más antiguos que experimentaban resurgimiento de interés como Arthur Rimbaud, circulaban activamente en traducción. Además de literatura, traducciones de filosofía alemana reciente (Nietzsche, Schopenhauer, así como pensadores más contemporáneos) proporcionaban a intelectuales españoles marco teórico para comprender tanto el desorden contemporáneo como las propuestas artísticas revolucionarias. Revistas literarias españolas como Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, Alfar, Litoral y otras funcionaban explícitamente como canales de difusión de literatura traducida, frecuentemente dedicando números monográficos enteros a autores europeos fundamentales.
3.3. Ramón Gómez de la Serna: puente entre modernismo y vanguardia
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) constituye figura de importancia capital para comprensión de la vanguardia española, no tanto por creación de movimiento particular sino por su función como mediador intelectual, experimentalista literario incansable y catalizador de la sensibilidad moderna española. Su evolución desde posiciones modernistas iniciales hacia experimentalismo radical prefiguraba la evolución que generación posterior efectuaría de forma más sistemática. Gómez de la Serna encarnaba actitud de anarquismo estético, de negativa absoluta a conformarse a convenciones, de búsqueda febril de expresión literaria nueva que escapara a fórmulas heredadas. Su influencia sobre la generación del 27 resultaría determinante, especialmente su invención de la greguería.
La greguería, definida por Gómez de la Serna como «metáfora más humorismo», constituye invención literaria sui generis de difícil clasificación. Consiste en breve composición, frecuentemente una sola oración, donde se establece ecuación inesperada entre dos realidades distantes, generando efecto simultáneamente sorprendente e íntimamente lógico. Por ejemplo: «Los ojos del gato son almohadas de terciopelo» o «Las campanas son oradoras de iglesia». Más que simple metáfora, la greguería incorpora elemento humorístico esencial, frecuentemente de corte absurdo o irónico. Su brevedad y su carácter aforístico hacen que cada greguería sea obra única, independiente, susceptible de circulación separada. Ramón escribiría miles de greguerías, compiladas en volúmenes sucesivos, creando género literario nuevo que influiría profundamente en sensibilidad poética española. Su procedimiento de generar imágenes mediante asociación arbitraria sin mediación racional prefiguraba técnicas surrealistas posteriores, aunque el tono ramoneano sea significativamente más lúdico que el de surrealismo ortodoxo.
Además de las greguerías, Gómez de la Serna experimentaba incansablemente con géneros narrativos diversos. Sus novelas —particularmente El rastro (1915) dedicado a exploración de un mercadillo madrileño de objetos antiguos y desechados, El circo (1917) con su exuberancia de perspectivas simultáneas, o libros posteriores como Gran Hotel (1922) y Cinelandia (1923)— exploraban técnicas de descomposición narrativa, de fragmentación de la realidad en múltiples perspectivas simultáneas, que eran afines a preocupaciones narrativas modernistas europeas. Su temática frecuente de lo falso, los sustitutos, la artificialidad como temas literarios legítimos anticipaba problematización moderna del concepto mismo de realidad.
3.4. Movimientos vanguardistas españoles: ultraísmo, creacionismo, surrealismo
El ultraísmo representa aportación más característica de España al corpus general de movimientos vanguardistas europeos. Emergiendo alrededor de 1918-1919, el ultraísmo se proponía como síntesis de todos los ismos vanguardistas anteriores, incorporando elementos del futurismo italiano, del cubismo, del dadaísmo, del creacionismo. El inductor del movimiento era Vicente Huidobro, poeta chileno de formación parisina que visitaba España; el verdadero creador del ultraísmo hispánico era Rafael Cansinos-Assens, intelectual sevillano que forjaba el movimiento mediante conferencias, escritos críticos y gestión de revistas. El ultraísmo se diferenciaba de sus precursores en su carácter deliberadamente provincial, español: no se trataba simplemente de asimilación pasiva de fórmulas europeas sino de adaptación criolla que generaba particular síntesis.
El programa ultraísta enfatizaba independencia absoluta de la metáfora e imagen como objetivo poético fundamental, liberación del verso de rimas y metros tradicionales, uso de tipografía expresiva, incorporación de neologismos y caligramas, y actitud profundamente lúdica y juvenil hacia la creación artística. Poetas como Gerardo Diego, Jorge Luis Borges (quien experimentaba con ultraísmo durante su residencia en España 1921-1923), Juan Chabás e Isaac del Vando-Villar cultivaban este estilo con resultados de calidad desigual. El ultraísmo, aunque breve en su existencia como movimiento organizado (probablemente se disolvía hacia 1925), dejaba impronta duradera en sensibilidad poética hispanohablante, influenciando especialmente la primera poesía de Federico García Lorca y otros miembros del 27.
El creacionismo, teorizado explícitamente por Vicente Huidobro mediante su lema «Non serviam» (no serviré), representaba filosofía poética radicalmente distinta. Mientras que ultraísmo era movimiento colectivo con manifiesto y órganos de difusión, el creacionismo era poética personal de Huidobro que influencia a algunos poetas españoles selectivamente. El postulado fundamental del creacionismo era que el poeta debía crear realidades nuevas mediante el lenguaje, no meramente representar la naturaleza exterior. El poeta como demiurgo que construye mundo paralelo mediante palabra: este concepto resultaba de importancia profunda para Gerardo Diego, quien desarrollaría la forma más complete del creacionismo español en libros como Manual de espumas (1922).
El surrealismo, aunque originado en Francia, alcanzaría recepción particularmente intensa en España. Las teorías freudianas de lo inconsciente, la técnica de la escritura automática, la valoración de lo onírico, todo ello encontraría terreno particularmente fecundo en sensibilidad española. Salvador Dalí, pintor surrealista catalán de alcance internacional, ejemplificaba cómo el surrealismo podía transformarse mediante sensibilidad española en algo distinctive. Luis Buñuel llevaba surrealismo al cine español (aunque radicado en Francia). Pero fundamentalmente, el surrealismo literario español encuentra expresión en obra de Federico García Lorca (especialmente en Poeta en Nueva York), Vicente Aleixandre, Luis Cernuda e incluso Rafael Alberti en cierta fase de su evolución. El carácter menos rigidamente ortódoxo del surrealismo español, su tendencia a combinarse con preocupaciones socialistas (especialmente en Alberti), revelaba adaptación peculiar del movimiento a contexto español.
3.5. La novela y el teatro vanguardistas españoles: géneros secundarios de experimentación
Mientras que la poesía vanguardista española alcanzaba expresión sistemática en grupos y movimientos identificables, la novela vanguardista española permanecía más dispersa, sin cohesión de colectivo equivalente. Sin embargo, autores significativos como Benjamín Jarnés exploraban narrativa de experimentalismo considerable, con estructuras fragmentadas e introspección psicológica intensa. Su novela El profesor inútil (1926) ejemplificaba novela intelectualista que rechazaba trama lineal tradicional. Agustín Espinosa, autor menos conocido pero de importancia considerable, desarrollaba narrativa de índole verdaderamente surrealista.
El teatro español permanecía fundamentalmente dominado por realismo de Jacinto Benavente, resistiendo experimentación vanguardista. Sin embargo, Federico García Lorca transformaría teatro español mediante dramas de expresionismo poético (El maleficio de la mariposa, aunque fracaso inicial; posteriormente sus tragedias rurales). El dramaturgo Enrique Jardiel Poncela introducía elementos de humor absurdo y ruptura de convenciones dramáticas tradicionales. Pero el teatro verdaderamente innovador español era exiguo hasta Guerra Civil, momento en que Lorca sería ejecutado truncando evolución teatral que había apenas iniciado.
IV. LA POPULARIZACIÓN DE LAS FORMAS ARTÍSTICAS: NUEVOS MEDIOS Y NUEVAS AUDIENCIAS
4.1. Periodismo escrito, fotografía y surgimiento del fotojornalismo moderno
El período de entreguerras presenció transformación radical en los medios de comunicación masiva, con el periodismo escrito experimentando expansión sin precedentes. El auge de periódicos de circulación masiva, la proliferación de revistas especializadas dirigidas a públicos diversos, y el establecimiento de agencias de noticias internacionales (como Associated Press y Reuters) creaban infraestructura comunicacional de alcance global. Aunque la radio y posteriormente la televisión desplazarían posteriormente al periódico de su posición hegemónica, durante el período de entreguerras la prensa escrita permanecía como medio de comunicación masiva fundamental, vehículo mediante el cual se formaba opinión pública y se difundían noticias políticas de importancia crucial.
La fotografía, que había emergido como técnica artística y de documentación durante el siglo XIX, experimentaba revolucionaria transformación tecnológica durante este período. La invención de la cámara portátil de película continua permitía a fotógrafos moverse con libertad, capturando instantes de realidad con inmediatez y flexibilidad anteriormente imposibles. Esta innovación tecnológica generaba campo profesional completamente nuevo: el fotojornalismo. Fotógrafos como Robert Capa, cuyas imágenes de conflictos bélicos (especialmente Guerra Civil española) adquirían potencia emocional arrolladora, y Henri Cartier-Bresson, teórico y practicante de lo que denominaba «instante decisivo» en fotografía, revolucionaban la forma en que la realidad visual se capturaba y se transmitía al público. Las revistas ilustradas como Life y Vu (publicada en Francia), que combinaban texto periodístico con fotografías de calidad editorial, emergían como medio de comunicación visual masivo que competía con la literatura verbal tradicional.
Paralelamente, el cómic emergía como forma narrativa de importancia cultural creciente. Originado en las tiras cómicas que aparecían en periódicos norteamericanos, el cómic se desarrollaba como género con características narrativas propias. Creaciones de este período como Tintin (creado por Hergé en 1929), que narraba aventuras de un reportero juvenil investigando conspiraciones internacionales, Dick Tracy (creado por Chester Gould en 1931), que dramatizaba conflictos entre fuerzas del orden y criminalidad urbana, Flash Gordon (creado por Alex Raymond en 1934) con su temática de ciencia ficción y amenaza extraterrestre, y finalmente Superman (creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938), que prefiguraba la mitología de superhéroes que dominaría la cultura popular del siglo XX, demostraban como el cómic se convertía en vehículo de narrativa de alcance masivo. A diferencia de la literatura de vanguardia que se dirigía a minorías intelectuales, el cómic alcanzaba públicos infantiles y juveniles, y posteriormente adultos, que probablemente nunca leerían modernismo literario experimental.
4.2. La radiodifusión como instrumento de comunicación masiva, propaganda y entretenimiento
La radio representaba tecnología comunicacional de alcance revolucionario. A diferencia de la prensa, que requería alfabetismo funcional y adquisición del periódico, o el cine, que demandaba acceso a sala cinematográfica, la radio podía llegar directamente a hogares de las personas, simultáneamente a millones de oyentes dispersos geográficamente. Esta característica única hacía que la radio fuera instrumento de enorme potencial para propaganda política. Líderes políticos de la época comprendieron rápidamente esta potencialidad: Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos (con sus famosos «fireside chats»), todos utilizaban la radio como medio privilegiado de comunicación directa con ciudadanía. En España, durante la Guerra Civil, el general Queipo de Llano utilizaba la radio para propaganda a favor de la rebelión franquista, demostrando así potencial propagandístico de este medio en contexto de conflicto.
La radio funcionaba asimismo como vehículo crucial de entretenimiento musical y de varieté, difundiendo jazz desde sus orígenes afroamericanos en Estados Unidos hacia audiencias globales. El jazz, con su síncopa característica, su improvisación y su potencia rítmica, experimentaba recepción entusiasta entre público joven europeo durante los años veinte y treinta, a pesar de (y quizás parcialmente a causa de) resistencia de críticos conservadores que lo consideraban «degenerado» o «primitivo». La radio difundía también tango argentino, música que alcanzaba recepción internacional masiva, y ritmos de música cubana y otra música hispanoamericana que encontraban audiencias europeas ávidas de exotismo musical. La radio se convertía así en instrumento de globalización cultural, permitiendo difusión de música popular que de otro modo habría permanecido confinada a contextos regionales.
Simultáneamente, compositores de música culta moderna reaccionaban a este nuevo paisaje sonoro de la modernidad. Igor Stravinski, figura de importancia capital en música contemporánea, incorporaba rítmicamente elementos de jazz en obras como Rag-Time (1918), creando síntesis de música culta y popular. Maurice Ravel componía La Valse (1920), reflexión sobre catástrofe y decadencia a través de metamorfosis del vals vienés. Erik Satie, compositor de orientación más experimental, creaba obras como Juegos y deportes (1914) y participaba en proyecto experimental Parade (1917), obra de teatro total que combinaba música, danza, artes visuales (con decorados de Pablo Picasso y supervisión coreográfica de Jean Cocteau). Estos compositores demostraban como la música culta moderna podía establecer diálogo productivo con músicas populares y nuevos medios tecnológicos, en lugar de rechazarlos defensivamente.
4.3. El cine: invención, desarrollo y consolidación como gran arte del siglo XX
El cine, tecnología cuya invención databa del último tercio del siglo XIX, experimentaba durante período de entreguerras su desarrollo más significativo como forma narrativa artística de pleno derecho y como industria de entretenimiento masivo de escala colosal. Durante la década de 1910s y 1920s, directores visionaries como David W. Griffith, quien aprendía técnica narrativa de obras de Charles Dickens, desarrollaban vocabulario cinematográfico: el primer plano, el montaje, la narración simultánea de múltiples perspectivas espaciales. Estos avances permitían que el cine evolucionara desde mero registro de espectáculos teatrales filmados hacia forma narrativa con capacidades expresivas propias.
Diferentes escuelas cinematográficas nacionales desarrollaban estéticas características. El cine norteamericano, centrado en Hollywood, desarrollaba narrativa de ritmo acelerado y entretenimiento accesible, con géneros claramente diferenciados: comedia (con cómicos legendarios como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd), cine de guerra épico, cine del oeste como nueva forma de épica moderna. El cine soviético, bajo dirección de cineastas revolucionarios como Sergei Eisenstein y Dziga Vertov, desarrollaba teoría y práctica de montaje dialéctico, donde la yuxtaposición de planos generaba significado político. Eisenstein‘s obras maestras como El acorazado Potemkin (1925) demostraban potencial de cine como vehículo de propaganda revolucionaria sin sacrificar potencia artística.
El cine alemán, especialmente en movimiento expresionista, desarrollaba estética visual de claroscuro extremo, distorsión del espacio, y plasticidad radical. Directores como Friedrich Wilhelm Murnau en Nosferatu (1922) y Fritz Lang en Metrópolis (1927) creaban universos visuales de perturbador poder. La invención del cine sonoro en 1927 (marcado convencionalmente por El cantante de jazz con Al Jolson) revolucionaba el medio radicalmente, aunque inicialmente limitaba las capacidades técnicas y creativas que el cine silente había desarrollado.
Géneros cinematográficos específicos adquirían centralidad durante el período. El cine de gángsteres (floreciente especialmente 1931-1932) reflejaba ansiedades sobre inseguridad urbana, corrupción y criminalidad en sociedad capitalista moderna. El cine de terror, con obras maestras como Frankenstein (1932) y King Kong (1933), exploraba ansiedades profundas respecto a tecnología descontrolada y fuerzas de la naturaleza primitiva. Cineastas como Frank Capra y Preston Sturges desarrollaban comedia social que reflejaba problemas económicos y sociales de la Gran Depresión. El régimen de Mussolini en Italia promovía cine de exaltación imperial, mientras que sistema de producción cinematográfica bajo Stalin en Unión Soviética generaba obras de propaganda revolucionaria sistematizada.
A finales del período, Ciudadano Kane (1940) de Orson Welles emerge como obra maestra de experimentalismo cinematográfico radical, utilizando técnicas de montaje, perspectiva narrativa múltiple, y reflexión sobre la naturaleza del poder mediático que la crítica posterior identificaría como película de mayor importancia histórica jamás realizada. Lo que el viento se llevó (1939) de Victor Fleming, aunque de sensibilidad estética muy distinta, representaba primer gran éxito cinematográfico en technicolor, demostrando que cine en color podía alcanzar éxito comercial y artístico masivo. Ambas obras finalizaban el período de entreguerras demostrando la vitalidad y capacidad expresiva del cine como forma artística.
4.4. Síntesis conclusiva: interrelación entre vanguardia literaria y medios masivos de comunicación
La paradoja fundamental del período de entreguerras radica en que mientras las vanguardias literarias se proclamaban deliberadamente herméticas, minoritarias y refractarias a comprensión popular, simultáneamente los medios de comunicación masiva (prensa, radio, cine, fotojornalismo) experimentaban expansión sin precedentes. La tensión entre élitismo estético vanguardista y democratización del acceso a formas culturales mediante tecnología de reproducción masiva constituye característica definidora de modernidad cultural del siglo XX. Algunos vanguardistas resolvían esta tensión rechazando completamente los medios masivos; otros, particularmente surrealistas, buscaban utilizar medios populares (especialmente cine) para difundir sus visiones radicales. La radicalidad profunda de este período histórico reside precisamente en esta confrontación irreconciliable entre aspiraciones de minoría intelectual y realidades de cultura masiva emergente.
Pulsa para más...
Te interesará para tus clases.
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Lengua y Literatura actualmente JUBILADO.
Mí último destino fue la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevaba más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho fui asesor en varios centros del profesorado y me dediqué, entre otras cosas, a la formación de docentes; trabajé durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante estuve en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.Ahora, desde este retiro, soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo materiales útiles para el área de Lengua castellana y Literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas